Historia de unas botas
Gloria Fernández Sánchez

Ya daba igual, todo se había ido difuminado y Nikolái se hundía en la más apática de las emociones. Siempre creyó que una batalla se asemejaría a una partida de ajedrez. Nada más falso. Escenas sueltas, caleidoscopio, confusión y aturdimiento. ¿Debería seguir adelante? Sus compañeros de batallón yacían bajo los cascotes de un muro y, como reza la sabiduría popular, ¿para qué vivir sin amigos?
Hacía tanto frío que el hambre casi era imperceptible; la debilidad fluctuaba igual que los envites del sueño, cuando se está exhausto y no desea uno rendirse a él. Ayer había comido una rata, sabía que le suministraría fuerza otra jornada más.
Nikolái evocó a su madre, que estaría orando en esos momentos allá, en la lejanísima Moscú. Una imagen diáfana se acercó a sus ojos, soslayando el humo y el hielo. La vio arrodillada ante su icono, con una velita encendida, si es que había conseguido cera en alguna parte. Rezaría por él al santo patrón Dimitri, en quien tanta fe depositaba, ya que atendía sus peticiones.
—Si me duermo, moriré. Y mamá no podría resistirlo, se rompería por la mitad. Se iría conmigo de la tierra.
Hacía tan poco, parecía tocarlo con los dedos, que se rodeaba de los colegas del Instituto para reír, fumar a escondidas, darse patadas al cesar las monótonas clases. La vereda de hayas, violácea al ocaso dulce de recogida. El hogar pintado en colores chillones; modesto, pero limpio y acogedor. La risa de su hermana.
—El pie derecho. Intolerable. Este hormigueo va a volverme loco.
Cómo sucumbieron sus nuevos camaradas, sin haber ni usado su fusil, ese Mosin Nagant que él seguía portando. Los chicos temerosos, qué cerca el inicio del tránsito: un parpadeo y ya acabó el afán noble de la existencia. Solo uno era mayor de edad. Todos llamaban a su madre a gritos, ven, ven y ayuda, madre, dónde te has metido. Si él debía sacrificarse por Rusia, intentaría exclamar algo más varonil. Algo como: Bien hecho, Siempre, La patria…
—Vaya uno a saber qué diré…
Tornó el calambre bajo el tobillo, la única parte del organismo que sentía viva. No quería evocar el diagnóstico: pie de trinchera. Aunque sabía muy bien que se trataba de eso: el edema rojo, la pulsación de los ganglios. Se lo había explicado el sargento Rostóvtsev. El origen de su tortura. La bota de fieltro, su válenki, se hallaba agujereada: no osó mirar su interior.
Entonces lo vio. Bajo polvo, que se congelaba y caía como granizo. A un asqueroso boche, recién muerto. Este detalle tenía su importancia; con la rigidez cadavérica, y bajo tal temperatura, hubiese sido imposible quitárselas.
—¡Qué botas! ¡San Dimitri!
El joven Friedrich, estudiante de violín y excelente pianista, adorado primogénito de una dama bávara y piadosa, había recibido un disparo de los francotiradores que coronaban cada edificio en pie de la ciudad. Su último gesto había sido abrazarse a la placa de identificación, la Erkennungsmarken, el óvalo de cinco centímetros que lo diferenciaría de otro cadáver.
—Algo bueno trajo este día.
Tiró de las botas de marcha, cuero aún intacto, con talón de herradura, y las pudo extraer sin mucha dificultad. Dentro se apoltronaban las polainas feldgrau y los calcetines grises con la raya blanca. Cerró los ojos al calzarse. Notó algo de calor humano y un alivio placentero, como morfina. Un susurro:
—¡No lo hagas, camarada! ¡Es ruin y me obligan a ejecutarte!
—¿Estás loco? No me he dado cuenta de que andabas por ahí. Solo quiero salvar mis pies, pedazo de idiota.
El otro soldado se relajó un momento, mientras él mismo le quitaba el Mantel, el abrigo, también en excelentes condiciones.
—Soy de la patrulla que liquida a los caníbales. ¿Qué quieres? Uno hace lo que le ordenan. Mira a este Fritz: ya le han cortado las nalgas.
Torció ligeramente los hombros. Un charco de sangre. No había un fallecido con glúteos, ni difunta con pechos en Stalingrado.
—Se entiende que en caso de necesidad… Pero me ha caído esto de la brigada. En cuanto detectamos una hoguera, aun minúscula, hemos de ir.
—¿Y has ejecutado a tus hermanos? ¿No son suficientes los que liquida el enemigo?
—Comprende que no todo vale. No todo, no todo…
Y parecía delirar. Sus ojos giraban, sonreía igual que un iluminado.
Nikolái, que aún temblaba, espetó.
—Pues yo he oído que lo que hacen esas patrullas es…
—¡No lo digas, hombre! ¡Cállate!
—¡Comerse a los caníbales! Yo no juzgo. ¿Quieres quedarte solo? Aquí no te ven.
—¿Y tú?
—Se dice que el Volga ha dividido a estos cerdos, y que queda poco. Tengo fe en la victoria. ¡Hay que aguantar!
Nikolái se fue reptando, pero más seguro, fortalecido. Para engañar al estómago masticaba piezas de correaje. Evitó darse la vuelta, el otro ya habría troceado al alemán. A pesar de los veinte grados bajo cero, cuando salía el sol se diría resucitar en aquel apocalipsis.
—¡Debería venir el general Zhúkov! No digo nada sobre Chuikov, quién soy yo, aunque… esto es un agujero insoportable.
Altas vigas, tan grises como el cielo, se elevaban. La osamenta de un hogar, de un prostíbulo, de un colegio. Pegó un golpe a una tubería ancha. No había nadie. Muchos nazis dormían en su interior. No temían a la asfixia. A veces se encontraban cadáveres atascados.
No supo ya si era de día o de noche, perdida toda estructura temporal. Vagaba sin superiores, a la deriva: se acostaba donde hallaba un rincón caliente.
Alguien lo llamó. Detuvo la respiración, con esfuerzo. Sangre. Una trampa. No era ruso, hablaba muy mal el idioma, pero vestía el uniforme, el telogreika.
—¡Compañero, acércate! ¡No me dejes morir solo!
Se tiró junto a él, buscando la última tibieza de su cuerpo.
—¿De dónde eres tú, camarada?
—Soy español. Mi nombre es José Manuel Arroyo. ¿Te acordarás?
—No, amigo.
Le puso la mano en la frente: eso consolaba, según creía.
—Mi madre se llama Asunta.
—¡Ah! ¡Pobres madres! Hemos venido por ellas, ¡para partirles el corazón!
Entonces quedó el chico allí, con los ojos abiertos, respiró más fuerte una vez y se dulcificó su afán. Las filas de piojos huían por mangas y perneras, buscando mejor habitación. Nikolái echó un vistazo. Naturalmente, el español no llevaba un gramo de alimento en los bolsillos. Cogió su navaja suiza, con cuchara y cortaúñas, y sus calcetines, que usó de bufanda.
—Más vale que deje esta vendimia de trapero. No quedan ni energías para el transporte.
Los movimientos se subdividían; a lo lejos los tiros se dirían taponazos de champán.
—Un día de estos es mi cumpleaños. ¡Pues vaya fiesta!
Percutían los disparos de Vasily Saytev, el hombre con mejor puntería de la batalla. Adiestraba a un sargento y a dos cabos: decididos, rubicundos.
Entonces Nikolai murió. De golpe, sin sufrimiento alguno. Solo le dio tiempo a murmurar “¡Mamá! ¡Madre!”. Urs Land lo había matado, pero eso lo habría podido hacer casi un niño. Andaba el soviético dando tumbos, delirante, como un blanco móvil.
—Uno menos. ¡Malditas ratas!
Urs, hijo de unos campesinos muy simples, que no sabían leer ni escribir, aun tras las clases del maestro, quien insistía a pesar de ser ya mayores, y que desesperaba, iba pensando. Él estudió Jurisprudencia y, a veces, se había avergonzado de sus propios padres, de lo tosco y burdo de su conducta. Ahora comprendió que llorarían por él siempre, mientras los señoritos de la Facultad no recordarían ni su nombre. Cuánto le hubiese gustado pedir perdón. Besar sus manos, nudosas como sarmientos.
—Estoy tan flaco que da horror tocarme.
La dieta del VI Ejército consistía en 50 gramos de pan y un litro caliente de agua, con irisaciones. Le echaban pimentón, tras advertir a la tropa que aquello era caldo de verduras. Urs caminaba con unos harapos en los pies, arrastrando el fusil Mauser, como quien pasea a un perro. Cuando vio las botas de marcha, se estremeció. En dos minutos ya las llevaba puestas, con polainas y calcetines.
—Vuelvo a nacer.
Entonces, y siguiendo su ejercicio diario, comenzó a anotar mentalmente los placeres del día. Había salido un momento el sol, y durante varios minutos le había dado en el rostro. Un rato pudo olvidar dónde estaba, y sintió confitura de arándanos en el paladar, el beso de su novia en la nuca, el chisporroteo de la chimenea que encendía el padre a las tres, nunca antes, en las rodillas. Un vino caliente con especias. No, eso no había sucedido; delirios o chispazos. Incapaz ya del dominio de su mente. A pesar de ir bien calzado, solo podía pisar muertos. Tornó un ascua de vitalidad a su espíritu claudicante.
—¿Cuándo llegará la ayuda aérea?
Y miraba con avidez aquel cielo plomizo, que no consentía el vuelo de los aviones de Goering.
—Traerán alimentos, mantas, medicinas. Nos evacuarán.
En los límites de lo que se diría el horizonte, brillaban unos puntos de luz, como cristales de topacio. Mas enseguida surgió el temido viento del nordeste.
—¡Hay que ser un animal para sobrevivir aquí! ¡Maldita Rusia!
Evocó su Facultad, la ordenadísima biblioteca, símbolo de una civilización muy otra y, sin duda, superior. Vio los durmientes y alguna traviesa del tren que, antes de la hecatombe, unió Stalingrado con Novorosíisk, cuando ir a algún lugar tenía sentido.
—El general Paulus hará lo imposible. El Führer confía plenamente en él. Pero los han enredado en el bucle del Volga, eso se oye; esto parece un patio de vecindad. Hay tantas noticias, todo son murmuraciones. Faltas o ciertas, quién sabe. También se dice que los blindados de Hoth se replegaron. ¡No lo creo! ¿Cómo nos iban a abandonar a nuestra suerte?
Se sentó un rato allí, expuesto. Sabía que la casa de Pavlov se hallaba cerca. Mantenían los ocupantes del inmueble una resistencia encarnizada e insólita, por ser el portón de entrada de víveres, arropando el túnel de aprovisionamiento. A veces fantaseaba con desertar, por si le escupían los rusos algo de comida. ¡Aquellas alimañas!
—Triste gracia que sea esta la última ciudad que vaya a conocer. Calle a calle, sótano a sótano, cada habitación o maderamen. Este turismo nauseabundo, con el olor enfermo a cadáver.
Pensó en un modo digno y rápido de morir. A pesar de tener los pies calientes, el corazón se le enfrió de una forma terrible.
—Si me acerco a aquella casa, cuyo afán es matar transeúntes, me eliminarán. Como casi no quedan municiones, apuntan con perfección al cráneo. ¡Es gloria bendita!
Pero aún restaban grandes dosis de amor a la existencia, algo que sucede a quienes, aun hallándose en el infierno, no han cumplido los veinte años.
—Para mis padres seré un héroe, eso suavizará mi fin: caído en campo de batalla. Mil veces mejor que aparecer tullido y servir de carga y angustia. O que la incertidumbre provocada al volver prisionero. De todos modos, en las marchas forzosas no sobrevive casi nadie.
La alegría de calzar nuevamente las botas reglamentarias se esfumó del todo.
—Lo que más fastidia es que nunca me he acostado con una mujer. Solo una vez se presentó la ocasión y me dormí a causa de la borrachera. Creyendo que tendría otras mil oportunidades. ¡Qué imbécil! ¡Era una chica preciosa!
No fueron ni cinco minutos los que anduvo, absorto en sus reflexiones, cuando le llegó esa bala que la diosa Fortuna había fundido para él.
Bajó de la terraza Vladimir, el chico que había acabado con sus murmullos. Se decía que gozaba de la vista de un lince. También que estaba locamente enamorado de su novia, la camarada Irina, otra francotiradora muy hábil. Llevaban ya dos meses sobreviviendo en la casa Pavlov.
—¡Las observé desde la azotea! ¡Se me están congelando los malditos pies! Estos cerdos nazis ¡saben hacer botas!
Tiró los restos de su calzado. Entonces vio a su compañera, que descendía los últimos escalones. Se quedó muy pálida mirando el suelo y, con dulzura, quitó algo de nieve.
—¡Mira, Vladimir! ¡Ven aquí!
Unos brotes emergían del pesado letargo invernal. Contenían una flor aún encogida y perezosa ante el frío, como un embrión.
—Chico, la vida sigue. Es la primavera.
—¡Qué optimista eres! ¡Será un harapo! ¡En este paraje de desolación!
—No, son capullos. ¡Es casi milagroso!
—Uno ve lo que quiere ver. Yo solo miro el infierno de Dante.
Vladimir hablaba así porque leía mucho, incluso al finalizar el día, a la mísera luz de la fogata. Portaba sin cejar su tesoro: un libro diminuto de poemas clásicos.
La joven sonreía abiertamente por lo que el novio se asustó, ya que había visto enloquecer a demasiados camaradas.
—¡Ya es febrero!
—¡Si tú lo dices! ¿Quién lleva la cuenta?
A pesar de estar sucia, flaca y con el cabello apelmazado, nunca la había sentido tan hermosa. Se sonrojó; los ojos vivos, ardientes, escrutaban con avidez el universo. Iban a tener hijos, seguro, eso ni se dudaba, era una mujer fuerte; muchos vástagos que los harían trabajar, soñando con un mañana inimaginable.
Una bandera roja se alzó en un edificio lejano. Luego otra. Y otra más.
—¿Qué sucede, camaradas?
—Los alemanes estaban metidos en un supermercado, en el Univermag. El mariscal, dicen que ya lo habían ascendido, dormitaba en un catre, delirando tras una cortina. Se han rendido, al fin. Ese monstruo, Paulus, está hablando en la fortaleza. Ya no podían más, ahogados en la fábrica… Dicen que Voronov intercambia unas palabritas con él… Hemos ganado, que es lo importante.
—¿Es una victoria, entonces?
—¿Estás sordo, hijito? ¡Pero atención! Ahora los boches se pondrán rabiosos y ofrecerán resistencia. El peligro es de otra clase. A celebrarlo, sí, pero con los ojos más alerta que nunca. Saben que caer prisionero es morir.
Vladimir e Irina se abrazaron, casi sin saberlo, enfilando un camino que reconocían. Llegaba hasta un promontorio, el Mamáyev Kurgán, con algo de visibilidad. Los soviéticos se besaban en la calle, cualquier hombre con cualquier mujer; hasta los viejos sin dientes corrían tras las muchachas, tambaleándose por la inanición.
He aquí uno que encuentra una balalaika; otro, algo de vodka. ¿Dónde lo guardaban? ¡Qué importan ya los detalles, si el enemigo capitula!
—Toma, bebe, amigo. Aún queda algo.
Ellos no podían unirse a las celebraciones, aturdidos por el tamaño del amor y por la magnitud de la tragedia. Callaban, inclinando el cuello. Bajo la herradura de la bota alemana crujía el hielo fantasmal y, unos centímetros más allá, se aposentaba la muerte.
Aunque, aún más hondo, germinaba ya el torpor de la vida, bostezando como una reina que torna de su exilio. Sabiendo que les esperaba el futuro, se desentendían del miedo y caminaban. Y el sol, esa moneda de platino, surgía sobre el paisaje terrible.
Sasebes, un soldado de Arse (1)
Carlos-Alberto Precioso Estiguín

Al despuntar el alba de aquel día, seguía haciendo frío; casi tanto como en el invierno que había acabado varias semanas antes. Realmente, pensó Sasebes (2), el tiempo era cada vez más cambiante e impredecible; no cabía confiar en los vaticinios de los arúspices. Ahora que ya había visto la señal luminosa de la torre del sur (3), el joven soldado se consoló pensando en que, con la hoguera que se aprestaba a encender en la parte superior de la atalaya, poco a poco desaparecería la punzante sensación de frío que, pese a la manta con que se cubría, agarrotaba con dolor sus extremidades.
Con seriedad y responsabilidad infrecuentes de su juventud, una vez que comunicó las novedades a sus compañeros de la torre de levante (4), a escasas tres millas, al calor de la lumbre Sasebes pudo dar cuenta de las escasas viandas que aún conservaba hasta su vuelta al cuartel en un par de jornadas; lo mejor, el vino que, calentado en los rescoldos de la hoguera, acabó por despertarle y tonificarle. Al ver la respuesta de la otra torre, se alegró de que, por una vez, Isbataris y el otro recluta cuyo nombre había olvidado, no se hubieran dormido y, así, el parte de la noche habría ya llegado al Senado a través de la decena de atalayas que se alineaban en paralelo al río hasta llegar a los bastiones de su bien guardada ciudad, Arse (5).
Mientras el sol iba posesionándose de un despejado cielo primaveral, el muchacho descendió a la planta baja de la atalaya donde su caballo aguardaba con algún signo de impaciencia su ración de forraje, que el joven no tardó en ofrecerle, junto con las caricias que siempre propinaba al animal que desde hacía casi tres años le acompañaba. Abrió la poterna y situó la pesada rampa de madera de encina que servía de acceso a la torre hasta que al caer la tarde la retirase, quedando aislada.
Cubriéndose con la capa que la milicia arsetana había empezado a utilizar desde que la presencia de mercaderes y embajadores de la lejana Roma se hizo más frecuente en la ciudad y que, maldita sea, realmente calentaba (¿paenula, le llamaban…?), el soldado franqueó el pequeño muro que, más que proteger, circundaba la atalaya, e inició su ronda por las proximidades.
Vio las huellas de los jabalíes que habían bajado a beber durante la noche alrededor de la pequeña charca que se había formado a poniente con las últimas lluvias caídas, y que ahora reflejaba los destellos del sol, triunfante ya en el firmamento. Más allá de esto, ni en la gran llanura que se extendía frente a él, ni en las montañas al norte, observó actividad alguna; seguramente los turboletas (6) tenían tan pocas ganas de problemas como él mismo. Esta circunstancia, junto con la quietud de la mañana, hizo que una reconfortante sensación de tranquilidad invadiera al joven arsetano; tanto, que dejando sobre unos matorrales su lanza de buen hierro, se quitó el capacete con que cubría su cabeza y, en completo recogimiento, alzando los brazos formuló las oraciones rituales que tan a menudo olvidaba pronunciar.
Con el pasar de las horas, empezó a extrañarse ante la tardanza de Basped (7), su compañero en la atalaya y por quien sentía inmensa devoción; ya debería haber regresado de Arse, con las instrucciones que su general, el osado Murro (8), orgullo del pequeño pero aguerrido ejército arsetano, daba a las posiciones que guarnecían los límites del territorio, cada vez más amenazado. Aunque no ignoraba que desde hacía algún tiempo los turboletas codiciaban los trigales de las llanuras, los viñedos y las ricas huertas que se extendían en los bancales junto al Pallantia (9), el río de Arse, cuyo nacimiento estaba casi en la propia frontera entre ambos territorios, Sasebes, sin embargo, no albergaba ni odio ni animosidad alguna hacia aquellos rudos montañeses, que nunca le habían hecho daño alguno. Aún más: sentía cierta compasión, por aquellos pobres labriegos, que apenas lograban arrancar unos pocos granos de cereal de sus pedregosos campos.
Pocas jornadas antes había franqueado la frontera un grupo de turboletas, de los que se empleaban como jornaleros aguas abajo en alguna de las fincas agrícolas de las afueras de Arse. Eran unos individuos, que debiendo ser jóvenes carecían ya por completo de dientes; con su andar encorvado, arrastrando los pies, parecían auténticos ancianos. Junto a ellos, ayudados de algún pequeño asnejo que transportaba sus mínimas pertenencias, caminaban sus mujeres y sus hijos, pelirrojos bastantes de ellos, y, todos, sucios, famélicos; la visión del cortejo no pudo resultar más triste para Sasebes y Basped. Los turboletas les ofrecieron algunos quesos que llevaban en sus alforjas, y éstos, compadecidos de la miseria que se enseñoreaba del grupo, añadieron algunas monedas más a las pocas que les habían pedido por la mercancía. Tristes y miserables, sí, pero, desde luego amenazantes no parecían precisamente aquellos turboletas.
El joven soldado sabía que la antipatía, el miedo, el odio incluso, a los turboletas, no era general ni permanente en Arse. De hecho, reparó en que cada ola de rechazo al pueblo vecino solía coincidir con la previa visita de alguna legación romana (10), llegada en sus impresionantes barcos de amenazante espolón y tres filas de remeros por banda, y, según se decía, con suficiente oro y púrpura para comprar a todos los miembros del Consejo. Cuántas veces le había dicho Basped que su padre -que, como delegado del próspero comerciante de vino Alorco (11), tenía mucha relación comercial con ellos y con los navegantes de Emporion y de Massalia, amigas de Roma- insistía que no eran gente de fiar, que detrás de su aparente buena voluntad se escondía una voracidad sin límites y el deseo que apenas lograban disimular de dominar todas las tierras que rodeaban el mar al que los arsetanos debían su prosperidad.
Y todo por un acuerdo que, según se decía, los romanos habían alcanzado hace algo más de un lustro con los poiniki (12), y que situaba a su ciudad (Saguntum, la denominaban ellos) bajo la protección “del Senado y del Pueblo de Roma”, una fórmula que Sasebes juzgaba, si no eficaz y convincente, cuanto menos, eufónica.
El joven no olvidaba al primero de aquellos legados romanos que vio, y que tanto menudeaban ahora en Arse. Sexto Tulio Marciano se llamaba; agente in res decían que era, expresión que, sin significarle nada a Sasebes, le resultaba… inquietante, sí, inquietante como el propio aspecto del individuo. Pero aún más que Marciano le impresionó vivamente la escolta que le acompañaba: ocho hombres de unos treinta años, fornidos, todos ellos con una coraza dorada que reproducía los músculos del torso y casco metálico con un penacho de blancas plumas; seguían a su jefe donde fuera. Le sorprendía la corta espada que llevaban pendiendo de un tahalí, que desde luego no podía compararse a la falcata propia de estas tierras; pero le inquietó pensar que si semejantes guerreros confiaban en ella, debía ser porque les bastaba un arma así para imponerse a cualquier adversario.
Pocas jornadas después de zarpar Marciano y su guardia, el Consejo emprendió una expedición contra los turboletas, en represalia a una incursión (13) que éstos habían llevado a cabo hacía tiempo; tanto, que casi ni los más viejos de Arse la recordaban. A qué venía desempolvar ahora viejas querellas, heridas antiguas ya cicatrizadas, se quejaban algunos ciudadanos… En fin, la campaña, de apenas tres semanas (en la que Sasebes, todavía adolescente, no participó), fue exitosa para los arsetanos, sin apenas bajas, causando gran daño a los enemigos, devastando su tierra y haciendo docenas de esclavos; los poiniki o cartagineses, de quien se decían amigos, no intervinieron en su ayuda.
Sin embargo, el muchacho creía cada vez más firmemente en aquello que su madre no se cansaba de repetir: la paz es el mayor bien del que las ciudades pueden disfrutar.
A propósito de los que venían de la lejana Qart Hadasht (14), tampoco Sasebes se fiaba demasiado más de ellos; bien se burlaba a veces el padre de Basped, tan socarrón, de lo que llamaban “fidelidad de los poiniki” (15). Ahora estaban por todas partes, hasta el Udiva y seguramente más allá, por tierras de ausetanos y de ilercavones, hasta aquel gran río al que llaman Hyberus (16); sus partidarios gobernaban ya la propia Edeta (17), la gran ciudad de la que nominalmente dependía su patria y en la que sólo había estado una vez cuando todavía vivía su padre y que al verla, inmensa y refulgente, le deslumbró. No podían esperar nada bueno de ellos, más aún desde la incursión arsetana en el territorio de sus aliados; de hecho, les habían prometido que el agravio no iba a quedar impune. Y así fue: hace dos años, en aquel problema fronterizo que hubo un poco más al sur, cerca de las fuentes del río, su general, Hannibal, apoyó a los turboletas que al final lograron arrebatar a Arse la posesión del alto Hiskabia (18), aquella montaña que parecía cortada a pico y que dominaba la margen derecha del recién nacido Pallantia. Su ayuda, algo más que testimonial, vino acompañado del despliegue de fuerzas cartaginesas al norte del Tyrius, lo que disuadió a los arsetanos de cualquier resistencia.
Al pensar de nuevo en su amigo y percatarse de que el sol empezaba a declinar, Sasebes empezó a preocuparse seriamente: no era normal que se demorase tanto. Es verdad que a veces combinaba sus misiones a la ciudad con alguna correría con muchachas de los villorrios campesinos que había de camino. Pero incluso en esos casos, antes del mediodía ya había regresado.
Aprovechando los rayos de sol que, oblicuos, caían sobre la llanura proyectando la sombra de la torre casi hasta el camino que se internaba en los oscuros montes en que se iniciaba el territorio turboleta, el joven arsetano sacó de la vaina su espada para afilarla con la piedra que llevaba en su morral. Al verla, sólida y ligeramente curvada, con la fiera cabeza de lobo labrada en la empuñadura y su doble filo hacia la punta, qué tontería, pero se sintió más seguro (por cierto, había visto una manchita de óxido en la acanaladura, uhmm…). Sin duda, su falcata, pensó Sesebas, era un arma mucho más eficaz que aquellas otras espadas rectas que algunos de sus camaradas portaban.
Y desde luego traía a su mente la imagen borrosa de su padre, el honrado Iturbeles, dueño del arma, que dio su vida por la ciudad y por sus antepasados. Aquel hombrón, soldado de Arse, cayó junto con sus hombres en una emboscada en las marismas que al sur del puerto le habían tendido los piratas. Aquéllos, que en busca de botín, saqueaban las pequeñas aldeas de la costa, regresando rápidamente a sus naves, haciéndose a la mar para alcanzar sus guaridas en las islas que están a tres días de navegación; tanta prisa tenían aquellos sanguinarios forajidos del mar que ni se detuvieron a desvalijar los cadáveres.
Recordaba bien el día en que, hace ya casi cuatro años, su madre se la entregó; recordaba con absoluta claridad los ojos oscuros de su madre, arrasados en lágrimas. Fue poco antes de comenzar la instrucción militar en los campamentos de los montes próximos a la ciudad, tan parecidos a estos que contemplaba ahora, a la caída de la tarde.
De repente, en esos mismos montes, le pareció ver un reflejo metálico; pensó que era una añagaza de su mente. Mas enseguida vio otro un poco más atrás, y luego otros dos a la derecha que se movían con rapidez, cesando a continuación.
El joven soldado, asustado, corrió hacia la torre, recogió su montura, y, una vez en el interior, subió con esfuerzo la rampa, cerrando a continuación el portón. El animal piafaba y se movía nervioso. Nervioso como su dueño, quien, asiendo su pequeño escudo circular, se precipitó por la escala de madera para alcanzar rápidamente la plataforma superior, y ver con mayor perspectiva lo que ocurría en las proximidades. Mientras subía reparó en que, con la prisa en recogerse a la protección de la atalaya, había olvidado su lanza fuera de ésta; pero ahora no era ya momento de aventurarse fuera.
Una vez arriba, inclinado sobre el muro que le resguardaba, aguzando la vista, se dio cuenta de que no había sido una jugarreta de su mente: efectivamente, un gran grupo de guerreros descendía por el camino desde el territorio turboleta.
Pero no parecían guerreros de esa nación sino otros muy distintos. Pese a que la claridad menguaba, desde una oquedad del muro pudo observarles con cierto detalle: algo más de un centenar de hombres, de tez morena y aspecto feroz, cubiertos con ligeras túnicas cortas, caminaban descalzos, con la espada cruzada a la espalda (19); en una mano llevaban un par de ligeras jabalinas y con la otra guiaban a su caballo, cuyos cascos habían envuelto con trapos para evitar que el ruido alertara a los centinelas arsetanos.
Al girar la cabeza vio que por la vaguada que se abría entre los montes, otro grupo similar avanzaba. Sin duda algo terrible se cernía sobre la ciudad.
Fue entonces cuando oyó gritar a Basped, agitado: “¡Sasebes, Sasebes!
¡Huye, que nos están atacando los poiniki…!”. Se incorporó apenas por el muro y vio a su amigo que, a lomos de su caballo, enfilaba hacia la atalaya a toda velocidad. Le perseguía un grupo de hombres de pelo largo, algunos ceñidos con una redecilla, y con una cinta otros; seguramente era la avanzadilla de los que discurrían por el camino, y con los que fatalmente se habría encontrado su amigo. Cada poco, algunos se detenían y disparaban mortíferos proyectiles con sus hondas (20), reanudando enseguida la persecución; en ese momento, otros paraban y usaban sus hondas, creando una lluvia constante de proyectiles sobre el arsetano que, imprimiendo a su montura un rápido movimiento en zigzag, intentaba evitarlos.
Muy próximo ya, Basped –en cuyo hombro era visible una sangrienta herida– clavó con fuerza sus talones en los ijares del caballo imprimiéndole más velocidad a su ya frenética carrera. A pocos pies del muro que rodeaba la torre, impulsándose sobre sus poderosas patas traseras el animal inició un salto para acceder a la relativa seguridad del recinto. Cuando, suspendido en el aire, su vientre casi rozaba las piedras superiores de la cerca, un proyectil lanzado por un hondero impactó en la cabeza descubierta del jinete, que cayó al suelo con el cráneo destrozado. El cuerpo de Basped rodó inerte hasta dar con la base de la atalaya.
Horrorizado ante la escena que acababa de contemplar, Sasebes no reparó en los dos libiofenices que habían trepado con agilidad felina las paredes de la torre aprovechando la situación. Al sentir una gran presión sobre su cuello, el muchacho pudo aún girar la cabeza para ver el rostro de su agresor y el brillo de la daga que se dirigía hacia su costado; intentó soltarse, pero ya era demasiado tarde para Sasebes, un soldado de Arse.
- El relato se hace acaecer en la denominada Torre de Prospinal, atalaya del s. III a.C. situada en el término municipal de Pina de Montalgrao (Castellón), cuyos restos sugieren un probable origen íbero con probable vinculación con Arse (Sagunto), cuyo hinterland protegería, y que, junto con las otras obras de defensa que aparecen, controlarían el acceso desde las llanuras del Bajo Aragón al valle del Palancia (ubicación: 40°00′07″N 0°39′38″O).
- Nombre ficticio, sin apoyo en registro alguno; comparte esa característica con el del agente romano nombrado más adelante.
- Alusión a la Torre íbera de Ragudo (Viver, Castellón) (ubicación: 39°58′22″N 0°39′11″O).
- Posición defensiva en altura y poblado, en el término municipal de Benafer (Castellón); el registro material apunta a su origen en el Íbérico Pleno (s. IV-III a.C.) (ubicación: 39°58’15″N 0°36’48»)
- Nombre prerromano de la actual Sagunto (Valencia), que con los romanos se llamaría Saguntum
- Pueblo celtíbero que ocupaba el territorio sur de la actual provincia de Teruel, entre las sierras meridionales del Sistema Ibérico (Javalambre, Serranía de Albarracín, Montes Universales) y el Maestrazgo.
- La denominada Carta de Basped, documento comercial grabado en plomo que se encontró en 1985 en Ampurias, alude a un comerciante de Sagunto, con este nombre, que intermediaba en los tratos comerciales entre Emporion y otras ciudades del sur peninsular (ARANEGUI GASCÓ, Carmen (coord.), Saguntum y el mar, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, pp. 15 – 18).
- Héroe de los saguntinos que murió en enfrentamiento con Aníbal (SILIO ITALICO, I).
- El río Palancia, con 85 km. de recorrido, nace en el entorno de sierra de El Toro, y desemboca en el mar Mediterráneo entre los municipios de Sagunto y Canet de Berenguer; sus aguas han sido históricamente muy apreciadas en los regadíos del valle que forma que, a su vez, constituía la principal vía de acceso a la meseta interior de la península por esta zona.
- Se sostiene que Roma, ciudad amiga de Sagunto, pudo haber instigado la rivalidad de la ciudad edetana con sus vecinos a fin de inquietar a los cartagineses de quienes éstos eran protegidos y justificar su posterior intervención (vid. HARRIS, William Vernon.: Guerra e imperialismo en la Roma republicana: 327- 70 a. C, Madrid, Siglo XXI, 1989, p. 138).
- Alorco, extranjero, posible comerciante, que, formando parte de las filas cartaginesas, estaba vinculado con los saguntinos por lazos de hospitalidad; según Livio, se encargará de exponer al senado de Sagunto las condiciones de capitulación ofrecidas por Aníbal (TITO LIVIO, XXI, 13, 1).
- Como quiera que el adjetivo “púnico” proviene, a través del latín (‘poenus’), del griego Φοίνικες, ‘phoínikes’, el hecho de que lo utilice un soldado arsetano pondría de manifiesto la puntual influencia de griega en la antigua Arse, derivada de su relación comercial con las colonias focenses de Massalia, Rhodes o Emporion.
- Polibio da a entender la belicosidad de Sagunto con los pueblos próximos a su área de influencia al afirmar que Aníbal mandó emisarios a Cartago para que le aconsejaran sobre qué trato dispensar “a los saguntinos que, validos de la alianza de los romanos, maltrataban algunos pueblos de su dominio” (POLIBIO, III, 4).
- Nombre púnico de Cartago, y también de la importante población fundada en 227 a.C. por Asdrúbal El Bello en Iberia, actualmente, Cartagena.
- Referencia irónica a la fides púnica.
- Los términos Udiva, Hyberus y Tyrius hacen referencia respectivamente a los ríos Mijares, Ebro y Turia.
- Edeta (actual, Liria/Llíria, provincia de Valencia) fue la más importante ciudad íbera de la zona central de la Comunidad Valenciana; hay cierto consenso en considerar a Arse como una población federada o tributaria de aquélla.
- Figuradamente, la actual Peña Escabia (1331 m.s.n.m.), monte que domina la zona del nacimiento del río Palancia.
- Jinetes libio-fenicios, que formaban parte del ejército mercenario de Aníbal.
- Al igual que los anteriores, los honderos baleares eran tropas de élite reclutadas por las potencias en conflicto (en este caso, por los cartagineses).
Vencer al dragón
David Calvo Sanz
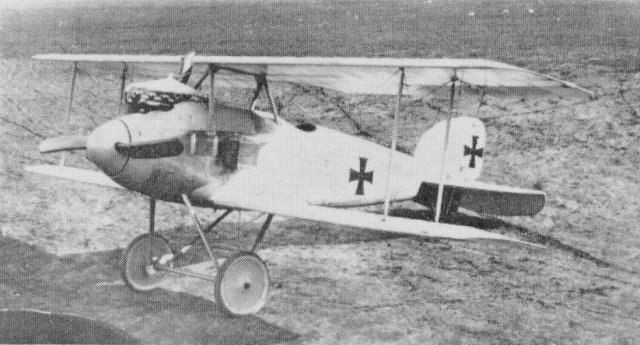
El dragón atacó al mediodía.
Al escuchar la caótica sinfonía que anunciaba la llegada del biplano, los campesinos levantaron la vista de la mies recién cortada. Era una melodía que se había hecho dolorosamente familiar para todos ellos: la respiración sulfurosa, ronca, mezcla de motor, aceite y gasolina, el entrechocar de colmillos que eran las palas de la hélice de su morro, las alas, rojas y tensas, desgarrando el aire mientras el aparato descendía como una bestia hambrienta hacia el campo de cebada desde un cielo pintado de un azul casi irreal.
Baptiste sujetó con fuerza su hoz mientras algo amargo le crecía en la garganta, cerrando los ojos, tomó aire y, tras un segundo de pausa, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: “Corred, corred”. A su orden, decenas de manos soltaron los aperos, las espigas recolectadas cayeron huérfanas al suelo, las cuerdas y las cestas se hundieron en la tierra negra, olvidadas como los restos de un naufragio. Algunos de los campesinos huían zigzagueando en la hierba alta, mientras vigilaban por encima de su hombro el cielo y la muerte que pronto descendería sobre ellos. Otros prefirieron tumbarse entre la cosecha, cubriendo su cabeza con manos trémulas. Oraciones que les habían enseñado sus madres cuando eran niños y que creían olvidadas hacía mucho tiempo eran recitadas una y otra vez en una letanía desesperada.
El dragón, al husmear el terror, rugió satisfecho y expulsó fuego de sus fauces: balas que surcaron el aire, calientes como pequeños soles, buscando saborear, devorar, la promesa de la carne. Baptiste las escuchó silbar a su alrededor, como insectos enloquecidos. Cayendo sobre sus rodillas, agotado, con las manos apoyadas en las espigas, sintió cómo el avión pasaba sobre él. Levantó la cabeza y observó cómo la bestia se alejaba en dirección a las colinas, roja como un trazo de sangre en el horizonte, con las cruces negras del Imperio Alemán dibujadas en los costados del avión. El piloto movió las alas del aparato, una vez, dos, arriba y abajo, lentamente, como si dijera adiós, o más bien hasta pronto, en un último saludo burlón.
Baptiste se levantó, sacudiendo furioso los terrones de barro que se habían adherido a sus pantalones. De alguna parte, llegaba el llanto desconsolado de una mujer, más lejos aullaba un herido pidiendo ayuda. Cerca de él, varias maldiciones se elevaron hacia el cielo. Una voz preguntó, “¿hasta cuándo va a seguir esto?” y otra lo acusó a él directamente, “¿dónde está tu soldado, Baptiste?”, preguntó en un tono agrio, desabrido, “¿dónde está el que iba a salvarnos?”. Baptiste no contestó. Sin mirar atrás, salió del campo de cebada, montó en su carro y espoleó con la fusta a su vieja yegua Marie. Con un relincho, el animal empezó a trotar siguiendo el camino de tierra que llevaba a la aldea.
Quince minutos más tarde, Baptiste llegó a la plaza principal de la villa. Un velo de silencio se extendía como un sudario sobre el pueblo. El cura dormitaba bajo la sombra de un abedul mientras los chiquillos que estaban a su cargo se entretenían torturando cruelmente a un saltamontes al que le estaban arrancando las alas. Baptiste, auxiliado por la fusta, espantó a los críos y aplastó con su bota al insecto poniendo fin a su agonía. Desde una distancia segura, los niños le mostraron sus lenguas en gesto de burla. Sin prestarles más atención, encaminó sus pasos hacia la iglesia, deteniéndose un momento delante de la hornacina esculpida junto a la puerta de entrada al templo. En el húmedo hueco de piedra se cobijaba una poco elaborada representación del arcángel Gabriel clavándole con saña su lanza a un dragón en el escamoso vientre. La examinó durante un rato, recorriendo con su mirada cada detalle esculpido en la roca, intentando encontrar un consuelo, por magro que fuera en esa victoria sobre la bestia que representaba el mal.
Después, se dirigió a la fonda. Elaine, desde detrás de la barra, lo saludó con una leve inclinación de cabeza.
—¿Está arriba? —le preguntó Baptiste con gesto hosco.
—¿Dónde quieres que esté? —contestó la mujer mientras pasaba un trapo húmedo por el mostrador—. Ayer se acostó tarde. Como es habitual en él. Por cierto, ya me debes dos semanas de su alojamiento, Baptiste. Creo que va siendo hora de que las pagues.
—Ahora no es un buen momento.
—Para ti, ningún momento es bueno, hombre —le recriminó Elaine mientras Baptiste se dirigía a las escaleras que subían al piso superior—. Eso lo he tenido claro desde hace mucho tiempo.
Baptiste ascendió los escalones dejando sus huellas en el polvo que se acumulaba sobre el revestimiento de madera. Atravesó un pasillo de paredes descoloridas y deteniéndose delante de una puerta con el número tres tatuado en su piel marrón, la abrió de una patada. El dormitorio apestaba a vino agrio, tabaco y sudor viejo. Una figura envuelta en un mar de sabanas amarillas se revolvió provocando que un pequeño batallón de chinches cayera al suelo desde un colchón escuálido como un perro abandonado. Baptiste avanzó hacia el lecho. En su camino golpeó con las puntas de sus botas un par de botellas de licor vacías que rodaron a esconderse debajo del jergón. De un tirón, arrancó las sabanas, dejando al descubierto un cuerpo blando, de piel biliosa y sucia. Fabien se despertó, sus ojos bizquearon confundidos un par de veces y después dejó escapar un gemido de sorpresa. Baptiste lo agarró del cuello, cerrando sobre la fofa piel, como si fueran cepos, sus dedos aún manchados con la tierra negra de los campos de cultivo.
—Hay gente herida por tu culpa —gritó casi escupiendo las palabras al rostro tumefacto de Fabien—. No estabas allí, nunca lo estás y ya estoy cansado de tus excusas. Esto se ha terminado. No pienso pagarte más. Mañana mismo te largas de aquí, no quiero volver a verte. Me das asco, vergüenza. No sé cómo pude llegar a creer que serías algo más que un borracho viejo y desgraciado.
Baptiste dejó caer a Fabien al suelo. Escuchó como este decía algo, quizás era un “lo siento”, quizás era otra cosa. Ya no le importaba. Salió de la habitación sin prestarle más atención. Necesitaba tomar aire fresco y olvidarse, aunque fuera por un momento, de todo pero una y otra vez la figura de la bestia planeando en el cielo volvía como un mal sueño a acosar sus pensamientos y recuerdos.
El dragón era un biplano Albatros D.I., el orgullo del Reich alemán. Desde hacía casi tres meses, todas las semanas, una, quizás dos veces, atacaba el pueblo y sus campos aledaños. Nadie podía entender por qué lo hacía, por qué se habían convertido en su objetivo si no albergaban tropas ni suministros para el ejército. Baptiste pensaba que toda esa violencia sin sentido tenía su origen en la maldad que la guerra parecía haber fosilizado en el alma de la humanidad. Los atacaba porque podía hacerlo. No existía más motivo que ese.
Una pequeña delegación de tres hombres en representación de toda la aldea había acudido al cuartel general más cercano para pedir ayuda. Después de esperar casi cinco horas, los había recibido un teniente al que le faltaba el brazo derecho. El despacho, iluminado por una tímida y triste columna de luz proveniente de una ventana estrecha, con sus esquinas llenas de sombras, apenas era más grande que una celda y tan austero como podía ser aquella. El oficial los escuchó durante casi quince minutos, sin decir ni una sola palabra, sosteniendo con la única mano que le quedaba un lápiz con una punta afilada como una pequeña daga negra. Cuando terminaron de hablar, el teniente entrecerró sus ojos glaucos hasta convertirlos en dos líneas hechas de hielo, dejó el lápiz sobre la mesa y se mesó su pelo rubio y lacio. Sus labios, perezosos, empezaron a formular palabras y frases mientras echaba la cabeza hacia atrás.
—Es la guerra —les dijo con desgana, como si hablara con unos niños especialmente obtusos y necesitara explicarles con paciencia cómo funcionaba el mundo—. Todos tenemos que hacer sacrificios por el sagrado bienestar de la patria, sufrir estas dificultades con paciencia y resignación por la República. Por ejemplo, yo perdí mi brazo en el Marne, en el primer día de la batalla. Y estoy orgulloso de ello. Así deben ser las cosas si queremos alcanzar la victoria y la gloria para Francia. No podemos ayudarles, señores, todos nuestros aparatos, los que están disponibles, deben cumplir sus propias misiones. Pero tienen ustedes mi simpatía y les deseo lo mejor. Y ahora si me disculpan tengo otros asuntos que atender.
Baptiste no replicó. Pensó en Charles, su hermano pequeño, apenas un niño, que había vuelto a casa en un ataúd desde el frente de Verdún. No había dejado que su madre viera el cuerpo destrozado, roto, de su hijo. “Mi familia ya ha hecho bastantes sacrificios por la victoria”, masculló, “no es justo, no lo es”. Ese día, tras la reunión con el teniente, los tres campesinos cenaron en silencio en una taberna situada en el sótano de un edificio repleto de refugiados. Compartieron una sopa fría y un poco de ternera dura como el clavo de un ataúd. Sus compañeros bebieron vino pero Baptiste, un calvinista abstemio, no se permitió la tentación de emborracharse y perder el sentido aunque una parte de él lo deseaba con una pasión que le costaba refrenar.
—¿Qué vamos a hacer ahora? —se preguntó en voz alta sin esperar ninguna respuesta—. ¿Cómo vamos a luchar contra ese alemán?
—Yo he luchado contra los alemanes antes, hace tiempo —dijo una voz desde un rincón de la taberna—. Y no se me dio nada mal.
Escucharon el sonido de una silla arrastrándose por el suelo y un cuerpo que se incorporaba acompañado por un murmullo de telas, trozos de metal y cuero. Fabien llegó hasta su mesa tambaleándose, tratando de no tropezar con obstáculos invisibles. Vestía una vieja casaca de un azul desvaído, llena de manchas de grasa y costurones. De la raída solapa colgaban una par de medallas como dos lágrimas de metal congeladas.
—Luché por el emperador y después por la república en la guerra del 70 —les explicó mientras se sentaba junto a ellos y se servía sin pedir permiso un vaso de vino—. 1º Batallón de Cazadores a pie, División de Lartigue. Más tarde, me incorporé a los Tiradores del Sena. Maté a veintitrés de esos malnacidos con mi chassepot. Y hubiera vuelto a hacerlo cuando los hunos invadieron otra vez nuestra sagrada tierra. Pero soy demasiado viejo, o por lo menos eso dicen esos soldaditos de juguete. Bah, qué sabrán ellos. Decidme dónde está ese alemán. Y yo me encargaré de él. Aún conservo mi viejo fusil. Y sigo siendo tan buen tirador como antes.
En el pueblo, Fabien enseñó a los niños a cantar canciones soeces que alababan al emperador e insultaban a los prusianos, galanteaba a todo tipo de mujer sin distinción de edad o condición social y pronto fue un asiduo de la taberna y consumidor habitual de los licores que allí se escanciaban. Baptiste lo dejaba hacer pues todas las mañanas cumplía con su deber al acompañarlos a los campos y colocarse bajo un árbol, esperando a que el dragón hiciera acto de presencia. Y una semana más tarde lo hizo. Descendió ametrallando sin misericordia, como era su táctica habitual. Baptiste corrió como todos mientras le hacía señas con el brazo a Fabien. Vio como este se incorporaba con esfuerzo, apuntaba al avión y disparaba, una, dos, tres veces, fallando todas ellas. El aparato rojo se alejó mientras Fabien lo perseguía a pie. Tropezó y cayó al barro. Desde el suelo, levantó su puño amenazando al cielo, insultando al huno. Esa fue la única vez que intentó matar al dragón. Después, vivió en un permanente estado de borrachera, sueño pesado y amargo despertar. Hasta que colmó la paciencia de Baptiste.
A la mañana siguiente después de echarlo, Baptiste se montó en su carreta y se dirigió a los campos. Cuando llegó, la mirada de la gente, de sus paisanos, era turbia, acusadora, como si él tuviera la culpa de todo. Baptiste no dijo nada ni intentó justificarse. Cogió su hoz y empezó a segar los tallos altos. No habían pasado ni dos horas cuando el dragón atacó de nuevo. Y otra vez empezaron las carreras y el “sauve qui peut”. Baptiste se quedó de pie mirando fijamente al biplano que descendía sobre ellos. Se sentía muy cansado. Escuchó una voz a su izquierda. Una vieja maldición de la guerra prusiana. Fabien se había puesto su casaca azul, con sus tirantes de cuero brillantes y limpios, las dos medallas destellando en su pechera. Cargó con tranquilidad su fusil, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Baptiste vio cómo fragmentos de barro se levantaban como pequeñas olas junto a Fabien cuando las balas del biplano impactaron en el suelo. El viejo soldado se llevó la culata del fusil al hombro, cerró un ojo, apuntó con cuidado y su dedo índice presionó el gatillo empujándolo con suavidad. De la boca del fusil salió una bala. Años más tarde, Baptiste les contaría a sus nietos que, aunque fuera imposible, vio cómo la bala se dirigía hacia el avión como una avispa de fuego y metal golpeando justo en el centro del motor. Del morro del dragón se elevó entonces una nube de humo negra, el avión gimió como una bestia herida y giró en el aire dos veces antes de estrellarse contra un pequeño robledal que crecía junto a los campos. Un grito colectivo de triunfo brotó incontenible desde decenas de gargantas mientras los campesinos se dirigían corriendo hacia el lugar donde el avión había caído.
Baptiste se quedó junto a Fabien. Estaba tumbado en mitad del mar de espigas, con una flor de sangre creciendo en su pecho, manchando sus bonitas medallas, sus ojos abiertos miraban al cielo ahora despejado, limpio, y en su boca se cobijaba, tímida, la sombra de una última sonrisa. Baptiste se agachó y con sus dedos sucios cerró los ojos del soldado.
Cuando llegó al lugar del accidente, tuvo que abrirse paso entre un muro de cuerpos. El aviador estaba muerto. Colgaba de la carlinga de su aparato como un muñeco roto. Se le habían caído el gorro de cuero y las gafas. Su rostro imberbe era de una juventud casi insultante. Debía tener la misma edad que su hermano. Otro niño sacrificado en el altar del honor de las naciones.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó alguien.
—Tendremos que cavar dos tumbas —contestó Baptiste.
La hélice del avión siguió moviéndose, cada vez con menos fuerza, hasta que al final se detuvo y ya solo se escuchó el rumor de las hojas al ser agitadas por el viento.
Madre, ¿cuánto se tarda en cruzar el océano?
Ángel Cruz Jiménez

-Madre, ¿habrá llegado mi Hermano Mayor al mar? –pregunta el Hijo Pequeño.
-Duérmete.
-¿Cuánto se tarda en llegar al mar viajando hacia el sur, Madre?
-Antes del mar hay que llegar a un gran río, en Sevilla. Duerme.
-Madre, ¿se habrá reunido ya mi Hermano Mayor con Padre?
-Cómo voy a saberlo. Nada sabemos de ellos. Sevilla debe ser muy grande y mucho más ese Nuevo Mundo que está al otro lado del mar. El viaje es largo.
Madre cierra los ojos, que se le humedecen, y no puede evitar decirlo, aunque no quiere ni pensarlo:
-Largo y peligroso.
El Hijo Pequeño sigue despierto, tumbado en su jergón. Hace muchas semanas que vio partir a su Hermano Mayor. Hatillo al hombro, una vieja espada herrumbrosa que Padre dejó en casa. La lleva en bandolera. Queso de cabra, pan y una bota con agua del pozo. Un pozo que es un agujero abierto al lado de una roca, cerca de la casa de adobe. Un agujero rodeado de unas pocas piedras y al que desciende una soga atada a la roca en un extremo y con un cubo de madera en el otro. El pozo unas veces ofrece agua y otras no.
El Hijo Pequeño recuerda ver partir a su Hermano Mayor, pero a Padre no lo vio marchar. Padre no había querido que sus dos hijos le vieran en camino. No hubiera soportado asomarse a sus caras. Se fue hacia el sur, hacia el mar, antes de que ellos despertaran, siguiendo casi la raya de Portugal, hacia ese mar que nunca ha visto, que lleva a un Nuevo Mundo en el que dicen que no existe el hambre. Un mar y un Nuevo Mundo que ni siquiera puede ver en sueños, que no se puede imaginar. Una Tierra Prometida. Aunque llegar a ella será largo, muy largo. Y arriesgado. Padre lo sabía cuando partió.
-Madre, ¿cuánto habrán tardado Padre y mi Hermano Mayor en llegar a ese río? –insiste el Hijo Pequeño.
Madre se impacienta
-¡No sé! Ya te he dicho que nunca hemos vuelto a saber nada de ellos. Se le vuelven a humedecer los ojos, se rebuja en su catre, muy cerca del de su Hijo Pequeño. La casa es de una sola estancia, con tres catres, uno grande que Madre compartía con Padre, y uno más pequeño para cada uno de los hijos. Allí se cocina, allí se come, allí se vive. Suelo de tierra apelmazada, mesa y sillas de madera sin desbastar, paredes de adobe, techo de pizarra. En los lejanos buenos tiempos, algo de matanza colgada de ese techo.
Es aún noche cerrada, pero pronto amanecerá. Pronto se filtrará el sol por el resquicio de la puerta, por los huecos de la pizarra del techo.
***
Madre recuerda aquella otra noche de hace ya mucho tiempo, después de todo un día de trabajar la tierra seca y esquilmada, de trajinar en un infierno bajo el fiero sol inclemente, de ver cómo a las bestias, al poco ganado que les queda, apenas pueden darles de beber y comer. Hay sequía. Falta forraje. Ese mismo día ha muerto el borrico, el que les servía para llevar y traer al mercado del pueblo lo poco que venden y lo escaso que compran.
Sí, Madre recuerda. En el catre que comparten en esa casucha de adobe, en esa estancia única con piso de tierra, techado de pizarra y alguna pieza de cecina colgando de una viga, Padre baja la voz para no despertar a sus dos hijos.
La abraza.
-Me voy al Nuevo Mundo.
Su mujer no contesta. Se lo esperaba. Alguien trajo noticias a la aldea. Barcos de Castilla han descubierto nuevas tierras, además de las ya descubiertas. Y las han conquistado. Alguien habla de algo así como Tierra Firme, sin saber qué es. Pocos hombres, pero muy duros y valientes han llegado allí. Mandados por extremeños, dicen los que más saben. O dicen saber. Un Nuevo Mundo de tierras fértiles, de promesas de oro, pero también de peligros, de indios bravos y levantiscos. Dicen que al Rey le llegan regalos fabulosos de esas nuevas tierras y promesas de inmensas riquezas.
-Aquí acabaremos muriendo de hambre. Iré hacia el sur, a Sevilla, y buscaré cómo embarcarme. Son muchos los que van a cruzar el Océano. Se necesitan brazos recios y hombres valientes.
-Mi esposo es un granjero, un hombre que lucha con la tierra y que cría animales –contesta ella.
-Tierra seca y animales moribundos. Fui soldado cuando joven y no de los malos. Cerca estuve de ser de los primeros en entrar en Granada.
-Han pasado años.
-Aquí sólo nos espera la muerte. Me iré pasado mañana, al amanecer. Otros del pueblo me acompañarán: Juan el Herrero, Pedro el Aguador, Íñigo el Cabrero… Quizá otros. Está todo hablado. Nos llevaremos lo imprescindible para llegar a Sevilla y allí veremos.
-¿Qué será de nosotros? De tus hijos y de mí.
-Las mujeres de Íñigo, Pedro y Juan te ayudarán y tú las ayudarás a ellas. Y otros que no nos acompañan os sostendrán en lo posible. Digo que ya está hablado. Además, nuestros hijos van siendo mayores. Volveremos con oro. O tal vez nos concedan tierras allí y vendréis a reuniros conmigo. Dicen que también va a haber mujeres en el Nuevo Mundo. No es sólo cuestión de conquistar, sino de poblar.
-O puede que todos muráis y ni siquiera sabremos dónde reposan vuestros cuerpos.
Silencio.
Y luego:
-Confía, mujer. Dios nuestro señor me protegerá. Nos protegerá.
Madre guarda silencio. Piensa, pero calla. “Como nos protege aquí…”
El Hijo Pequeño duerme, pero el Hijo Mayor escucha.
Al día siguiente, mientras se dirigen a atender el pobre ganado, después de beber un cuenco de leche de cabra y roer un trozo de pan:
-Padre, quiero acompañaros.
Padre no sabía que había sido escuchado. Comprende a su hijo, pero rechaza su deseo, poniéndole una mano en el hombro.
-Aún no. Tienes que quedarte. Hay que sacar adelante la casa mientras yo vuelvo. Tienes que cuidar de Madre y de tu Hermano Pequeño. No puede ser.
El hijo está acostumbrado a no discutir las órdenes. Desde que nació. Padre es justo, pero inflexible. Baja la cabeza.
-Padre, ¿cuándo parte?
-Mañana, al alba.
Y al alba emprenden viaje Padre, Juan el Herrero, Pedro el Aguador, Íñigo el Cabrero. No se han sumado más. Hacia el sur, casi siguiendo la raya de Portugal, hacía ese río de Sevilla desde el que parten barcos hacia el Nuevo Mundo.
***
Padre intenta zafarse de ocho brazos poderosos y desnudos. Patalea, grita, intenta recuperar su espada y seguir dando desesperadas cuchilladas. Blasfema y reza al mismo tiempo. Apenas ve. La sangre le mana de la cabeza. Agua de lluvia y sangre se mezclan en la noche. Tiene aplastado un costado. Ha perdido el morrión de cresta y tiene una herida profunda en el muslo izquierdo. Cuatro mexicas lo arrastran gradas arriba, hacia lo alto del cu, del teocalli, los templos mexicas, lugares de culto a dioses infernales, lugares de sacrificio y muerte. Las mezquitas, como llamaban algunos conquistadores a cualquier templo no cristiano. Padre sabe que no le matarán ahora mismo, que ni siquiera le aturdirán. Los mexicas no pelean en este momento de la batalla para matar, sino para capturar y ofrecer un enemigo derrotado a sus dioses victoriosos. Para sus enemigos, Padre ha dejado de ser un soldado y pasa a ser una ofrenda a un dios terrible y espantoso. Le espera arriba un puñal verde negruzco de obsidiana manchado de rojo sangre que abrirá su pecho y unas manos como garras ennegrecidas que le arrancarán el corazón palpitante en sacrificio a uno de sus dioses bárbaros, un nuevo corazón de esos hombres llegados del otro lado del mar en casas flotantes, a los que sus espadas de acero toledano, sus caballos y su inteligencia militar no les son suficientes para la victoria. Al menos esa noche del 30 de junio al 1 de julio del año del Señor de mil quinientos y veinte. Esa noche lluviosa y sangrienta, esa noche de huída y muerte, esa Noche Triste.
Padre no quiere morir así. Si muere, quiere morir como el soldado que es, desde que llegó al Nuevo Mundo, de Juan Velázquez de León, cuñado de Pánfilo de Narváez y primo de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Juan Velázquez de León, nacido en Cuéllar, es hombre de confianza de Hernán Cortés y está enamorado de Zicuetzin, a la que llaman todos con respeto doña Elvira, una de las cinco princesas tlaxcaltecas que fueron entregadas a los españoles para sellar la alianza de paz entre el pueblo guerrero enemigo de los mexicas y los hombres barbados llegados de donde sale el sol.
Juan Velázquez de León ha tenido mejor muerte que la que va a tener Padre. Una lanza impulsada por un brazo mexica desde una canoa le ha atravesado el coleto y el pecho en la calzada de Tacuba. Los Conquistadores pretendían abandonar Tenochtitlán en la noche, bajo la lluvia, cargados del oro y las joyas tomadas en el Palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma II, donde fueron alojados por éste a su llegada y donde estaban siendo asediados ahora, con el Emperador azteca ya muerto por los suyo, de una pedrada en la cabeza.
Los caballos van calzados con trapos para amortiguar el sonido de sus cascos. Poco importa si fue una mujer mexica la que dio la voz de alarma y si lo hicieron los centinelas. Cientos, miles de guerreros están despedazando a los soldados de Cortés, él mismo herido en una pierna. Vuelan lanzas y flechas y cortan la carne las Macuahuitl, las espadas de obsidiana, terribles, de madera de caoba con lascas de obsidiana incrustadas a ambos lados de la maza, afiladas al límite y capaces de decapitar a un hombre de un solo golpe. Obsidiana. Piedra ígnea, roca volcánica de color negro o verde negruzco, de gran dureza, que los mexicas obtenían sobre todo en el Popocatépetl, el majestuoso volcán que preside el Valle del Anáhuac.
La laguna se ha convertido en una laguna Estigia. A ella caen los caballos y los españoles y allí les espera la muerte a bardo de canoas mexicas. Los conquistadores pierden arcabuces y ballestas y se defienden a espadazos, en la oscuridad, bajo la lluvia. Gran parte del tesoro de Axayácatl se pierde en las aguas negras. Suena, espeluznante, el tambor de piel de serpiente, que llama a la batalla, que invoca la muerte.
***
El Hijo Mayor espera a Madre sentado en un poyo junto a la puerta de la casa de adobe. Acaba de amanecer. Tiene a sus pies un hatillo y una espada llena de herrumbre.
-Me voy, Madre. Como ya hizo padre. Mi Hermano Pequeño ha crecido y puede sosteneros hasta que regrese. Hasta que regresemos Padre y yo.
Madre ni siquiera intenta prohibírselo. Sabía que iba a suceder. Le abraza y llora en silencio. El Hijo Mayor sale de la casa. A su Hermano Pequeño le había anunciado durante la noche que ya tenía listo el hatillo y la espada, que fue de Padre, pero que Padre dejó aquí porque compró una mejor, más nueva, sin herrumbre. Le anuncia a su Hermano Menor que partirá poco después del amanecer. Hacia el sur. Hacia el gran río de Sevilla y, después, a buscar un barco. Por el camino trabajará para poder comer. Ya veremos, dice.
-Quiero ir contigo.
-¿Y qué sería de Madre? Aún no puedes venir. Ella te necesita aquí. Pronto nos reuniremos todos otra vez. Aquí o en el Nuevo Mundo.
***
Padre ya casi no pelea, cansado, exhausto, dolorido, atenazado por esos ocho poderosos brazos victoriosos. Siempre aterrorizado. Ve caer a su lado el cuerpo sanguinolento de un compañero de armas, con el pecho abierto, arrojado desde lo alto del templo gradas abajo. Se despedazará antes de llegar al suelo. A Padre le espera el puñal de obsidiana de uno de los sacerdotes terribles en esa noche triste, lluviosa e interminable. Padre no volverá a la tierra que le vio nacer y de la que huyó para no morir de hambre. Nunca volverá a su casa de Extremadura. Nunca volverá a ver a su mujer y a sus hijos. Nunca tendrá una tumba.
***
El Hijo Pequeño se da la vuelta en su jergón.
-Madre, ¿cuánto se tarda en cruzar el océano?
-No lo sé. Mucho. Duerme.
El Hijo Pequeño piensa en Padre y en su Hermano Mayor. Ya tiene años para irse de casa, como están haciendo otros, pero le atenaza y le retiene el miedo a dejar a Madre sola. No se imagina cómo puede ser una gran ciudad como Sevilla. No sabe cómo es un barco capaz de ir al Nuevo Mundo. No ha visto nunca una ciudad, ni un barco. Hace mucho tiempo que partieron Padre y su Hermano Mayor. Hacia el Sur, hacia ese gran río de Sevilla, primero, y luego hacia el Nuevo Mundo, atravesando el Océano. Él no sabe lo que es un mar ni un océano. Hace mucho tiempo que se fueron. Él también quiere partir, pero ¿qué será de Madre?
***
El Hijo Mayor yace en el suelo. Sangrando por la herida que tiene en el vientre. Agoniza. Unos hombres se alejan de él, discutiendo entre sí, luchando por el botín: un flaco y deshilachado hatillo y una espada herrumbrosa. Uno de ellos, sucio, harapiento, limpia en el suelo una navaja ensangrentada. Otro quiere hacerse con la espada del Hijo Mayor y otro se le enfrenta, cuchillo en mano. Gritan, se empujan. El que lleva el hatillo en la mano lo arroja al suelo. Está vacío. ¡Pobre asalto ha sido éste, vive Dios!”, protesta en silencio.
Sevilla se ve ya desde allí, entre las reverberaciones de un sol incendiario.
***
El Hijo Pequeño ya no puede más, inquieto en su jergón de la casa de adobe con suelo de tierra aplanada y tejado de pizarra por el que comienza a filtrarse la luz de la madrugada.
-Madre, voy a ir hacia el sur, al río de Sevilla y luego atravesaré el mar. Como Padre y como mi Hermano Mayor.
Madre solloza y maldice el Nuevo Mundo.
Teodoreto y el Apóstata
Luis Jerves Guerrero

I
Antioquía, 429 A.D. (1182 Ab Urbe condita)
La noche se presentaba oscura y peligrosa, en especial para un hombre solitario que osara inmiscuirse en ella sin las precauciones debidas. Sin embargo, el erudito Teodoreto caminaba por las calles de Antioquía —una ciudad que tanto le había dado y a la que le encantaba volver— sin una escolta adecuada y más preocupado por sus pensamientos que por los ladrones y asesinos que merodeaban en los callejones poco iluminados de la urbe. Esa noche, Teodoreto tenía una misión que cumplir, y cada instante que pasara sin llevarla a cabo, le carcomía dolorosamente el alma. El sonido de sus propios pasos era su única compañía. Para hacer más corto el trayecto, recordó el relato de Amiano Marcelino sobre el emperador Juliano:
“…Y mientras estaba ocupado animando a sus tropas, una flecha que fue lanzada por un arquero persa lo hirió en el costado. Al principio, la herida parecía leve, pero después de unos momentos comenzó a sangrar profusamente, y Juliano pronto se dio cuenta de que su fin estaba cerca. Trató de arrancar la flecha de su costado, pero la herida se abrió aún más, y pronto se desmayó. Lo llevaron de vuelta a su tienda, donde murió unas horas después, rodeado de sus amigos y generales…”[i]
Ladridos y unos pasos en las cercanías devolvieron al erudito a la realidad. El camino estaba oscuro y desolado, y Teodoreto se puso nervioso por primera vez desde que dejara su alojamiento. Había oído hablar de los salteadores que merodeaban por la ciudad, robando a los desprevenidos. Maldijo su falta de previsión. Le sucedía a menudo dado su carácter más reflexivo y dado a las ideas que a la acción. Pensó en volverse, pero desechó el pensamiento con rapidez. Los pasos que lo seguían sonaban más cercanos. No se atrevió a darse la vuelta. Aceleró la marcha. Su pasión por la historia y la necesidad de discutir lo que había escrito y estaba por publicar lo empujaban hacia adelante. No faltaba mucho. La domus de su amigo Eustaquio estaba a unas cuadras de distancia… Un sonido metálico a su espalda le hizo helar la sangre. ¿Es que el cruel destino no lo dejaría completar su obra? ¿Terminaría triunfando la visión de un emperador noble a pesar de sus evidentes faltas contra la fe verdadera? Teodoreto casi corrió los últimos metros que le faltaban para la puerta a la residencia de su amigo y golpeó con furia para llamar la atención de alguien en el interior. Atrás suyo, se acercaban presurosos. Era el final. Había sido un estúpido al venir sin la protección adecuada. Ya no podría contar la verdad de lo que pasó en Samarra un siglo atrás… Samarra, el nombre le trajo evocaciones de justicia. Ahí había caído el apóstata, sí, ahí había terminado el mundo pagano, en aquella lejana batalla. Teodoreto se preguntó por qué su mente insistía en llevarlo por los caminos de la reflexión en lugar de concentrarse en el presente y tratar de salvar la vida. No hubo tiempo para más reflexiones. Una mano lo abrazó del cuello y lo derribó.
II
Samarra, día anterior a la batalla. Campamento romano. 363 A.D. (1116 Ab Urbe condita)
El emperador Flavio Claudio Juliano se encontraba en una situación difícil. Había estado luchando durante meses en la campaña militar en Persia. Su ejército estaba cansado y agotado por la falta de suministros y la dura resistencia que los persas estaban presentando. Lo peor de todo era no saber con certeza que iba a pasar a partir de ahora. Los tenían acorralados. Y todo era su culpa. Eso era lo único cierto. Miró en dirección al Tigris y suspiró. Su posición respecto al río no era la más adecuada. Por eso, aquella noche se iba a reunir con sus generales para discutir la estrategia que seguirían. Debían salir del atolladero en que se encontraban. Paseó por el campamento rumbo a la tienda imperial. Vio hombres con el cansancio reflejado en la mirada. Algunos alistaban la lorica segmentata, la armadura de cota de malla que se había vuelto de uso corriente en aquel siglo. Otros preparaban una frugal comida antes de echarse a descansar. También había los que afilaban sus gladius, sus espadas cortas. Al notarlo pasar, todos se ponían de pie y se cuadraban. Juliano sonrió al notar como algunos de los soldados trataban de ocultar los dados con los que habían estado jugando hace poco. Las apuestas estaban prohibidas, pero muchos oficiales hacían de la vista gorda para evitar que el ambiente se tensara todavía más entre la soldadesca.
Dos soldados en la entrada de la tienda abrieron paso al emperador. Sus generales ya lo esperaban. El silencio en el interior era un reflejo de la tensión que cada uno de los hombres sufría. El emperador miró a sus generales con seriedad y uno a uno, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Ahí estaban Nevita, Arinthaeus, Dagalaifo, Varronianus, Agilo y Secundiano.
—Compañeros míos —comenzó y sus generales sólo pudieron contener la respiración, —sé que las últimas semanas han sido difíciles. Hemos luchado valientemente, pero nuestras provisiones son limitadas y nuestros hombres están cansados. Sin embargo, todavía tenemos una oportunidad de seguir y no podemos permitir que se nos escape de las manos.
Los generales escucharon con atención las palabras del hombre que los había guiado en los últimos años. —El ejército persa es fuerte, pero no invencible. Tenemos que ser inteligentes y utilizar todas nuestras habilidades y conocimientos para superarlos… —Mientras hablaba, el emperador señalaba varias posiciones en un mapa desplegado sobre la mesa.
—Augusto, ¿cómo piensa organizar nuestras fuerzas? —preguntó Secundiano. La duda asomaba en el tono de su voz.
—Les propongo que avancemos formando una línea de defensa sólida, con nuestras unidades mejor entrenadas y equipadas al frente— respondió Juliano. —Debemos avanzar en posición de combate. Será más lento, pero nos permitirá resistir los embates del enemigo en caso que decidan atacarnos. Dagalaifo, Varronianus y Agilo estarán con las posiciones de vanguardia. Nevita, Arinthaeus y Secundiano irán en retaguardia.
Los generales asintieron. —Señor, ¿cómo organizaremos los grupos de reconocimiento del terreno? —preguntó Varronianus.
—Yo mismo lideraré esa fuerza —contestó Juliano con determinación. —Creo que lo mejor es que me vean liderarla sin temor. Pero necesito que vosotros lideréis nuestras unidades principales con habilidad y valentía.
Un murmullo se encendió entre los hombres, pero un gesto de Juliano bastó para acallarlos. Los generales asintieron esta vez y Juliano les agradeció antes de retirarse para preparar las diferentes unidades. Mientras se alejaban, sabía que la lucha que se avecinaba sería difícil durante las siguientes semanas, pero estaba convencido de que, con su estrategia y el valor de sus hombres, podrían salir victoriosos.
III
La batalla de Samarra. 363 A.D. (1116 Ab Urbe condita)
Grupo de reconocimiento
La columna se había puesto en marcha. El calor del día había hecho decidir a Juliano no portar su armadura aquel día. Como había decidido la noche anterior, iba al frente de la columna para reconocer el terreno. La ciudad de Samarra ya iba quedando atrás. El estruendo que se escuchaba en la parte de atrás fue el primer aviso de que algo no iba bien aquella mañana. Una nube de polvo comenzó a elevarse sobre el terreno y el inconfundible sonido de gritos y metal chocando fue la señal de que las cosas empeoraban.
—Será alguna escaramuza, señor —dijo uno de los guardias scholarii cercano al emperador.
—De eso nada. Esto parece que va en serio —respondió un inquieto Juliano. Se tocó la barba y maldijo por lo bajo. Un soldado llegó a galope tendido. La guardia imperial le cerró el paso, pero Juliano hizo una seña para que dejaran pasar al hombre. El polvo y el sudor se mezclaban en su piel y uniforme, además de rastros de sangre aquí y allá.
—¡Saludos, Emperador Juliano! La caballería sasánida está atacando la retaguardia. Solicitamos refuerzos o la línea terminará por ceder.
—¡Avisad a Dagalaifo, Varronianus y Agilo! —ordenó Juliano a un par de sus soldados. —Que sigan avanzando, pero que se mantengan alertas. Puede que un segundo frente de ataque venga contra nosotros.
Los aludidos asintieron y galoparon de inmediato a impartir las órdenes. Juliano no esperó a más y salió hacia retaguardia. Su guardia scholarii lo resguardaba como siempre.
En la tienda de campaña del rey Sapor
—Sahansah —dijo el soldado mientras realizaba la inclinación debida al rey de reyes. Sapor, rey de Persia, hizo un gesto para que el combatiente diera su informe.
—El emperador de los romanos ha caído en la trampa. Él y su guardia se dirigen a su retaguardia para enfrentar a nuestra caballería.
Sapor, rey de reyes, sonrió mientras daba la orden a sus generales para que ejecutaran su plan.
Retaguardia del ejército romano
La llegada de Juliano equilibró las bazas. El empuje de la caballería persa se frenó y hasta pareció que se los podría hacer retroceder. A pesar de no llevar armadura, el emperador demostró en todo momento una entereza y un valor que sirvieron de ejemplo a todos los soldados.
—¡Señor, lo necesitamos de urgencia! —gritó un soldado que llegó galopando del frente del ejército.
—Habla, ¿qué sucede? —interrogó el emperador, aunque ya sospechaba lo que acontecía.
—El frente está siendo atacado por otra carga de caballería de los sasánidas. A duras penas nos mantenemos.
Juliano lanzó una imprecación y dio media vuelta. Parecía que ese día debería multiplicarse para estar en todos lados.
En la tienda de campaña del rey Sapor
—Sahansah… —empezó el hombre al lado del rey de reyes, pero éste lo detuvo con su mano.
—No necesitas decir nada, puedo verlo con mis propios ojos. Ese emperador se ha desgastado en vano y va directo a mi trampa. No tiene oportunidad contra mis cataphractarii.
—En efecto, Sahansah. Aquel romano está muerto.
—No quiero excesos de confianza —la furia se reflejó en los ojos de Sapor y su sirviente prefirió callar. Cuando el rey estaba molesto, era mejor no importunarlo. —Nada está terminado hasta que no tenga su cabeza frente a mí. ¿Está claro?
Vanguardia del ejército romano
Juliano detectó el lugar por el que iba a romperse la línea mucho antes de llegar. Dirigió pues, sus fuerzas hacia aquella brecha que amenazaba con desbaratar a todo el ejército.
—Mi culpa, ¡oh, dioses! No supe detener mi campaña cuando todavía era tiempo y ahora todos están en esta trampa por mi culpa —divagaba la mente del emperador. No era el momento ni el lugar, y como soldado curtido en mil batallas lo sabía, pero todo se iba al garete en ese momento y si quería disculparse con los dioses lo haría así lo atravesaran mil lanzas. —Si algo del ejército puede salvarse, ofrendo mi vida a cambio, dioses de mis ancestros…
—¡Cuidado, cataphractarii! —gritó aterrado uno de los scholarii de Juliano. El emperador vio a su alrededor. Los rostros de sus hombres se habían tensado. Luchar contra cabalgaduras totalmente recubiertas era un desafió que muchos preferían evitar. Juliano lanzó un grito de rabia. No iba a dejar que su final llegara en medio del miedo. No, eso no. Si moría, lo haría peleando como siempre había hecho. Azuzó a su caballo y se lanzó contra los catafractos persas. La rapidez del empuje y un salto de su caballo hicieron desestabilizar a un enemigo al frente, arrojándolo de su montura. Juliano apuntó directo a los ojos, uno de los únicos puntos débiles de aquellas armaduras. El persa dejó de moverse. Sin perder tiempo, dio la vuelta para encarar a más rivales. Solo entonces se percató de su soledad. Ninguno de sus hombres se hallaba cerca. Todos estaban dispersos ocupados en sus propias peleas. Un par de catafractos ya se acercaban a su posición. Logró esquivar una primera jabalina que le arrojó el primero de ellos, pero un segundo proyectil lo impactó de lleno en sus costillas. Trató de arrancar el arma de sus entrañas y seguir, pero las fuerzas lo abandonaron. El emperador se sintió caer de su montura…
Más tarde, tienda de campaña del emperador
—¿Helena? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en palacio?
La mujer que Juliano había reconocido como su esposa sólo negó con la cabeza y una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. Luego, la mujer se desvaneció en el aire.
—Pero, ¿qué…? Espera un momento, tú ya habías fallecido, Helena…
El emperador se sintió confundido. ¿Es que los dioses nublaban su razón?
—Amigo, un poco más —la voz a su espalda sorprendió a Juliano. Regresó a ver y una nueva sorpresa lo llenó de emoción.
—¡Joviano, amigo! Has venido a ayudarnos contra los persas, ¿verdad?
—Juliano —dijo Joviano y le puso una mano en el hombro. —Es hora que despiertes.
El emperador Flavio Claudio Juliano se levantó. Una fuerte punzada de dolor le hizo dar un gemido de dolor y llevarse una mano al costado.
—¡Augusto, con cuidado! —dijo una voz que se le aproximó presurosa. El emperador reconoció a su médico. Entonces era cierto. Había caído en batalla. Ni Joviano ni nadie habían venido en su rescate. ¿Quién habría ganado? ¿Quedaría algo de su ejército?
—Mis soldados… ¿cuántos perdimos?
—No es el momento, señor…
—Agradezco tus cuidados —interrumpió el emperador las palabras del galeno y el médico calló, —pero necesito saber. Hazme el favor de llamar a mis generales…
Minutos más tarde, sus hombres lo rodeaban y contestaban sus preguntas. Sólo entonces Juliano fue consciente de la derrota que acaban de sufrir.
—Nos han permitido retirarnos al saber que habías caído y hemos podido recuperar a nuestros muertos, pero no sé de cuánto tiempo dispondremos antes de su siguiente ataque… —informó uno de sus generales. El emperador comprendió al instante. Sapor sólo estaba esperando lo inevitable.
—No será mucho tiempo, compañeros.
—¿Qué quiere decir, señor?
—Mi tiempo se termina.
—¡No diga eso, señor!
—No es necesario negarlo más tiempo. Mi herida es de gravedad —explicó el emperador y levantó su mano en su característico gesto para pedir que se calmaran las demás voces. —Ha llegado el momento, amigos míos; la naturaleza exige el tributo, aunque demasiado pronto tal vez; pero como deudor leal, me apresuro a pagar, sin experimentar, como podría creerse, ni abatimiento, ni tristeza…[ii]
IV
Antioquía, 429 A.D. (1182 Ab Urbe condita)
Había golpeado con fuerza la puerta de la domus de su amigo Eustaquio, pero no le habían respondido. Ahora era demasiado tarde. El inconfundible sonido de metal chocando y el abrazo en su cuello convencieron a Teodoreto de que tenía los segundos contados. No le quedó más remedio que encomendarse al Altísimo como le habían enseñado desde pequeño y esperar el final… Pero el final no llegó.
—¿Qué crees? ¿Acaso voy a permitir que nos quedemos echados en el suelo de la entrada?
—Pero, ¿qué? ¿No me han asesinado ya…?
Una risotada salió de la boca de Eustaquio. Ambos hombres se incorporaron y se dieron un fuerte abrazo.
—Pero mira que estás loco, Teodoreto. ¿A quién sino se le ocurre aventurarse en medio de la noche por las desoladas calles de Antioquía? Poco más y en serio que te ibas al cielo.
El erudito no pudo sino reconocer la verdad en las palabras de su amigo. Regresó a ver a la puerta y cayó en la cuenta de que ahí estaban el atriense de Eustaquio y un par de sirvientes más. Todos estaban armados. Al otro lado de la puerta se escuchaban pisadas que se alejaban a la carrera.
—Me han salvado, ¿verdad?
—Otra que me debes, pero todavía no me des las gracias —dijo burlonamente Eustaquio. —Mejor pasemos al estudio. Ahí podremos discutir con calma los detalles de lo que has venido a contarme. Lo has terminado, ¿me equivoco?
El rostro de Teodoreto, pálido hasta ese momento, recobró su color y su ánimo recuperó el ímpetu que lo había animado a visitar a su amigo. Durante horas, los dos hablaron animadamente, intercambiando ideas y teorías mientras daban buena cuenta del vino que les habían traído.
—¿No crees ser algo duro con aquel emperador?
—Ni de bromas, amigo.
—¿Y por qué crees que tu versión prevalecerá sobre la de historiados como Amiano Marcelino?
—Creo en mi fe, amigo. Además, es un pálpito que tengo…
—¿El mismo que te hizo aventurarte por las desoladas calles de Antioquía en plena noche y sin guardia?
—Ya basta de regaños. Mejor deja que te vuelva a leer el texto:
“…Y mientras estaba dirigiendo a sus tropas, una flecha que fue lanzada por un arquero enemigo lo hirió en el costado. Al principio, la herida parecía leve, pero después de unos momentos comenzó a sangrar profusamente, y Juliano pronto se dio cuenta de que su fin estaba cerca. Trató de arrancar la flecha de su costado, pero la herida se abrió aún más, y pronto se desmayó. Lo llevaron de vuelta a su tienda, donde murió unas horas después, rodeado de sus amigos y generales. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la verdadera causa de su muerte fue la ira de Dios, que castigó a Juliano por su apostasía y su intento de revivir el paganismo. El dios cristiano, a quien Juliano había desafiado, lo había condenado a una muerte dolorosa y humillante, y así se cumplió su destino. Galileo, has vencido, fueron sus últimas palabras…”[iii]
[i] Amiano Marcelino. Historia del Imperio Romano.
[ii] Amiano Marcelino. Historia del Imperio Romano.
[iii] Teodoreto de Ciro. Historia Ecclesiastica.
El vampiro
Domingo Alberto Martínez

Algol es un sistema binario, formado por dos estrellas gemelas que giran en órbitas elípticas, muy próximas entre sí. Como ocurre con los parásitos en la naturaleza, una se alimenta de la otra; absorbe su energía y se perpetúa a costa de su compañera. Situado en la constelación de Perseo, para los griegos representaba el ojo de la Medusa, que los acechaba malévolamente desde el firmamento; su presencia era considerada de mal augurio. Los árabes lo bautizaron Ra’s al-Ghul, la Cabeza del Diablo.
En el Kitab al-Asturlab o Libro de los astrolabios, anónimo nazarí del siglo XII, en uno de los escasos fragmentos que se conservan, puede leerse: «El sultán de los berberiscos, Sayyid as-Sádiq ibn Saffah ash-Shihab, llamado por sus partidarios Shihabuddin, Antorcha de la Fe, y Ra’s al-Ghul por sus enemigos, que Alá lo maldiga, fue hijo de una concubina esclava, una siqlabí beduina que lo educó en los preceptos del islam con el rigor de un halconero del Atlas». En una época de venalidad generalizada en la que la traición está a la orden del día y el puñal se ha convertido en el arma política por antonomasia, la insurrección de los eunucos, auspiciada por su madre, lo coloca en el trono a una edad muy temprana. Lejos de amedrentarse, sus primeras decisiones dan muestra de su carácter. En la mezquina aljama, antes de la oración de los viernes, se proclama califa y emir de los creyentes. Manda sacar a su tío (el malik derrocado) de los calabozos y llevarlo ante el trono cargado de cadenas. Sin levantar la voz apenas, siseando como una serpiente, lo acusa de sodomita y pusilánime delante de toda la corte. Ignora sus gimoteos y hace venir al verdugo. Lo condena por ser un mal guía, un mal musulmán; por haberse comportado con los infieles como un perro faldero en lugar de ser un león. «Los cronistas palatinos —continúa el anónimo nazarí— se hicieron lenguas de su misericordia, pues pudiendo haberlo condenado a que lo lapidaran, le concedió la gracia de ser decapitado».
La gracia de que su cabeza ruede por el suelo hasta los pies de sus hijos, primos del nuevo califa, que más pronto que tarde correrán idéntica suerte.
Todos los familiares del califa, primos, sobrinos, hermanos de leche, todo aquel que pueda discutirle el mando es detenido y arrojado desde un alminar. Sus restos descuartizados, clavados en las puertas de Qayrawán, alimentarán durante meses a las aves carroñeras. Destierra a bufones y trovadores so pena de cortarles la lengua. Se rodea de una camarilla de ulemas sudaneses (graves como cuervos, con caftanes sin adornos y grandes turbantes rojos) y decreta la interpretación ortodoxa de la sharía, la ley del Profeta. En poco tiempo se convierte en un líder carismático, un hombre de tez olivácea, seco como el esparto, considerado por sus seguidores casi como un santo, que cumple los mandatos del Corán a rajatabla, reza y medita durante horas, arrodillado en la macsura, y llama a la yihad contra sus vecinos, también musulmanes, pero a los que trata de heréticos y promiscuos (kuffar, falsos creyentes) por su larga convivencia con los francos del norte. «Infundiré el terror en el corazón de los embusteros, dice el Santo de los Santos, alabado sea. ¡Arrancadles los pies y las manos opuestas!, ¡crucificadlos cabeza abajo en los troncos de las palmeras!».
Es en la guerra donde Sayyid as-Sádiq se gana su lugar en la historia, concretamente entre Atila y Vlad el Empalador en la Cámara de los Horrores de Madame Tussaud. «Extendió sus dominios por el este hasta los límites del desierto, y por occidente, siguiendo la línea del litoral, alcanzó Tilmisane y N’Kor, borró Tahla de la faz de la tierra y cayó después sobre Siyilmasa. Pobres de las ciudades que se negaban a pagarle tributo; eran sojuzgadas por un aguacero de flechas, para enseguida ser despojadas entre los escombros y el fuego. Sus tropas llegaban al galope, igual que el simún, chillando como una manada de hienas. Surgían por el horizonte entre nubes de polvo que, a la luz del crepúsculo, parecían nubes de sangre. Los honderos magravíes, con una puntería endiablada, silenciaban a los defensores, los mercenarios somalíes y mandingas salvaban ágilmente las murallas; con la daga en la boca y un alfanje en la mano, irrumpían en las casas. Los gritos de sus ocupantes podían oírse durante horas. Así masacró a los hamaditas y a los matghara; a los pacíficos masmuda, granjeros y cabrerizos, los diezmó como la viruela. No hubo piedad para nadie. Ra’s al-Ghul (¡que su alma se pudra entre alacranes!) era un salvaje sin conciencia. En nombre de la fe verdadera asesinó tanto a jóvenes como a viejos, a suníes, a chiítas; con la espada en la mano no hacía diferencias. Taló oasis, quemó cosechas, soterró bajo montañas de cadáveres los manantiales de agua cristalina, derribó los sepulcros de los santos morabitos y descuartizó, atándolos a cuatro caballos, a los alfaquíes que los custodiaban, acusándolos de llevar a su comunidad por la senda de la idolatría. Los buitres, en su orbitar displicente y lento, seguían sus banderas allá donde fueran. Las mujeres y los niños que caían en sus manos eran conducidos hasta el mercado de esclavos más próximo, donde los intercambiaban por espadas de Damasco y dromedarios, ladrillos de sal, conchas de cauri».
Los años pasan. Las campañas se suceden y As-Sádiq se ha hecho con un botín inmenso. Decide finalmente licenciar a sus tropas. Vuelve grupas y se dirige hacia Qayrawán al frente de una larga comitiva cargada con los tesoros de Saba: báculos de marfil e incensarios de plata, ánforas repletas de perlas y enormes turquesas, arcones rebosantes de besantes y un sinnúmero de otros objetos, a cuál más valioso, extrañas máscaras alargadas de las tribus fang y tótems de ébano mitad hombre, mitad ciervo. Envuelto en una túnica color azafrán, el califa, mucho más gordo, se recuesta muellemente entre almohadones, bajo un dosel que lo protege del sol. Marcha en un trono de oro macizo que le ha arrebatado a un reyezuelo del sur, portado en andas por ochenta y ocho esclavos negros, el mismo número de veces que se repite en el Corán la palabra bendición: baraka. Custodian el trono a derecha e izquierda una docena de pavos reales de pórfido rojo con las colas desplegadas y zafiros en lugar de ojos. Faquires y contorsionistas abren la marcha, juglares que improvisan panegíricos al son de las darbukas, malabaristas, hombres con zancos. Junto a ellos, a caballo o en camello, los arquitectos que van a construir el sueño del califa, la nueva ciudad palatina, seguidos a pie por pajes y secretarios.
La caravana va dejando a su paso una estela perfumada en la que se mezcla el frescor de la toronja con el aroma a vainilla del benjuí, la dulzura de la mirra con la flor de la canela, el jazmín y el sándalo. Lejos, en medio del desierto, medio oculto por las arenas como el coloso de un faraón olvidado, queda el censor de costumbres, el fanático religioso. El hombre que vuelve a casa después de tantos años se parece muy poco al que se fue. Ha conquistado un enorme territorio, controla las puertas del África subsahariana y las ciudades más prósperas del norte, de Túnez a Fez y de Tamdult hasta Gadamis, le pagan tributo. A la sombra de los granados en flor, mecido por el bullir de una acequia entre arbustos de alheña y arrayanes, ha probado manjares de los que no conocía su existencia, ha bebido vino del color de los rubíes escanciado por huríes del paraíso. Ha conocido el triunfo y se ha embriagado con él, y la molicie lo ha alejado de la guerra.
La que no cambia es su madre, As-Sayyida al-Kubra. La Gran Señora. Sigue llevando la austeridad con el rigor de un cilicio. Escucha la música profana y los cánticos, el castañeteo de los crótalos; se asoma a las celosías y ve pasar a las bailarinas de melenas cobrizas cimbreándose como juncos, lanzando pétalos al paso del trono, y no puede evitar crispar la mandíbula. Se clava las uñas en la muñeca hasta que brota la sangre. Exige ver a su hijo, pero le sale al paso el visir Tafilete, un eunuco converso, enrevesado y exacto como un algoritmo. Es imposible, niega con la cabeza. Su majestad el califa, que Alá lo proteja, está muy ocupado organizando una expedición de castigo contra los nómadas del Sahel, supervisando los planos de los nuevos alcázares o la construcción de la ceca y los minaretes, le repite pacientemente cada vez. Ella no se da por vencida. Es una vieja leona a la que quieren arrebatar su cachorro y no va a quedarse en un rincón, zarpa sobre zarpa. Vestida de negro y cada vez más demacrada (se niega a comer o lavarse mientras no la reciba su hijo), elude a los guardias que le ha puesto el visir y vaga por los pasillos como un alma en pena. Aparece de repente de las sombras, incorpórea como una visión de ultratumba. Señala al califa con un dedo huesudo y le conmina a abandonar el tálamo de la soberbia o a prepararse para el juicio de Dios, que se abatirá sobre su reino lo mismo que cayó sobre Irem, la de los altos pilares, cuyos jardines olían a incienso y sus torres, bañadas en oro, aventajaban en brillo al mismo sol.
—No hay más dios que Alá —se interpone el visir con una sonrisa—. Él conoce el pasado y el futuro. Todo lo demás es perecedero.
Una mañana la Gran Señora aparece colgada de una viga con una estola de seda, la misma que le había regalado su hijo al volver de la guerra.
El sol de la tarde irrumpe con fuerza en el patio de los tamarindos, prendiendo en los mármoles, reflejándose en los azulejos con la coquetería de un corrillo de ninfas. Una fuente canturrea en el centro. «Como las olas que besan los pies del peregrino, así vienes tú a derramar el bálsamo de tus palabras en mis oídos», puede leerse al borde de la taza, grabado con caligrafía vegetal. El agua se derrama en finas láminas; corre por las acequias, sorteando los arriates de amapolas hasta los pies del califa, plantado como la mujer de Lot a la sombra de un pórtico. As-Sádiq entorna los párpados y se mira las manos, siguiendo los surcos, los pliegues de las palmas, desenredando la maraña de cicatrices como si fuera a cartografiarlas. Un peregrino llegado de Samarcanda, un viejo ciego llevado a lomos de un asno por un lazarillo, le leyó con el roce de los dedos la buenaventura. Sintió el pálpito de la nube negra que lo acompañaba, una masa compacta de sombras con forma de buitre y diablos con alas de murciélago que giraban arremolinándose, impulsados por vientos de venganza. Mientras aquella espada de Damocles pendiera sobre su cabeza, le dijo el hombre santo, no encontraría la paz.
Al califa le cuesta dormir por las noches. Cuando era pequeño le arrullaba la voz de su madre; escuchaba sus leyendas sobre jóvenes de corazón indómito y se adentraba en los sueños como en una alfombra voladora. Pero hace ya mucho que salió de las faldas de las mujeres. Todas esas patrañas sobre autómatas fundidos en bronce y genios de alas tornasoladas que protegen los pilares de la creación ya no ejercen efecto alguno sobre él. Tampoco el vino mezclado con hachís, que cada día toma en mayores cantidades. Despierta de madrugada bañado en sudor. Las voces de los muertos resuenan en sus oídos, es incapaz de acallarlas. Da igual lo mucho que rece o lo alto que soplen los añafiles. Da igual las mujeres con las que goce o a las que haga despellejar.
El visir Tafilete aparece en su alcoba. Aparece y desaparece como un zorro del desierto, colándose por los pasadizos y las puertas disimuladas entre los cortinajes, como si solo él conociera los caminos y tuviera todas las llaves. Le acompaña una esclava armenia, casi una niña, con los ojos muy negros (puede que sea efecto del kohl) y el pelo trenzado recogido en un moño. Se trata, le explica, de la primogénita del Iconódulo Mayor de Bizancio, capturada por los piratas narentinos cuando iba a casarse a Venecia y subastada después en Sicilia. Sus pechos son afilados, suaves y blancos, se adaptan a la palma de la mano como el agua que bebe el beduino al llegar a un oasis. Su voz se afirma conforme avanza la noche. El califa tiene la impresión de ver cómo florece. Le pregunta por la capital de los césares, Nea Roma, encrucijada de todas las vías, y ella le habla de un hervidero de cúpulas de plata y laberintos subterráneos. As-Sádiq ha colgado de los pulgares a todos sus arquitectos y los ha sustituido por otros, a quienes, a su vez, ha mandado cortar las orejas y atarlos a la rueda de una noria. Los proyectos de reforma le siguen decepcionando. Ansioso por escuchar nuevas ideas, le pregunta por los foros y los acueductos, el hipódromo, las termas de los rum, y ella le describe un bosque de columnas de pórfido rojo, columnas de piedra negra con bajorrelieves o de mármol azul de la isla de los Corzos. Le descubre una ciudad abigarrada, jalonada de obeliscos y arcos de triunfo, donde las estatuas de oro de Mitra y Dionisos se funden para convertirse en pesados relicarios, y los pilares de la iglesia de santa Susana descansan sobre cubos de granito con el rostro de Medusa.
La esclava hace una pausa para beber un sorbo de vino. Tumbado en el diván frente a ella, el califa parece dormido. La despide con un gesto de la mano:
—Vuelve esta noche —le ordena, abriendo la boca como un cocodrilo. Cuando ya está saliendo, bosteza de nuevo y añade—: Te llamaré Sherezade.
Hombres grises
Juan Antonio Garrido Conejero

Desde fuera, Dietrich observó el interior del restaurante, un local pequeño, familiar, con la barra recorriendo una pared y mesas junto a las ventanas. Mesas pulcras, para cuatro personas, con manteles color crema, una lamparita y un jarrón con una flor, todas iguales.
Encendió un cigarrillo para sosegarse. Temblaba, pero le bastaron un par de caladas para recuperar el aplomo. Hacía años que había dejado de fumar, pero ese día, al salir del tren, compró un paquete de tabaco en la estación. Iba a volver al pasado. Un pasado en el que era otro hombre. Un hombre joven y fuerte que fumaba y bebía en cantidades industriales, para afrontar la tarea que le habían encomendado.
Aspiró despacio, recobrando sensaciones, observando las mesas, todas visibles desde donde se encontraba. Había tres ocupadas, una mujer de mediana edad, guapa, acicalada, absorta en su taza de café, tal vez esperando a alguien, una pareja joven que charlaba entre risas mientras unas cervezas a medio consumir asistían a su júbilo y junto a la puerta, hojeando un periódico, estaba Karl. Relajado, fumaba distraídamente con una copa de vino casi terminada. Vino tinto. Seguía fiel a sus costumbres. Un poco más gordo, con entradas y el cabello canoso, lucía un traje gris bastante elegante. Por lo demás, había cambiado poco en los últimos veinte años. Era perfectamente reconocible.
Dietrich apuró el cigarrillo y lanzó la colilla al suelo. Sonaba la radio cuando entró en el local. Transmitían un partido del Hamburgo al que solo el camarero prestaba atención. Por lo que Dietrich podía recordar, a Karl nunca le interesó el deporte. De hecho, no tenía muy claro qué le interesaba. Habían sido amigos, pero al pensarlo era consciente de lo poco que sabía de él. Al recordar las conversaciones entre ambos se daba cuenta de que nunca habían hablado de música, ni de libros, ni de política… Bueno, de política un poco, lo justo para demostrar una tibia y coyuntural adhesión al régimen. Como casi todos en aquella época. La mayoría de sus charlas se centraban en la tarea encomendada y la forma de llevarla a cabo.
Cuando Dietrich intentaba abrir una brecha en el hermetismo de Karl para adentrarse en su intimidad encontraba una hierática sonrisa y alguna respuesta convencional y generalista. «No, no he leído ese libro», «¿El cine…? La verdad, me aburre un poco…». Así con todo.
Lo único por lo que dejaba traslucir algo de interés eran las mujeres y la comida. No tenía el más mínimo pudor en contar, con pelos y señales, sus peripecias en los burdeles. Algo que a Dietrich le incomodaba. No porque estuviera casado o fuese un mojigato, tan solo había perdido todo el interés por el sexo desde que llevaron a cabo la primera matanza.
En cuanto a la comida, a Dietrich le sorprendió la capacidad de Karl para disfrutar de cenas pantagruélicas después de una masacre. Nada le hacía perder el apetito. Aunque, siendo honestos, no era ninguna excepción en el batallón. La gran mayoría del grupo se había vuelto aparentemente insensible. Cualquiera que los hubiera conocido en Hamburgo, antes o después de la guerra, los consideraría tipos perfectamente normales. Tipos capaces de llorar conmovidos al escuchar una tierna melodía romántica o de reír con cualquier comedia ligera y de, horas más tarde, volar la tapa de los sesos a una criatura de tres años.
Al abrirse la puerta, el frío hizo levantar la mirada a Karl, que sonrió al ver en el umbral a su antiguo camarada. Una sonrisa que contrastaba con el lúgubre rostro de Dietrich. Éste, serio, se limitó a inclinar la cabeza, mientras colgaba el sombrero y el abrigo en el perchero de la entrada.
Karl, manteniendo su sonrisa, se levantó y señaló la silla frente a él, con sincera amabilidad. Dietrich intentó, algo forzado, esbozar un gesto amable. No pudo esquivar la mano tendida por su amigo, que apretó con poco entusiasmo, lo que pasó desapercibido para Karl que sostuvo impertérrito la sonrisa y comentó alegremente:
—¡Siéntate, Dietrich! Cuánto tiempo… Me alegro de verte. Vaya día. Hace frío fuera, ¿eh?
Dietrich se acomodó en la acolchada silla, algo envarado.
—Sí, hace frío. Lo normal en esta época…
—De todas formas, menos que en Polonia, ¿no? — Karl soltó una breve risita de complicidad al acabar la frase. Dietrich se molestó por la alusión, pese a que, a fin de cuentas, si lo había llamado era para eso, para hablar de Polonia.
Karl le sugirió una copa de Burdeos, como él. Dietrich, visiblemente incómodo por la situación, pidió un café solo, sin azúcar, al camarero. Karl apuró su copa y pidió otra. Seguía gustándole beber.
—Me sorprendió tu llamada—rompió el hielo Karl—. No había tenido noticias tuyas desde la guerra. Desde… ¿cuándo fue…? ¿A finales del 42…?
—En la primavera del 43. Fue cuando pedí el traslado al frente.
—Nunca lo entendí. Menuda estupidez. ¿Acaso no estábamos bien?
Dietrich, asombrado, no podía creer las palabras que salían de la boca de su interlocutor. Le sorprendió constatar que hablaba sinceramente. ¡Creía que estaban bien!
—Por cierto, Dietrich, veo que no has envejecido bien. Te veo muy delgado. ¿No estarás enfermo o algo así? Me sorprendió mucho tu llamada después de tanto tiempo— repitió Karl—. Te perdimos la pista. Nunca viniste a las reuniones anuales del batallón. Ni siquiera sabía que habías vuelto a Hamburgo.
Escuchó aquella catarata de banalidades sin dejar de pensar en lo lejos que estaba de él. Dietrich no podía entender cómo era posible esa tranquilidad, esa aparente felicidad, sin remordimientos.
—Volví hace dos semanas.
—Ah, dos semanas… Y, cuéntame, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué has hecho todos estos años?
«¿Qué he hecho?», pensó Dietrich. Miró fijamente a Karl antes de empezar a hablar. Éste sonrió todavía relajado, aparentemente contento.
—¿Recuerdas lo que hicimos en Polonia? —preguntó.
—Por supuesto, luchar contra los partisanos. Ya lo sabes. Cómo olvidarlo. —Soltó una breve risita nerviosa mientras agitaba su copa. En la radio, el locutor, emocionado, narraba un gol del Hamburgo.
Dietrich continuó:
—No, no es eso lo que estuvimos haciendo. No recuerdo haber luchado contra ningún partisano. Nos limitamos a fusilar. A fusilar judíos, a hacer redadas. A robarles y a matarlos. A todos. Sin excepciones, ¿lo recuerdas?
Karl trocó la relajada sonrisa por una mueca nerviosa. Al menos le tranquilizaba el tono pausado de Dietrich. Nadie en el restaurante podría suponer de qué estaban hablando aquellos tipos de mediana edad. Tal vez de la familia, de negocios o del partido de la radio.
—Llegábamos a una aldea —continuó Dietrich—, convocábamos a los judíos en una plaza. Casi siempre acudían todos. Sumisos. Incluso los que sospechaban su destino. A veces los polacos nos echaban una mano. No todos, ya lo sabes. Pero muchos sí. A fin de cuentas, siempre podrían rapiñar algo. Luego, felizmente, íbamos todos al bosque. El resto lo recuerdas ¿no? Las zanjas, los disparos, la sangre, aquel olor…
—Dietrich, la verdad, no sé por qué remueves el pasado… Sí, eso pasó algunas veces, pero sabes que eran órdenes. Si no hubiésemos obedecido, habríamos acabado también en aquellas zanjas. O en un campo de concentración.
—O en el frente —interrumpió Dietrich—. Allí es donde fui yo.
—Dietrich, tú pediste el traslado. Nadie te echó. Ya lo sabes.
—Las cosas son algo más complejas. ¿Recuerdas aquella familia alemana? Sí, tienes que acordarte. Lo comentamos. Una pareja con dos niñas. Él era médico, la mujer profesora de música, las niñas gemelas, de unos diez años. Rubias. Ni siquiera parecían judías. Fue cerca de Lublin. Habían huido del gueto y se ocultaban en una granja. Hasta que los dueños les sacaron todo lo que pudieron. Después los denunciaron para cobrar la recompensa. Pasaba muchas veces. —Karl escuchaba impasible, con la mirada baja— Pero esto fue distinto. Cuando fuimos a buscarlos resulta que los conocía. Había sido el pediatra de mi hermana, hasta que tuvo que dejar de ejercer. El doctor Munch. Tenía una consulta aquí al lado. Pasé antes por la puerta. Ahora es el despacho de un abogado. Supongo que lo perdieron todo antes de que los deportaran al este, a aquel gueto de mala muerte. No lo sé. Cuando lo vi me reconoció enseguida. Casi siempre era yo el que llevaba a Hanna a su consulta cuando mis padres trabajaban. Fue una niña con problemas de crecimiento. El doctor hizo un buen trabajo. Siempre estuvimos muy contentos con él…
—¿Por qué me cuentas esto, Dietrich…? Sabes que yo no tenía nada personal contra… —comenzó a musitar un suplicante Karl.
—No me interrumpas —cortó secamente Dietrich—. Munch no podía creer en su suerte. Había oído el acento de Hamburgo de los soldados y de repente me vio. Al mando de la escuadra. Me saludó efusivamente. Los tres soldados que me acompañaban me miraron sorprendidos. Detuvieron al instante los empujones con los que trataban de arrastrar a la familia al bosque. Hasta los polacos que jaleaban su obra, esperando su recompensa, congelaron sus gestos de alegría… quizá podían perderla. Es curioso, pero el doctor no me rogó por su vida. Mientras caminábamos, me preguntó por mi hermana. Parecía que se interesaba sinceramente por ella y se alegró cuando le dije que estaba embarazada. Luego seguimos en silencio. Fue muy extraño, simplemente no sabía qué decirle. ¿Qué le dices a una persona a la que vas a matar? Llegamos a la zanja. Al menos no había cadáveres dentro, sólo tierra húmeda. Munch me pidió permiso para despedirse de su familia. Nos alejamos unos metros y pude ver cómo, al borde de la zanja, la familia se abrazaba muy seria. Todos, incluso las niñas, sabían lo que iba a pasar. No lloraban, no parecía que tuviesen miedo. Me acerqué, descompuesto, y le dije a Munch que no hacía falta que se desnudasen, que sería rápido. El resto te lo puedes imaginar.
Dietrich tomó un sorbo de café antes de proseguir y pidió otro. El partido había terminado y el camarero había cambiado de emisora. Emitían música ligera americana. Karl, silencioso, observó como Dietrich tomaba un sorbo de la nueva taza.
—Antes me preguntaste por qué te cuento esto. Es muy sencillo y muy difícil a la vez. Vuestro argumento siempre fue el mismo. Y lo sigue siendo. Si os hubieseis negado a disparar os habrían fusilado a vosotros, eran órdenes ineludibles y una sarta de justificaciones estúpidas. Pero no fue así. Hubo soldados que se negaron. Pocos, pero los hubo. Como mucho, los castigaban con guardias extra y menudencias similares. Con el tiempo, si persistían en su actitud, los trasladaban. ¿Qué castigo es ese a cambio de una vida? No, no era por el castigo. Lo hacíais, mejor dicho, lo hacíamos por comodidad. Porque era una tarea más fácil, más tranquila, más segura, que ir al frente. Sí, muchos al principio tuvimos dudas, pero luego te acostumbrabas. Otros no, otros parecían cómodos desde el principio, desde el primer disparo. Estoy casi seguro de que ese era tu caso. Seguro que algunos hasta disfrutaron con su pequeña parcela de poder sobre la vida humana, que fueron felices arrebatándosela a otros. Aunque no recuerdo ningún caso en nuestro grupo. No vi sádicos, ni nada parecido. Sólo funcionarios aburridos que cumplían metódicamente con su trabajo.
Karl le miró silencioso.
—Aquel día hablé con el comandante. Le dije que no volvería a disparar a nadie más, ni judío, ni polaco. A nadie. El comandante tramitó mi traslado a otra unidad y, mientras tanto, me destinó a otro puesto. Así de fácil. Ni me fusilaron, ni me mandaron a un campo. Nada de nada. Después, acabé en el frente, sí. Me capturaron los rusos en Curlandia. Estuve ocho años prisionero. Ahí es donde perdí peso. Y ni un solo día he dejado de pensar en lo que hicimos. Sí, tengo remordimientos. ¿Y tú? ¿Y vosotros?
No respondió.
—Sé que no —continuó Dietrich—. Lo sé porque os he visto. Triunfadores en la guerra y en la vida. Pasasteis por allí como quien no quiere la cosa. Volvisteis a casa y el mundo volvía a ser vuestro.
—No lo sabes, Dietrich, no lo sabes…
—¿No? ¿De verdad crees que no lo sé? Dime entonces, ¿qué pasó después?
—Volvimos a Hamburgo al final del verano del 43. Fue después del gran bombardeo… Dietrich sintió una punzada en el pecho al pensar en el bombardeo. Su mujer y su hijo murieron aquel día, el 26 de julio. Nunca se encontraron sus cuerpos. La mención al bombardeo le enrabietó. Si Karl pensaba equiparar aquello a sus acciones en Polonia, como si aquellas matanzas hubiesen sido un acto de justicia, de venganza previa o algo similar, había pinchado en hueso. Era un argumento que Dietrich había oído en otras ocasiones y para él no tenía sentido, así que lo cortó.
—¿Volvisteis después del bombardeo? ¿Y eso? ¿Ya no quedaban judíos ocultos en Polonia?
—¡Calla, maldita sea! —El grito de Karl sorprendió al camarero que miró a la mesa.
—Callar, ¿por qué? Termina, termina tu historia.
—No hay nada que contar. Solo puedo hablar por mí. Los más jóvenes, la mayoría del batallón, fueron destinados a unidades de combate. A nosotros, los mayores, que ya éramos policías antes de la guerra, nos enviaron a nuestros antiguos puestos, aquí, en Hamburgo. Estuve en la ciudad hasta el final. Cuando llegaron los británicos me escondí un tiempo hasta que la cosa se tranquilizó. De todas formas, pronto me di cuenta de que yo no era el perfil de gente que buscaban. Buscaban a los SS y gente parecida. A nosotros, a los de los batallones de policía no nos perseguían. En cierto sentido nos necesitaban. Volví a trabajar en la policía unos meses después de la guerra. Y si quieres que te diga la verdad no me fueron mal las cosas.
—Lo veo. Pero ¿sabes lo que me parece realmente triste?
—Ni lo sé, ni me importa…
—Te lo voy a decir de todos modos. Es lo único que me queda, decir lo que pienso. Lo peor de todo es que no tengas remordimientos. Que duermas como un niño. Que lleves una vida normal y feliz. Que sea yo el que no duerma y el que se atormente. O que los que no duerman y sufran sean los pocos que sobrevivieron a nuestras matanzas. Eso es lo verdaderamente triste.
—¿Eso es todo? —Karl había recobrado el aplomo.
Dietrich se levantó, dejó un billete sobre la mesa y, mirándole fijamente a los ojos, se despidió.
—Adiós, Karl. No quería pasar por Hamburgo sin decirte lo que pienso. Salió, cerrando la puerta del café con suavidad.
Karl lo siguió con la mirada a través de las ventanas hasta que dobló la esquina. Después, tomó un sorbo de vino y volvió a hojear el periódico. Recordó que tenía que recoger a Emma del trabajo a las siete, por lo que sólo marcó en la cartelera del diario las películas que empezaban a partir de esa hora.
El sentir de un payés.
Barcelona, 1492
Mònica Vila i Massagué

I
Prisión real de Barcelona, mediados de diciembre de 1492.
En la prisión, sólo estoy yo, humillado, sujetos los pies con grilletes, y el guardián de la prisión real. La desmembración que sé evidente, todavía no ha empezado.
—Usted es un loco. ¿No ve que se ha condenado sin remedio?. Si confiesa ante los jueces con quién más actúa, con quién más había planeado el acto de alevosía todavía podría salvar la vida —me dice el juez.
—No lo creo. Es a vosotros que os interesa mi locura. Todo esto es cosa mía y de nadie más —le contesto yo sin apenas alzar la voz.
Me sería tan fácil involucrar a algún desgraciado de los que me he cruzado en esta vida. He pensado, sí. Cuando se vive en el campo siempre hay quién nos ha traicionado alguna vez. ¿Me aligeraría de verdad involucrar algún botarate de los que corren por la parroquia?
II
Joan era el segundo hijo de Guillem Galcerán de Canyamars. Su padre, que lo tenía por una persona digna de confianza, lo nombró el año pasado albacea de la herencia familiar, el Mas de Canyamars, de Dosrius, porque tenía una aptitud natural para encarar de forma solvente las diversas vicisitudes que la vida podía presentar. Aun así, el padre desconocía la profunda amargura que lo acompañaba, el rencor, la ira que a menudo sentía.
De constitución fuerte por necesidad (la vida del campo exigía cuerpos contundentes, cuerpos fundamentales, se podría decir), el paso de los años no lo había empequeñecido tanto como lo había hecho en otros hombres de su generación. A los sesenta años todavía se mantenía ágil, despierto, el instinto afilado y la mente clara. Sin duda que notaba en la osamenta los inviernos vividos, sobre todo a las espaldas, herencia de una existencia a la intemperie. Con todo, la vida no lo había todavía amortiguado del todo. Seguro que la rabia acumulada y las tribulaciones sufridas tenían algo que ver.
Hacía tiempo que se despertaba cada vez más temprano. En la hora más fría, se levantaba decidido y trasteaba por el mas para evitar acumular a sus huesos más dolor del que fuera imprescindible. Porque moverse era el antídoto y siempre había algún trabajo, más o menos urgente, que requería dedicación.
Últimamente, su preocupación se concentraba en un pequeño molino adyacente al granero. Al día siguiente, viajaba a Barcelona y quería dejar la casa con todas sus dependencias en las mejores condiciones para que la familia tuviera un tiempo de tregua antes de que el simple paso de los días volviera a desgastarlo todo. Lo contrario no era aceptable. Pues tenía que contar con la posibilidad de su ausencia.
Aquella mañana, no obstante, sería diferente. Esperaba la llegada del nuevo notario de Dosrius acompañado de su vecino Ramón de Cubells a quién le había pedido que fuera testigo de su último testamento. El entrañable Ramón. Sin ser familia, tenían el vínculo inmutable de la contemporaneidad compartida. Ambos, campesinos de remensa por el azar o por la ventura de los siglos. A pesar de que eran libres, de condición, seguían sujetos al Señor del Mas.
La jornada acabó como cualquier otra. Al día siguiente ya haría noche en Barcelona. Tenía ya alquilada una habitación en la tasca del Gallo, en el Barrio de la Ribera.
III
Aquel 7 de diciembre de 1492, Joan andaba con el rotundo peso de su cuerpo sobre cada zancada por la calle de la Espadería, en pleno barrio barcelonés de la Ribera. Apenas eran las ocho de la mañana. El redoblar de las campanas de la iglesia de Santa María de Mar no perdonaba el paso del tiempo. En la ciudad, la placidez no era una opción. Cómo le gustaría poder amolar aquellas angustiosas horas previas todo lo posible, igual que la hoja a medio forjar de un afilado cuchillo. Para, así, hacerlas muy delgadas, casi imperceptibles a su sentir.
Exhaló profundamente y avanzó en medio del bullicioso quehacer de los artesanos. El estrépito del metal golpeando al metal se abrió dentro de su mente y, de repente, fue consciente del acero que él mismo llevaba bajo la capa.
Con la mandíbula presionada, dio un rápido vistazo a la tabla de un taller donde un joven aprendiz exponía ordenadamente el trabajo de su maestro espadero. Se detuvo: habían cuatro dagas, dos espadas y una cantidad considerables de lanzas.
—Buenos día, señor, ¿veis qué maravilla de acero trabajado?. Todas las piezas de nuestro taller se han forjado a partir de barras de hierro de primera calidad provenientes de las mejores fraguas de Barcelona. ¿Querríais examinar una daga o una espada?—le preguntó el joven aprendiz.
—Sí, claro. De hecho, no puedo dejar de maravillarme —contestó Joan consciente que en el campo un campesino de remensa poseía escasas cosas pulcras y muchas que no pasaban de ordinarias. No hacía falta mucha pericia, pues, para captar la finura del trabajo, el acero perfectamente afilado.
Inesperadamente, se giró y marchó de la parada sin abrir boca. ¡Barras de acero de calidad!. Y ¿para qué las quiero?. Cuento con la espada corta, una tosca criatura forjada a partir de herraduras viejas que padre me regaló al cumplir catorce años. Será suficiente y más.
Las campanas tocaron las nueve menos cuarto. Enfiló calle arriba hasta encontrar la de Moncada. Qué maravilla de espectáculo, qué continuo de actividad, hombres blancos y de piel oscura. Algunos orientales. Y, ah, los grandes palacios que se articulaban alrededor de un patio el cual contaba con una noble escalera exterior de acceso a la planta superior. Abajo había la actividad comercial. Conocía de nombre la Casa Aguilar, residencia del mercader Berenguer de Aguilar, que se había enriquecido con el comercio marítimo. Allí servía una prima materna. Desde la calle, podía sentir la actividad vibrante que provenía de este patio donde se cerraban operaciones mercantiles. También entraban visitas, algunas a caballo.
Si hubiera podido liberarse del Señor y hacer suyo el mas, también habría reformado el viejo edificio familiar con grandes escalas. Sesenta sueldos pedían para ser libre, para tener el “dominio de la casa”, como se solía decir. Qué injusticia. Cuando es evidente que la gran mayoría de campesinos no podemos reunir esa cantidad ni en tres vidas.
Estaba famélico, pero no tenía espíritu para entrar y sentarse en la tasca del Gallo, en el bajo de la Casa Bru, y beber apenas un trago de vino acompañado de un trozo de rosca de carne. Se encontraba en Barcelona por una cuestión desagradable; la idea de sentarse y de compartir los buenos días con el resto de comensales no era de su agrado. Por eso, sólo pidió al tabernero que le llenara la bota de vino. Continuó hasta la plaza del Trigo, el verdadero centro de la ciudad, donde se dejó llevar por el aroma del cereal que invadía el ambiente. No estaba acostumbrado a ver tanta cantidad y diversidad de panes expuestos a la venta. Se detuvo ante una parada que vendía el bizcocho o galleta marinera, un pan cocido dos veces para quitarles la humedad y que se conservara durante más tiempo.
¿Tiempo? Y tú, desventurado, ¿crees de verdad que tendrás mucho de eso?. No seas ingenuo. Lo que quieres hacer comporta el infortunio y lo sabes. Venga, pues, no des más vueltas… ¿Estoy seguro de mí decisión?. No será tan solo un gesto cualquiera de un tiempo que se olvidará?
Finalmente, compró un pequeño panecillo que se tragó rápidamente con dos largos tragos de vino. Más animado, sino más reconfortado, se dirigió hacia la Catedral. De camino, pasó por ante el palacio de Requesens. Podía imaginar lo que se sentía al pisar aquellas grandes escalinatas de piedra cortada, deambular por las lonjas de arcos apuntados sobre esbeltas columnas. Él sabía que una firmeza pétrea también lo tenía que acompañar cuando llegara el momento de entrar en el más patricio de todos aquellos edificios, algo más allá.
Llegó a la Catedral. Tenía curiosidad para ver el Retablo de la Transfiguración. De donde venía, estas imágenes escaseaban… Nada más entrar, notó un escalofrío: casi podía tocar el aire del espacio sagrado, cerrado al exterior y, a la vez, abierto a la inmensidad, bañado por la luz que traspasaba los vitrales de colores. Levantó la vista y quedó cautivado por el azul brillante del espectáculo. No era consciente, claro está, que éste llegó a ser el color de moda en la Baja Edad Media. Sí que percibía, empero, su atractivo, el poder que emanaba. Nunca había visto nada tanto dorado, tan magnífico, con tanta luz y tantas escenas como las que se representaban. Casi podía sentir la frescura del agua de la jarra al fragmento de La boda de Canaán. La visión de un mundo bellísimo y sin penumbras.
Sin saber muy bien porque las pinturas lo trasladaron a la pasada Cuaresma cuando su sobrino le visitó y llevó un capazo con arenques del Maresme. Impresionado por el real y sobrenatural momento, presintió que nunca más las volvería a probar.
Ya estoy cerca, muy cerca. Ojalá ese azul divino hubiese iluminado una manera diferente de hacer las cosas. Aunque, no sé muy bien cómo. Tal vez, otra forma de estar en el mundo que no pasara necesariamente por la infinita servidumbre al Señor del Mas.
Antes de encaminarse ya hacia su destino final, echó un vistazo al mercado que tenía lugar en la Plaza Nueva, próxima a la catedral. Se trataba de un mercado centenario, donde se vendían frutas, hortalizas, huevos, gallinas, pan y otros alimentos; en este lugar se encontraban separados los campesinos y los revendedores. No reconoció nadie entre los primeros porque la mayoría de los campesinos de remensa como él no disponían de suficiente tiempo, recursos o ánimo para ir a Barcelona a vender sus excedentes. No seas bobo, ¿qué pensabas?, ¿qué encontrarías algún vecino quizá? No ves que todos están en los campos atareados día sí y día también? ¿Qué creías?, ¿que podrías compartir el bizcocho con Ramón? Infeliz de ti…
A continuación, bajó hacia la calle del Obispo para salir ya hacia su destino. Había oído hablar de la escultura de San Jorge que había en la puerta del Palacio de la Diputación General. Alzó la vista y contempló la figura un buen rato. Era de una autenticidad formidable; casi podía palpar la aspereza de las armaduras del noble santo, todo un conjunto de piezas graciosamente articuladas sobre un cuerpo humano prácticamente indestructible: la cota de mallas, la túnica, la coraza de cuero, la lechuguilla alrededor del cuello, la malla que protegía la cabeza, las espalderas, la protección del cuello y el mentón, las calcetas de hierro, las perneras, los guantes y los varescudos estratégicamente situados para proteger algunas partes del cuerpo. Ah, mis brazos, el cuerpo, las piernas… Por el contrario, que mísero y frágil nuestro traje de campesino de remensa.
Las campanas de la Catedral han dado las once. No puedo huir. La decisión ya no me pertenece. Llevo demasiado tiempo consciente de todo como para reconsiderar seriamente mi plan. Nunca podré volver a andar, ni a vivir como lo hacen todos estos hombres y mujeres de la calle. Miro sus caras. No se puede decir que sean felices, pero de alguna manera todavía ven el azul que yo hace tiempo que no entreveo en ninguna parte. Si pudiese imaginar otro futuro…
Era la hora. reafirmada su decisión, cambió de sentido y subió unos metros calle arriba por la del Obispo hasta encontrar a la derecha la de la Piedad. Al fondo, la plaza del Rey con el más noble y señoriales de los palacios, el Palacio Real Mayor. En la plaza se había congregado una multitud expectante: todo el mundo quería ver aquel monarca que hacía doce años que no pisaba Barcelona. Se mezcló entre el gentío hasta acercarse al rey quien apenas había comenzado a bajar las escalas del edificio. En un suspiro, se sacó la espada y la tiró en el cuello de Fernando II de Aragón. Justo en aquel momento el monarca se giró para escuchar a uno de sus consejeros; de manera que el arma no lo hirió de pleno y sólo rasgó la piel desde la oreja hasta el cuello. «¡¡Traidores, traidores!!», gritó el rey de Aragón mientras sus oficiales detenían al atacante.
IV
Corte del Veguer de Barcelona, 9 de diciembre de 1492.
—¡Usted es un malvado y tiene el diablo en el alma! —exclamó exaltado uno de los magistrados de la Corte.
—No lo creo. Simplemente, he visto la posibilidad del azul en esta vida y lo he querido tocar con la mano — contestó el preso.
—Por su locura será ajusticiado por descuartizamiento en la plaza pública —sentenció el magistrado.
—Lo sé. No crea que desconozco la naturaleza de mi acto. Pero no por ello me suponga loco —contestó el preso. Y ya calló.
V
Sí, me sé condenado por intento de regicidio. Me han llevado todo desnudo, atado el cuerpo a un poste de madera sobre un carro, paseado por las calles de la ciudad. ¿Cuánto de dolor podrá soportar mi alma?. Horror… Señor Dios mío…. que me han cortado un trozo de brazo. Joan aguanta, no digas nada. Aguanta y no te muevas. Déjalos hacer, pronto se habrá acabado. Mira el Mas, en Dosrius, todo iluminado por el azul.
Y, así, fue paseado por la ciudad en un cadalso en el que se burlaron de él, lo mutilaron, lo desmembraron. Finalmente, fue quemado y las cenizas de lo que había sido su cuerpo, esparcidas al viento.
VI
Esta es la historia de Joan de Canyamars, un campesino de remensa más por la fuerza invencible de un largo linaje familiar que tiranizaba a buena parte del campesinado en la Cataluña de la Baja Edad Media. Cuando se nacía y se moría ligado al mas y a la tierra señorial. Cuando sólo el previo pago de la desmesurada cantidad, que suponían sesenta sueldos de la época, al Señor permitía un futuro más o menos exento de sus violencias y abusos, y un pleno dominio de la casa solariega.
Con nuestra perspectiva, podríamos calificar los hechos que protagonizó, como uno de aquellos momentos decisivos de la humanidad que, cinco siglos más tarde, relató Stephen Zweig en su obra Momentos estelares de la humanidad para quien, la Historia era otra cosa que tenía además ver con episodios magníficos como los de la conquista musulmana de la cristiana ciudad de Bizancio por el azar que dejó abierta la vieja puerta de Kerkaporta.
Cómo si de alguna manera, lo que sucedió en la Barcelona del siglo XV no hubiera marcado décadas y siglos posteriores. Joan no se habría sorprendido de ser apartado a un lado. Porque moriría campesino de remensa en la Cataluña de la Baja Edad Media. Si bien vivió uno de aquellos momentos capitales que hubieran podido determinar el futuro de la exigua -en términos de gloria y honor- historia del campesinado europeo. Juzgad, vosotros, si no, si su peripecia comprende un único instante decisivo que todo lo determina y que todo lo decide.
Bibliografía:
Banks, Philip. “El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII». En: Quaderns d´història 2003, núm. 8, 11-33.
Bolòs, Jordi (2000). La vida quotidiana a Catalunya en l´època medieval. Barcelona: Edicions 62.
Cybulskie, Danièle (2016). “The Noisy Middle Ages”. Blog de medievalist.net [en línea] [consulta: 2/12/2022]. Disponible en: https://www.medievalists.net/2016/02/the-noisy-middle-ages/
Boucheron Patrick; Menjot, Denis; Boone, Marc (2010). “La organización del tejido urbano”. En: Historia de la Europa urbana, II. La ciudad medieval. Valencia: Publicacions Universitat de València, 129-157.
Gual, Valentí (2004). Matar lo rei. Rafel Dalmau, Editor.
Musée du Louvre. Michel Pastoureau raconte les couleurs. 2012 [consulta: 31/11/2022]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=v-pFqaCFx2o
Moreno, Vicente (26 de mayo de 2012). “Joan de Canyamars i l´intent d´assassinat de Ferran el Catòlic”. Blog de Sàpiens. [en línea] [consulta: 2/12/2022]. Disponible en: https://cienciessocialsenxarxa.sapiens.cat/2012/05/26/joan-canyamars-i-lintent-dassassinat-de-ferran-el-catolic/
Reche, Alberto (2016). “¿Por qué fijarse en las ciudades medievales?”. Blog de Studia Humanitatis [en línea] [consulta: 2/12/2022]. Disponible en: http://www.studiahumanitatis.es/por-que-fijarse-en-las-ciudades-medievales/
Sabaté, Flocel (2011). “Lo natural y lo sobrenatural”. En: Vivir y sentir en la Edad Media. El mundo visto con ojos medievales. Madrid: Anaya.
Webgrafía:
Catedral de Barcelona [en línea] [consulta: 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://catedralbcn.org/es/la-catedral/edificio/
MUHBA [en línea] [consulta: 1 de desembre de 2022]. Disponible en: http://biblioteca.uoc.edu/ca
Sherlock Holmes y el misterio de la cabeza del rey don Pedro
Holden Andersen

París, 1891.
En los Campos Elíseos se levanta un palacio que lleva por nombre Mi Castilla. Allí reside, desde hace más de veinticinco años, la que fuera la reina de España Isabel II de Borbón, exiliada tras la revolución llamada La Gloriosa, que la derrocó del poder en 1868. A los sesenta y un años, su estado de salud no es bueno debido a su obesidad e hidropesía. Además, haber dado a luz doce hijos sigue pasando factura.
En esa pequeña e íntima corte española, en pleno corazón parisino, Isabel II es avisada por una de sus criadas que ya ha llegado el invitado que tanto esperaba.
—Las doce del mediodía. ¡Qué puntualidad! ¡Lo mismo que en Madrid! —exclama.
La biblioteca del palacio ha recibido a todo tipo de personalidades: monarcas, artistas y un sinfín de admiradores de Isabel. La figura de su invitado se recorta con la luz que entra por la generosa cristalera: alto, delgado, con un cigarro negro en la mano y bien trajeado, al más puro estilo británico. Cruza sus brazos a la espalda mientras contempla las llamativas flores del jardín.
–Muchos son los náufragos que han llegado a mi isla —rompe el hielo Isabel—. Pero, sin duda, ninguno me ha levantado tanta curiosidad. Señor Holmes, es usted una persona inaccesible. Creo que le he mandado hasta doce cartas en los últimos dos años. Lo daba por perdido.
—Apenas salgo de mi querida Inglaterra —responde haciendo una leve reverencia—. Mis asuntos no me han dejado tiempo para salir del país, pero había leído cada una de sus cartas. Ahora que he finalizado un importante caso que me ha traído a París, he tenido la posibilidad de aceptar su invitación.
—¿Cómo han logrado los franceses que saliera de su país? —pregunta curiosa y sarcástica Isabel.
—La búsqueda de la famosa Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Era imposible negarse ante tamaño desafío —dice Holmes con tono seguro y frío, ocultando las grandes presiones que sufrió por el gobierno francés para que aceptara el caso —. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted?
Isabel le invita a tomar asiento y le ofrece un té. Holmes declina la oferta, y le insta con impaciencia a que le explique por qué quiere contratar sus servicios.
—Yo no seré su cliente. Lo será José Álvarez de Toledo, XVIII duque de Medina Sidonia, un grande de España. Fue caballerizo mayor y jefe superior de palacio, miembro de la prestigiosa orden de Calatrava y, lo más importante, un fiel amigo.
Isabel espera que el señor Holmes muestre sorpresa o interés. Decepcionada, continúa.
—Su familia sufre de desprestigio social en base a una propaganda malintencionada difundida hace siglos. Aquí va mi propuesta: resolver un caso ocurrido en Sevilla en el siglo XIV.
—Ha pasado mucho tiempo —responde Holmes— No habrá huellas que seguir, testigos con los que hablar…
Mientras habla es consciente que el caso lo tiene atrapado. Es único por muchos motivos, su ego no le permite rechazar un encargo que a todas luces es imposible de realizar. ¿El sur de España? Mientras más lejos mejor: Moriarty ya ha intentado asesinarlo varias veces. Este caso encaja con su plan de huida de Inglaterra.
Isabel le relata su plan de viaje: ir en tren desde París a Madrid, donde el Duque le recibirá en la estación. Juntos tomarán otro tren hasta Sevilla, donde se alojarán en el Palacio familiar llamado de San Andrés, aunque conocido por todos como la Casa de Pilatos.
Esa misma noche, un tren cama lleva al famoso detective inglés hasta Madrid. Tras un breve paseo por los andenes junto al criado enviado por el duque español, se sube al último vagón de otro tren. Su interior está acolchado, cuenta con lámparas y cuadros de pequeño tamaño. El duque le saluda formalmente y le invita a tomar asiento.
—¿Le apetece beber algo?
—Vino, si es francés mejor —responde Holmes al Duque.
Fue Holmes quién se acercó al Duque. Este, antes de que formulara la pregunta, recibió la respuesta: “tiene todos los rasgos de un gran aristócrata español, excepto por su perfecto inglés”.
—Cuénteme —dijo Holmes después de saborear el exquisito vino.
—Muy bien —el Duque se acomoda —. El rey Pedro I de Castilla fue conocido por muchos como el Cruel y por otros como el Justiciero. Por este segundo es más conocido en los últimos lustros, sobre todo después de que en el año 1877 llevaran sus restos a Sevilla y le dieran sepultura en la Catedral. Ya sabe que de periodos tan antiguos la historia siempre se mezcla con la leyenda. Pero esa leyenda algunas veces puede perjudicar a ciertas familias —José Álvarez de Toledo hace una pausa que Holmes no interrumpe—. Desde hace catorce años el nombre de mi familia está manchado. Cuando dieron muerte a Don Pedro en Montiel le cortaron la cabeza y fue colgada en una calle sevillana para acabar, con el paso de los años, en la Casa de
Pilatos, el hogar de mis antepasados, los Guzmán. Todo ello por una supuesta venganza: Don Pedro, cuenta la historia o las leyendas, según quiera verse, mató en defensa propia a un Guzmán. Algo que no fue así. ¿Qué rey pasea por un barrio a medianoche? ¿Y qué impulsaría a asesinar un rey a un Guzmán? Nuestra familia es una de las más ricas en títulos y propiedades de España. Tiene ochocientos años de antigüedad, señor Holmes, y me niego a que pasemos a ser recordados por un acto vil y canallesco.
Leonor de Guzmán fue la verdadera mujer del padre de Don Pedro, Alfonso XI, el anterior rey. Aunque fue conocida por muchos por su concubina, le llamaban la favorita. Uno de los hijos que tuvo con don Alfonso, Enrique, le dio muerte y fue el primero de la casa de los Trastámara en reinar en España. Desde entonces siempre hemos sido fieles a la corona.
Ambos vacían sus copas. El Duque se muestra inquieto.
—Es importante limpiar el nombre de mi familia. En España no gusta que el nombre de tus antepasados esté manchado…
—No solo en España. Recuerde que vengo de un país donde hay monarquía y una aristocracia influyente. De un país u otro, siempre hay aspectos comunes.
Tras varias horas de viaje llegan a Sevilla en pleno mes de junio, donde un clima diferente al conocido le recibe. Una ciudad calurosa, hermosa, donde puede disfrutar de la huella de las diferentes culturas. A pesar de las dudas que podía tener en aceptar el caso, estar en un lugar que desprende magia le ayuda a sentirse contento de aceptarlo. Más aún cuando llegan a la Casa de Pilatos, donde la mezcla del gótico— mudéjar, el renacimiento y el romanticismo le dan un aspecto único.
Sin perder tiempo, el Duque le muestra la cabeza real de don Pedro. El Duque espera algún comentario de Holmes, quien la observa en silencio. Dejándose guiar por su anfitrión/cliente, Holmes camina por las calles céntricas de Sevilla hasta llegar a la calle Cabeza del Rey don Pedro. A pesar de la luminosidad que inunda el lugar, consigue imaginarse cómo sería una pelea entre caballeros medievales, en la oscuridad y calor de una noche sevillana.
—¿Hay archivos que consultar?
—Sabía que lo pediría, señor Holmes. He solicitado permiso para acceder a los archivos de la ciudad.
—Y, obviamente, por su condición, seguro que lo ha conseguido. El Duque asiente, orgulloso de sus privilegios.
Una hora después, Holmes está consultando esos archivos. Es la parte que más le gusta: leer documentos antiguos, discernir lo que puede ser real o no, porque las leyendas no surgen solo del boca a boca, sino también a partir de los documentos que dejan constancia de los hechos, escritos por alguien interesado en plasmar la verdad o en desprestigiar a alguien.
Se lleva algunos de los archivos a la Casa de Pilatos, donde lee mucho en sus jardines y biblioteca. Después de dos días de interminables lecturas y conversaciones durante las cenas con el Duque, bajan a la cripta de la catedral de Sevilla para examinar los huesos de Pedro I, gracias a la intermediación de Isabel II, que ha logrado un permiso especial .
—¿Y bien? —pregunta impaciente José Álvarez cuando salen de la catedral.
— No hay duda de que al pobre diablo le cortaron la cabeza. Sus restos han hablado claro y alto —dice Holmes tras un largo silencio en el que seguía asimilando todo lo leído y visto en aquella cripta, en la que pudo hasta sentir los huesos de Don Pedro.
Visita el Alcázar en el que todavía se puede ver el retrato de Pedro donde se sigue leyendo “El Cruel”. Al día siguiente acude hasta el pueblo de Santiponce donde ve la tumba de la esposa del segundo duque de Medina Sidonia, quién murió quemada en la Alameda de Hércules condenada por el propio Pedro I. Estaba casada con un Guzmán. No debía caerle bien. ¡Mucha sangre derramada en poco tiempo!
Ese mismo día decide volver al Alcázar. El palacio tiene algo que le atrae e inquieta al mismo tiempo.
Después de un intercambio cordial de palabras, Holmes pide pasear en solitario por el palacio. Se traslada al siglo XIV. Consigue ver los lugares por los que paseó Don Pedro. Incluso, consigue verlo en algunas de sus esquinas. Siente gran interés por ese hombre que fue Cruel, Justiciero o ambas cosas. Fuera lo que fuera, fuera quien fuera, arrastró a lo largo de su vida el peso de un deber y un odio por haber nacido de un padre que no amaba a su madre, quien se comportó de forma cruel como la mayoría de las personas que lo rodeaban y odiaban.
La oscuridad se cernía sobre la ciudad. El palacio se llenaba de sombras, como la de Don Pedro por el barrio de Santa Cruz, cuando dio muerte al Guzmán. Holmes vislumbra una nueva sombra. No es de un vivo. Se acerca. Es Pedro. No puede ser.
—¿Quién eres en realidad?
Sale del Palacio sudoroso. El Duque le pregunta si se encuentra bien. No encuentra respuesta. La noche se hace larga. Su mente no deja de dar vueltas.
A la mañana siguiente vuelve al Alcázar a pasear por sus jardines. Se lleva archivos y libros para seguir leyendo antiguas crónicas o documentos. En aquel lugar pone en orden toda la información. Una de las cosas que más le llama la atención es el hecho que no haya más reyes españoles llamados Pedro. Parece un nombre maldito.
El día transcurre a un ritmo vertiginoso. Sin haber probado bocado, la noche sorprende a Holmes. Sale del Alcázar y se dirige al laberíntico barrio de Santa Cruz. No hay nadie. Camina por sus calles desorientado. Se pierde entre una sombra que parece seguirle. Duda de lo que ve de la misma manera que duda si Pedro I era perverso y malvado o todo lo contrario. Tiene la intención de pararse, arrojar los archivos y documentos y preguntárselo a esa sombra que no le ha abandonado desde que bajó a la cripta de la Catedral.
Después de horas dando vueltas, consigue llegar a la Casa de Pilatos. Se va a su habitación, se sienta en una silla y deja que todo lo leído y vivido se organicen en su mente. Se fuma tres pipas seguidas.
Holmes se seca el sudor con un pañuelo que guarda posteriormente en su bolsillo. Por fin va a hablar, algo de lo que se alegra el Duque, quien lleva sentado cinco minutos y espera con impaciencia las palabras del detective, cuyos ojos denotan la falta de sueño.
—Interesante caso. Ha supuesto un reto mayor de lo que creía. No pensé que las sombras pudieran perdurar tantos en las calles de una ciudad —dijo sin mirar al Duque.
—¿Entonces ha logrado resolver el caso?
—Por supuesto que sí —dice Holmes mostrando una seguridad que creía haber perdido días atrás.
Recopiló todo lo leído en los documentos y archivos, la información recibida por el historiador y todo lo visto y sentido por las hermosas calles de la ciudad, hasta llegar al momento clave que le hizo ver la luz.
—¿La muerte de Doña Urraca Ossorio? —se sorprende el Duque al mencionar el detective a la esposa de Juan Alonso Guzmán, segundo duque de Medina Sidonia.
—Como bien sabe, fue quemada viva en la Alameda de Hércules. Su criada, Leonor Dávalos, al ver que el aire y el fuego levantaba las ropas de su señora, se abalanzó sobre ella para tapar con su cuerpo las partes púdicas de su señora. Las cenizas de las dos están en la tumba del monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, donde pude acudir —Holmes hace una pausa—. Desde entonces, su marido quiso vengar su muerte y aunque retó a un duelo a Don Pedro en varias ocasiones de forma pública, esto nunca se llevó a cabo. El rey consiguió contactar con los Guzmanes y citó al Duque a batirse en duelo. No fue el Duque quien acudió sino un primo, miembro de la familia, el mejor espadachín de los Guzmanes. Venga, salgamos a pasear.
Holmes caminó en silencio. El Duque no se atrevía a hablar. Quería organizar toda la información recibida. Todo cuadra.
—Aquí tuvo la fatídica pelea —dijo Holmes una vez llegado al Barrio de Santa Cruz—. Y la cabeza colgó en aquel lugar, bajo petición del hermanastro de Pedro, el rey Enrique II. Fue un aviso a navegantes, en este caso, a los judíos, que debía ver la cabeza cada vez que entraran en la judería por la puerta de San Nicolás. Como me dijo el señor Gestoso, la comunidad judía apoyó a Pedro, por lo que automáticamente se sumaron a la lista de enemigos del futuro rey Enrique II y, por ende, a los Guzmanes, fieles seguidores de éste.
—Es increíble que haya podido averiguar todo esto analizando los huesos y leyendo lo que tantos otros han leído, señor Holmes.
—No se olvide de las sombras. Dicen mucho más de lo que queremos aceptar por el temor que nos causan.
Al día siguiente, Sherlock Holmes se despide y regresa a París. Es su parada antes de seguir su viaje a Suiza acude a nueva cita con Isabel II.
—Gracias por todo lo que ha logrado, señor Holmes. Está claro que su fama es merecida.
—Quién sabe si será una leyenda algún día, majestad —dice con ironía el detective.
—Espero que la historia me respete más que a otros reyes.
—En España creo que ya le llaman “la de los tristes destinos”. Podría ser peor créame. La reina no puede evitar mirar por la ventana en la misma dirección del detective.
—Qué torre tan horrible construyeron para la exposición universal.
—Seguro que se convertirá no solo en un símbolo de París, sino de toda Francia.
—¿Esa monstruosidad del tal Eiffel?
—Esa monstruosidad será una de las siete maravillas del mundo. El tiempo pone cada lugar en su sitio, majestad.
Bibliografía:
BARRIOS, MANUEL (2001). Pedro I el cruel: la nobleza contra su rey. Temas de Hoy. Nombres de la historia
Desperta Ferro Antigua y Medieval Nº44 (2017).
Lida
Juan Antonio Garrido Conejero

Cuando Lida, sentada en aquel bar del Paseo del Borne, timorata y entre lágrimas, se lo contó, el gesto de Giorgio fue más de indisimulado regocijo que de indiferencia o reproche, la reacción más común de aquellos galantes soldados, según le había contado alguna que otra amiga. Había casos en los que las chicas, entre la espada y la pared, dada la indiferencia de sus circunstanciales novios, habían tenido que buscar alguna comadrona, algún matasanos sin demasiados escrúpulos, o algún médico de buen corazón dispuesto a arriesgar su carrera para poner fin a aquellos inesperados accidentes.
Giorgio era distinto, de otra pasta. Eso lo veía cualquiera. Su padre, Tomeu, siempre tan desconfiado, pese a su sonrisa y aspecto bonachón, se lo había dicho, después de traerlo por primera vez a casa. Apreció virtudes en aquel rubio romagnolo, alto y algo enclenque, que le hicieron comprender el embobamiento de Lida. «Pero no te hagas ilusiones, se largarán como vinieron», añadió, enfriando el entusiasmo de su hija.
Giorgio, impresionó gratamente a los padres de la joven y en un español italianizado, dejó claro que no era como esos italianos fanfarrones y presuntuosos que pululaban por las calles de Palma cual virreyes de la isla. Para él, sargento mecánico, el ejército era más un medio que un fin. Tenía un objetivo: aprender, formarse y, tras la guerra, montar un taller.
—¿Dónde? —preguntó Rosa, la madre de Lida, copia perfecta de la hija, pero veinte años mayor.
—No lo sé. En Bolonia, Ferrara… Pero, es pronto… De momento, tenemos que acabar con la misión aquí. Luego veremos.
Rosa era consciente de la adoración de Lida por aquel joven alto, desgarbado, rubio pajizo, con un bigotito fino, casi imperceptible, con un aspecto engañoso, impropio de alguien acostumbrado al trabajo físico. Sus ojos pequeños, vivaces y risueños, denotaban cierta inteligencia práctica y un displicente sentido del humor. Para acabar de ganarse a la familia le bastó con poner a punto la vieja Singer con la que Rosa, en casa, complementaba el sueldo de camarero de Tomeu, bastante más torpe para la mecánica que su futuro yerno.
Giorgio, asiduo a las comidas dominicales de la familia cuando no estaba de servicio, llevaba algún obsequio para la despensa familiar, cada vez más vacía a medida que la guerra se prolongaba: pasta, botes de conserva o salsa de tomate, que nunca faltaban en los almacenes de la base. Incluso se animó a cocinar, para regocijo de la familia, una lasaña deliciosa que les sorprendió por su abundancia de carne. Estaba claro que en Son Bonet no se recortaba en ingredientes.
La relación fue a mayores. A los pocos meses, a pesar de que los preservativos no escaseaban ni mucho menos en la base, donde los repartían a discreción más por las enfermedades venéreas que por el control de natalidad, Giorgio, que no era demasiado habilidoso, entre roturas de condones y audaces ejercicios de autocontrol eyaculatorio en plan «tranquila, Lida, que no se escapa nada», obtuvo el catastrófico premio de un impacto en el óvulo de la chica. Su pequeño soldadito había resultado ser más preciso que algunas de las bombas que cargaba Giorgio en los Savoia Marchetti antes de cada misión.
Lida, emocionada con su recién descubierta (y oculta) vida sexual, no se alarmó los primeros días del retraso. Desconocedora de su propio cuerpo, lo consideró algo normal cuando se tenían relaciones. Hasta que, la tercera semana, se mareó al ir a servir unos huevos fritos a un cliente en el restaurante de la calle Olmos en el que trabajaba. A duras penas, contuvo las ganas de vomitar. Llegó muy justa a la cocina para, inclinada sobre el cubo de basura, devolver aquella mezcla de café, ensaimada y bilis en la que se había convertido su desayuno, ante la asombrada mirada de la cocinera y el otro camarero.
Dos días después, un médico sorprendentemente discreto y delicado para tratarse de una chica soltera, le confirmó la noticia. Llorando a moco tendido, se lo contó al larguirucho italiano. Giorgio, sonriendo, exclamó un rotundo «Non succede niente», que calmó algo a Lida, para añadir después, «nos casamos y te vienes a Italia conmigo», lo que volvió a intranquilizarla.
En la comida dominical, un uniformado Giorgio pidió solemnemente la mano de Lida a su padre. Tomeu, tan sorprendido como Rosa, su mujer, aceptó la petición, si la niña aceptaba, para añadir posteriormente:
—Cuando acabe la guerra lo organizamos, si acaso.
—No, papá, no hay tiempo… —interrumpió Lida, poniendo en alerta a su madre que, al instante, detectó el meollo del asunto.
—A ver, Lida, claro que hay tiempo. Las cosas hay que hacerlas bien, hija. Y con todo el lío este de la guerra, pues no creo yo que…
—No, papa, no. Te digo que no.
—Pero… —empezó de nuevo Tomeu. Un codazo de su mujer hizo que sus neuronas encontrasen la conexión adecuada y exclamó un: «¡Oh, ¿estás…? ¡Vatua el món!»
El espeso silencio, las caras largas del matrimonio y la llorosa y avergonzada Margalida, contrastaban con la tranquila parsimonia de Giorgio que zampaba a dos carrillos los penne all’arrabbiata que acababa de preparar, cuyo picante, que no había escatimado en absoluto, le hacía lloriquear.
Entre bocado y bocado, comentó su plan:
—Ya he parlato con el prete, con el cura, voglio dire, de la base y non tiene problema en casarnos. Así, cuando la guerra sea finita, Lida se vendrá a Italia conmigo, si les parece bien, claro.
El silencio continuó. Demasiada información para asimilar. Tampoco había más opciones. Otra cosa sería impensable: un piccolo bastardino paseando por Palma.
—También me ha detto algo dei documenti que bisogno… necesitamos —prosiguió Giorgio, con el bigotito cómicamente manchado de tomate—. La cédula de los padres y de Lida, creo que la partida di nascita y me ha detto algo de un certificato… ¿Cómo era? ¡Ah, sí, ora ricordo! Un certificato de razza ariana.
En ese momento Tomeu salió de su sopor y preguntó:
—¿Un qué? ¿Cómo has dicho, Giorgio?
—Un certificado de razza aria. Que diga que Lida non è ebrea. Se solicita al municipio, al ayuntamiento.
—¡Buffff! ¡Ahora sí que estamos en un lío! —intervino Rosa. Giorgio, boquiabierto, dejó de comer.
El silencio fue breve, pero bastó para que una avalancha de temores se agolpara en la mente de Rosa, de Tomeu y, en menor medida, de Lida, menos consciente de lo que acababa de ocurrir.
Rosa recordó su infancia, los problemas en la escuela por culpa de sus apellidos, Bonnín Cortés, que la delataban como xueta de pura cepa. Y lo era. Sus padres, habían padecido aquel apartheid de facto tan peculiar de Mallorca entre los conversos que se quedaron tras la expulsión medieval de los judíos.
Los insultos, aquel inevitable xuetonarra, jalonaron algunos tristes episodios de la infancia de Rosa. Un peaje ineludible, tal y como le indicaron sus padres. A ellos no les sorprendía aquella actitud de unos conciudadanos que sin el menor empacho acudían a la joyería de la familia para regatear con bromas estúpidas y de mal gusto sobre la tacañería y la doblez de su padre, un pobre tipo que sostenía su negocio con dificultad en aquellos complicados años. Sí, su familia reunía todos los tópicos al uso, desde el oficio, joyeros, a la residencia, en la calle Argentería, o Platería, como se llamaba ahora. Al menos, se consolaba Rosa, no tenían la nariz ganchuda.
La marginación les hizo estar más unidos o unidos de un modo distinto, tal vez más sólido que otras familias. Por eso resultó tan traumático cuando Rosa se presentó en la joyería con Tomeu, un joven al que había conocido en un baile al que presentó como su novio. Su madre, salió de la trastienda y, al igual que su padre, saludó al joven con una sonrisa. Sonrisa que no engañó a Lida. No era lo que sus padres esperaban para ella. Siempre habían querido que se emparejase con una familia de las suyas. De algún modo, creían que salir del círculo en el que se movían alejaría a su hija de ellos. Así que tuvieron la absurda idea de prohibir la relación. Nefasta decisión que se tradujo en una boda casi clandestina, a la que no asistieron los padres de la novia y una ruptura familiar que nunca se arregló.
Rosa, pese a las dificultades y a tener que empezar de cero, fue feliz con Tomeu. Todo lo feliz que podía ser con la losa que suponía para ella la separación de sus padres. Intentó varias veces un acercamiento, pero el orgullo del matrimonio fue una barrera infranqueable.
Después la vida, el trabajo, Lida, todo, en suma, incrementó la distancia emocional. No los olvidó, claro, no se olvida nunca a aquellos a los que perdemos, pero se acostumbró a la ausencia.
Ahora, todo ese pasado se plantó de golpe ante ella, en forma de un segundo apellido que podría quebrar un matrimonio necesario, dado el desliz de la pareja.
Tomeu cortó el silencio de la mesa que tanto había sorprendido a Giorgio, con una frase tajante, quizá algo irreflexiva, pero necesaria:
—Bueno, tranquilos, lo arreglaremos. De alguna forma. Solucionaré lo del papeleo y lo organizaremos todo. A ver si puede ser que lo tuyo no se note mucho —añadió, señalando el vientre de Lida.
A partir de ese momento, empezó una carrera contra reloj para convertir a Margalida Coll Bonnin en Margalida Coll Coll. A fin de cuentas, comentó Tomeu a Rosa cuando estuvieron solos, «si le tengo que poner un apellido nuevo a la niña, le pondré el mío, que lo tengo más visto».
—Haz lo que sea, Tolo, pero soluciona el asunto.
Sólo había dos formas: con contactos o con dinero. O con una adecuada combinación de ambas cosas. Aunque dinero no les sobraba, precisamente.
Tomeu, camarero en el Gran Hotel, contaba entre sus clientes con el Obispo Miralles, que acudía habitualmente a tomar café. El «Bon dia, Tomeu, avui prendré un cafè amb llet», saludo inalterable, se había convertido en una frase hecha entre sus compañeros que le repetían bromeando sobre el religioso y su legendaria tacañería cuando aparecía: «¿Qué? Con la Iglesia hemos topado, ¿no, Tomeuet? A ver si hoy deja propina…»
Tomeu tenía fundados motivos para creer que el obispo le echaría una mano con lo de Lida. Siempre lo vio como alguien razonable, más liberal de lo que la sotana podría dar a entender.
Además, contaba con la ventaja, si es que puede considerarse así, de que nunca le había pedido un favor. De modo que, aquella mañana, decidió lanzar la caña y solicitarle una cita:
—¿Acaso te quieres confesar, Tomeu? Nunca me has parecido muy católico… pecador tampoco, claro —dijo risueño el obispo, especialmente alegre.
—No, no, señor obispo, es por un problema familiar. Luego le cuento.
—Descuida, si quieres pásate luego por la Rectoría y hablamos.
—Claro.
Aquella tarde, el obispo Miralles le atendió en su despacho.
—¿Es para casarse con un italiano? —preguntó Miralles.
—Sí, un sargento, mecánico. Está en Son Bonet.
—¡Ah, qué curioso! Hace unos meses tuve que ir a bendecir unos aviones. Algo parecido a lo de bendecir los animales en Sant Antoni—añadió, rasgo de humor que Tomeu no apreció, preocupado por su asuntillo.
—En fin —continuó Miralles, tras una breve pausa— Necesitáis un certificado de pureza de sangre. Es lo que vienen pidiendo los italianos. No te creas que sois los únicos, están haciendo una buena cosecha de mujeres aquí en la isla. Habrá que hacer una solicitud al ayuntamiento y, si no hay pegas, en unos días lo tenéis y listos. Podéis casar a la niña y si lo hacen con el cura italiano de la base menos lío, no son muy rigurosos con el papeleo.
—Pero ya le he dicho, está lo del segundo apellido. Mi mujer es Bonnín. Vamos, Bonnín Cortés…
—Ya veo, no se salva, ni con alas… —otro chiste que puso más nervioso a Tomeu— Pero tranquilo, lo podemos arreglar, aunque todo lo blandos que son los italianos con el papeleo, lo son de duros en el Ayuntamiento. La burocracia en España, ése es el verdadero cuarto poder.
—Pero, ¿cómo… ? Si presenta la instancia así, no le concederán el certificado, Bonnín es uno de los apellidos de la lista. No se podrá casar. Y con lo del embarazo…
—Mira —comenzó el obispo con toda la parsimonia del mundo mientras encendía un cigarrillo—. No tendría que fumar, pero… Mira, vamos a hacer una cosa, la forma más fácil de arreglar el asunto es cambiar la partida de nacimiento de la niña. Cambiamos el Bonnin por otro apellido y listos. ¿Dónde bautizaste a la niña? Porque está bautizada ¿no?
—Sí, sí, por supuesto. Eso es lo más gracioso de todo el asunto. Somos buenos católicos, mi mujer va a misa todos los domingos —mintió Tomeu.
—Sí, ya. Todo el mundo va a misa los domingos. Ya me he dado cuenta, están las iglesias a rebosar…
—La bautizamos en la Iglesia de San Miguel —Tomeu obvió el sarcasmo.
—Vale. Te escribiré una carta para el párroco. Hará un nuevo certificado de bautismo, para adjuntarlo a la solicitud. No pondrá pegas. ¿Qué segundo apellido quieres poner?
—Pues había pensado Coll.
—Vaya, como primos —Tomeu observó al obispo dudando, pero antes de decir que daba igual, que cualquier apellido le valía, Miralles prosiguió—. Perfecto. No hay problema.
—Gracias, señor obispo.
—¿Quieres ya la carta?
—Como usted vea, si no está muy ocupado.
—¿Me ves ocupado? —rio— Además, todo este asunto de los xuetes… De verdad, ¡que pesadez! —tras un gesto de hastío, añadió—. Eso sí, el próximo día me invitas al café.
—Eso está hecho.
Días después, Lida entregó la solicitud en el Ayuntamiento:
«Excmo. Sr. Alcalde de Palma de Mallorca. Excmo. Sr.:
Yo Margarita Coll Coll, nacida en Palma, de 20 años de edad y residente en Palma, en la calle Olmos nº 10, 2º piso, a V. E. con todo respeto expongo: Que soy hija legítima de Bartolomé y Rosa, naturales de Inca y Palma respectivamente, y como me interesa justificar que mis dos apellidos no son de los conocidos como procedentes de la raza judaica, ofrezco información testimonial para que justifiquen este extremo y que soy de raza Ariana y que me expida un certificado de lo que resulte de la información ofrecida. Dicho certificado es para fines matrimoniales.
Dios guarde España y a V.E. muchos años. Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1938- II Tr. Margarita Coll Coll
¡VIVA ESPAÑA! – ¡SALUDO A FRANCO! – ¡ARRIBA ESPAÑA!»
Ya casada, Lida tendría un recuerdo extraño de todos aquellos días, de la febril excitación que la mantuvo en vilo hasta que recogió aquel certificado de pureza racial, sellado y visado en la oficina del ayuntamiento. No supo cómo consiguió su padre los documentos. Tal vez por eso le llamó tanto la atención su insistencia para que pusiera Josep al primer hijo varón que tuviera. Nunca le dijo que era para honrar al obispo Miralles.

