
Busto de mármol de la cabeza del emperador Constantino, ca. 325–370 d. C., Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Fuente: Wikimedia Commons
Para los romanos las fronteras del Imperio delimitaban el espacio digno de habitar por antonomasia, es decir, eran los confines de la máxima exaltación civilizatoria que, debido al bagaje histórico y solera de Roma, tenían la capacidad de permear cualquier nueva creencia difundida en su territorio. Así, el cristianismo gradualmente desarrolló una dependencia del mundo romano al haber sido impelido por Constantino y sus sucesores; debía adaptarse a una política en etapa transitoria que, consiguientemente, aún contenía elementos culturales de tradición pagana.
Se produjo un crisol pagano-cristiano que tuvo su germen en Constantino. La conversión, iniciación y aprendizaje de Constantino en la doctrina cristiana fue progresiva, por lo que jamás pretendió erradicar la tradición. De hecho, incluso Libanio es prudente al momento de increpar su política cultual: “Como le resultaba más ventajoso creer en algún otro dios, se valió de las riquezas sagradas […] Mas no derogó ni un solo aspecto del culto que establecía la ley […] Al menos, el resto de las ceremonias se cumplían” (Discursos XXX.6-7). A pesar de las implicaciones de su conversión, resulta imperativo reconocer que su ambición y convicción radicaron, mayormente, en el gobierno del Estado romano. Fue un hábil político que aspiró a reestructurar el orden del Imperio romano, siendo su baza tanto el legado del Dominado inaugurado por Diocleciano como las nuevas propuestas cristianas. El comportamiento de Constantino era análogo al de otros usurpadores y competidores del poder imperial de los siglos III y IV. Se desempeñó en una coyuntura que supeditaba sus decisiones y política religiosa. Analizar la carrera y el gobierno de Constantino, pues, no consiste en transformar su gestión en una historia puramente cristiana, máxime considerando la relevancia que los emperadores daban al Estado.
La finalidad de Constantino era preservar y restaurar un imperio languidecido, de modo que necesitó tanto a cristianos como a paganos para retener el poder. La tradición grecorromana y sus conceptos divinos ya coadyuvaban a la política del emperador. En efecto, a Constantino se lo identificó a través de conceptos filosóficos y teológicos paganos que podían sincretizarse con la doctrina cristiana. Se aseveraba que estaba en comunión con la Mens Divina (Mente Divina), que había acatado el consejo del divinum numen (voluntad divina) y que sus gestas se debían al divino monitus instinctu (guía de la inspiración divina). Este fue un momento incipiente, en el que Constantino se fundamentó en una tradicional cosmovisión pagana. Como se aprecia, no se menciona ni a Dios ni a deidad pagana alguna. Los conceptos abstractos primaban y se impregnarían en la población romana hasta generar un discurso político sustentado en la teología y el Estado.
Cada emperador alegaba que su gobierno estaba legitimado y amparado por una determinada divinidad. En el siglo III esta tendencia se acentuó a través de cultos que escarceaban al monoteísmo, sobre todo aquellos relativos a divinidades solares. Una ejemplificación cabal fue Sol Invicto, tan alabado por Aureliano. Los cultos de connotación monoteísta permitían identificar a un emperador de mejor manera, de esto también el éxito del neoplatonismo y mitraísmo. Como corolario, la adopción de Constantino del Dios cristiano no fue un acto inopinado, tan solo eligió a una deidad distinta y oportuna. Por otra parte, durante el Dominado se adjudicó más poder al dominus o emperador. En el siglo IV ya era una figura distante y bastante deificada, Amiano Marcelino señala la pleitesía de Ursicino al presentarse ante Constancio II: “Se le ofreció besar la púrpura. Fue Diocleciano el primero de los Augustos que instituyó el ser adorado siguiendo esta costumbre extranjera y propia de los reyes […], antes, los príncipes recibían un trato similar al de los magistrados” (Historia XV.5.18). Consiguientemente, la creencia de Dios como único gobernador del universo se ajustaba a la idiosincrasia y al plan de Constantino y sus herederos. A Dios se lo identificaba como la mente eterna del cosmos, que actuaba como general celestial cuyo fin era equilibrar el universo, paralelismo evidente con el emperador soldado cristiano en el orbe.
Así entonces, la deidad cristiana y su omnipotencia guardaban estrechas semejanzas con el dominus. En un periodo de reestructuración, ciertamente, el culto a Dios era predilecto para allanar las problemáticas suscitadas en el siglo III; ello fue posible mediante un discurso en el que el emperador era el líder supremo y el famulus Dei (sirviente de Dios). Por lo tanto, Dios fue allende a un discurso religioso, pues su proximidad con la élite y los emperadores, inminentemente, lo dotaron de un cariz político. Véase, por ejemplo, la terminología empleada por Lactancio: “¿Con cuánta mayor razón se debe ser fiel a Dios, emperador de todos, que puede dar premio […] no sólo a los vivos, sino también a los muertos? Así pues, el culto a Dios […] es propio de la milicia celestial” (Lactancio, Instituciones divinas V.19.25-26). La solera grecorromana referente a la guerra perduraba y, al ser Roma la potencia del Mediterráneo, jamás la abandonaría. El cristianismo se fortalecía, organizaba y sistematizaba a través de Sagradas Escrituras únicas, estos recursos estaban ausentes en el paganismo, por lo que la mayor centralización y rigurosidad del cristianismo dieron a Constantino una justificación de su poderío y al Imperio un nuevo patrimonio para su cohesión.
Convivencia del cristianismo y el paganismo
Con todo, la lucidez de Constantino supo afianzar la nueva estructura del Imperio al aunar nociones comunes de paganismo y cristianismo, principalmente cuando ambos cultos identificaban al emperador como defensor del Estado, de esto se colige que, ulteriormente, las dos religiones hayan condenado el ascetismo de Juliano. De hecho, el mismo Amiano lo cuestiona cuando ambos cultos podían converger y beneficiar al Estado: “Sin embargo, hizo algo injusto que merecía ocultarse en el más profundo de los silencios: no permitir que los maestros de retórica y de literatura pudieran impartir sus enseñanzas si eran seguidores de la fe cristiana” (XXII.10.7). La política constantiniana fue pragmática. Efectivamente, el pueblo romano, que durante siglos había asimilado y adoptado creencias y costumbres distintas, dispondría de un mayor abanico de posibilidades que permitiría a las diferentes clases identificarse con la romanidad. Como lo revela la numismática, Constantino también fue devoto de una deidad solar, Apolo, de modo que estableció una asociación entre Apolo y Dios con la cual paganos y cristianos se percatarían de que ambos cultos redundaban en beneficio del Imperio. El Sol se presentó como un vínculo entre el politeísmo pagano y el monoteísmo cristiano, pues podía sincretizarse a través de nociones inmanentes del pueblo romano –de esto la primacía de conceptos abstractos mencionados con anterioridad–. Definitivamente, pues, había un dios supremo en el Imperio, los tradicionalistas lo identificaría con Apolo, Sol Invicto, entre otros, mientras que los cristianos reconocerían a Sol como una alegoría de la luminosidad de Dios.

La visión de la Cruz de Constantino antes de la batalla del puente Milvio, representada en un manuscrito bizantino, siglo IX d. C., Bibliothèque nationale de France, París. Fuente: Wikimedia Commons.
Precisamente, la identificación de Dios con la luz traslucía el carácter de la dualidad cristiana, en la que el Bien se asociaba con la luminosidad y el Mal con la oscuridad. ¿Existía parangón de esta dualidad cristiana con el dualismo zoroástrico persa? Como doctrina rigurosa y organizada, en efecto. Así, por ejemplo, al igual que Kartir condenó herejías y religiones como el maniqueísmo, autores cristianos del Imperio romano demuestran su reticencia a Mani: “Pergeñó unas falsas e impías doctrinas […] y desde Persia las fue transmitiendo como veneno mortífero hasta nuestra propia tierra habitada, y desde entonces el impío nombre de los maniqueos pulula hasta hoy entre muchos” (Eusebio de Cesarea. Historia eclesiástica VII.31.2). Ciertamente, un paganismo revitalizado y el cristianismo estaban impulsando en el Imperio romano una nueva identidad apuntalada en la teocracia.
Unión entre religión y Estados
Ahora bien, en el derecho internacional de la Antigüedad los autócratas daban prioridad a sus Estados, siendo la religión su recurso más útil para legitimar la superioridad de una civilización. Como corolario, cuando Roma empezó a adquirir un carácter teocrático con Constantino, a Dios se lo identificó como una entidad propia de la romanidad. En efecto, paulatinamente el concepto de ciudadanía romana consistiría en homenajear a esta única y máxima divinidad. El universalismo del cristianismo fue vinculado a Roma y su emperador, por lo que la fraternidad romana fundamentada en la civitas se contextualizó al haberse integrado esta fe en el mismo concepto de ciudadanía. Los habitantes del imperio, paganos o cristianos, concibieron al dominus como la autoridad responsable del bienestar del imperio y de la identidad romana.
Nuevamente, el Estado y su emperador crearon un autorretrato único del Imperio, que los romanos concebían como el ente civilizado por antonomasia de la ecúmene. Aunque en el siglo IV fue la doctrina cristiana la que aumentó el vigor de esta identidad, la política religiosa y renovada de Diocleciano ya había diferenciado a los romanos del resto de la barbarie. Así lo patentiza una carta suya al procónsul de Egipto: “Los maniqueos […] han entrado en nuestro reino, recientemente, de nuestro enemigo, el pueblo persa […], infligen daño a los estados civilizados […]; intentarán contagiar […] a los romanos modestos y tranquilos y a todo nuestro imperio con su veneno maligno” (Collatio legum Mosaicarum et Romanarum XV.3.4).
El discurso de Diocleciano evoca la mentalidad de Eusebio, pues no se recusa principalmente al maniqueísmo, sino a su procedencia: Persia. Resulta sugestivo que, aunque el Imperio romano se reestructuraba a partir de una teocracia, la diatriba también tomaba una singladura política. Los autores cristianos, el clero y la Iglesia, efectivamente, secundaban al emperador en la crítica a un régimen potente y, con ello, amenazador de la identidad romana. Los romanos eran conscientes de la centralización sasánida y de su alcance, de ello el auge del cristianismo, pues permitía a la Urbs plantear una nueva religión cívica, digna de una civilización que contribuía a diferenciarlos decisivamente en el derecho internacional a través de la dualidad del Bien y el Mal.
El monoteísmo –desde las tendencias paganas hasta el cristianismo– generó unidad, pues el Bien adquirió un carácter referente a la ciudadanía romana y su Imperio. Y, si bien es cierto que el paganismo y el cristianismo eran heterogéneos, la figura del dominus et deus en el emperador era una, representaba la autoridad de la divinidad en el orbe. Orosio estableció la necesidad del sincretismo monoteísta y su presencia en Roma: “Ese único y verdadero Dios, cuya existencia aceptan, aunque con distintas interpretaciones todas las escuelas […] Ese Dios que gobierna los cambios de imperios y de épocas […] ha fundado el Imperio romano, sirviéndose para ello de un pastor de paupérrima condición” (Historias contra los paganos VI.1).

Medallón de plata de Constantino el Grande, 315 d. C., en el que se aprecia el crismón cristiano en la cimera del casco. Fuente: Wikimedia Commons.
Neoplatonismo, mitraísmo y, sobre todo, cristianismo, renovaron la identidad de la civitas romana. El emperador romano era el representante del emperador celestial y, con ello, del Bien. Con todo, la oficialización del cristianismo acaecería con Teodosio en 380, por lo que se debe evitar caer en el paralogismo de identificar al Imperio romano como un imperio netamente cristiano cuando, realmente, se encontraba en un periodo de transición. El gobierno se transformó en uno teocrático fundamentado en un crisol monoteísta, es decir, fue el resultado final de un devenir histórico impulsado por el debate entre paganos y cristianos que, en definitiva, establecieron semejanzas que vigorizaron al Imperio después del batiburrillo del siglo III. Teología y política convergieron, de esto que Eusebio de Cesarea identifique a Constantino como un nuevo paladín de la cristiandad, inclusive planteando una vida paralela a la de Moisés:
“Lo mismo, pues, que, en tiempos de Moisés y de la antigua piadosa nación de los hebreos, precipitó en el mar los carros del faraón […], así también Majencio y los hoplitas […] se hundieron […], dando la espalda al ejército que venía de parte de Dios con Constantino”. (Historia eclesiástica IX.9.5)
Obispos, escritores y teólogos, por su erudición en un contexto romano, atribuyeron cualidades divinas del cristianismo a Constantino y, posteriormente, a sus herederos. Existía un ejército celestial, sin duda, pero la dinastía constantiniana, en el mundo terrenal, tenía la misión proteger al Imperio y su credo verdadero de la barbarie y los demonios. Estas concepciones de demonios e ídolos son análogas al zoroastrismo sasánida, claro está. De esto se colige el éxito de ambos imperios en su centralización, ambos buscaban reestructurarse después de una época dantesca, la crisis en Roma y el periodo parto arsácida en Persia. Con todo, esta centralización y conciencia de civilidad únicamente posibilitada por las instituciones estatales y el autócrata permitirían al dominus y al shahanshah retratarse, en cierta medida, como iguales, dado que sus Estados eran los únicos de la ecúmene que se esforzaban por el desarrollo de una solera política y religiosa impulsada por sus autoridades, una en Occidente y otra en Oriente que buscaban el verdadero Bien.
Por tanto, es un craso error considerar que el vigor de este proceso de centralización cristiana y zoroástrica suscitó un retrato del otro totalmente agresivo y de connotación de “guerra santa” o “cruzada”. Ambos imperios y sus autócratas eran demasiado fuertes; en parte, eran la personificación sus respectivos Estados, de modo que existían otras motivaciones que incidían en la representación del enemigo. El legado de Grecia, de la República romana y del Alto Imperio eran componentes de representación inherentes al Estado romano. Aunque Nova Roma –posteriormente renombrada Constantinopla– fue una urbe, en gran parte, cristiana, Constantino la fundó, igualmente, empleando recursos tradicionales que evocaran la eminencia de la tradición grecorromana y su paideia. Constantino confiscó antigüedades de varias ciudades, incluyendo Roma, para trasladarlas a su flamante ciudad. Descollaron una estatua broncínea procedente de Nicópolis que honraba la victoria de Augusto, así como la incorporación del “templo de los Dioscuros […] Colocó también […] el trípode del Apolo de Delfos […], erigió dos templos donde albergar imágenes; en uno de ellos colocó una de Rea, madre de los dioses […], en el otro extremo puso una Fortuna de Roma” (Zósimo. Nueva Historia II.31.1-3).
La tradición grecorromana era ingente y su vigor no desapareció súbitamente, Constantino no subestimó el legado de la paideia y de los mos maiorum; a pesar de su conversión, continuó valorando su condición de protector de los griegos y de verdadero heredero de los emperadores romanos. El dominus y el clero supieron articular el credo cristiano y las nuevas ideologías con la filosofía política grecorromana, así como con la teología helena, de ello que Amiano describa al cristianismo como religión “completa y simple” (XXI.16.18). Al emperador, por consiguiente, se lo concibió como un individuo capaz de brindar armonía al Estado. El cristianismo, al predicar una doctrina soteriológica, anunciaba el advenimiento de un nuevo orden de justicia y, si bien la escatología resultaba ser el meollo de esta salvación, el orden social que se obtuvo a través de la tolerancia del cristianismo permitió al pueblo romano y la élite corroborar las cualidades divinas de Constantino y sus sucesores, generando así una democratización teológica. Se trató de la inauguración de un nuevo paradigma imperial, en el que la teocracia adjudicó al Estado la estabilidad que tanto necesitaba mediante una comunión con la nueva fe.
Fuentes
- Amiano Marcelino, Historia. Madrid: Akal, 2002 (Traducción y notas de M. Luisa Harto Trujillo).
- Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Leipzig, 1927 (Traducción de Ph. Huschke y B. Kübler).
- Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2010 (Traducción y notas de Argimiro Velasco Delgado).
- Lactancio, Instituciones Divinas. Madrid: Gredos, 1990 (Traducción y notas de E. Sánchez Salor).
- Libanio, Dicursos II. Madrid: Gredos, 2001 (Traducción y notas de Ángel González Gálvez).
- Orosio, Historias Contra los Paganos. Madrid: Gredos, 1982 (Traducción y notas de Eustaquio Sánchez Salor).
- Zósimo, Nueva Historia. Madrid: Gredos, 1992 (Traducción y notas de José M. Candau Morón).
Bibliografía
- Bederman, D. J. (2001). International Law in Antiquity. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Boyce, M. (1979). Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practices. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Dignas, B. y Winter, E. (2007). Rome and Persia in Late Antiquity. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Goldsworthy, A. (2009). La caída del Imperio romano. Madrid, España: La esfera de los libros.
- Gradel, I. (2002). Emperor Worship and Roman Religion. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
- Leppin, H. (2007). Old Religions Transformed: Religions and Religious Policy from Decius to Constantine. En J. Rüpke. (Ed.), A Companion to Roman Religion (pp. 96-108). Malden, Estados Unidos: Blackwell Publishing.
- Matson, C. (2004). Constantine and the Christian Empire. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Mitchell, S., y Van Nuffelen, P. (Ed.). (2010). One God. Pagan Monotheism in the Roman Empire. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Payne, R. (2015). A State of Mixture: Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity. Oakland, Estados Unidos: University of California Press.
- Potter, D. (2004). The Roman Empire at Bay AD 180-395. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Toner, J. (2012). Sesenta millones de romanos. La cultural del pueblo en la antigua Roma. Barcelona, España: Crítica.
- Southern, P. (2004). The Roman Empire from Severus to Constantine. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Van Dam, R. (2008). The Roman Revolution of Constantine. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

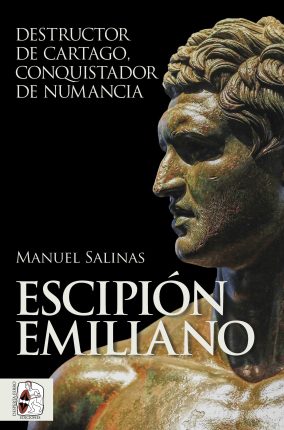


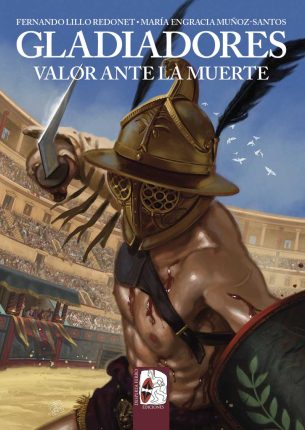









Comentarios recientes