
Batalla de Poitiers, octubre de 732 (1837), representación historicista por Charles de Stauben (1788-1856), Galerie des Batailles, Palacio de Versalles. Fuente: Wikimedia Commons
De la cercana Poitiers no llegaban buenas noticias. Al-Gafiqi había saqueado la abadía de San Hilario de Poitiers y devastado a conciencia los arrabales y alrededores de la rica ciudad que, cobijada tras sus murallas, no pudo tomar. Tampoco podía sitiarla antes de eliminar al nuevo ejército enemigo que le esperaba en el camino de Tours. Así que al-Gafiqi se decidió por repetir lo que ya había ensayado en el río Dordoña: dejar de lado la ciudad y atacar al grueso de la fuerza enemiga. Parecía una buena elección. Sus hombres lo seguían de buena gana. Estaban entusiasmados con aquella campaña. Tras destrozar al ejército aquitano en el río Dordoña, los musulmanes se habían dedicado durante tres meses a saquear a placer la región sin encontrar resistencia: Périgueux, Angulema y Saintes fueron arrasadas y ahora, tras dejar atrás los humeantes restos de los arrabales de Poitiers y de su célebre abadía, los musulmanes debían de creerse invencibles y, así, con su pesado bagaje, fruto de meses de saqueos en aquella tierra inmensa y rica, enfilaron hacia los vados de los ríos Clain y Vienne. Carlos Martel no esperó a que se acercaran más a Tours. Levantó el campo y condujo a su ejército hacia el Vienne, hacia el paso de Cenon. Mientras llegaban a este vado, las avanzadillas francas y musulmanas chocaron en diversos puntos: en las llamadas «landas de Carlomagno», en Sainte-Catherine-de-Fierbois y, sobre todo, en el vado de Cenon, en el Vienne, que los francos lograron retener tras duros combates. Cuando el grueso del ejército de Carlos Martel llegó al paso de Cenon, lo cruzó y avanzó hasta una sólida posición en donde pudo desplegar a sus huestes con los flancos y la retaguardia bien protegidos por densos bosques y por los cursos del Clain y del Vienne, así como por un pantano situado a partir de Moussais-la-Bataille. Aquella era una posición formidable que obligaría a al-Gafiqi a lanzar ataques frontales contra los francos si quería desalojarlos y proseguir hasta la cercana y tentadora Tours.
Por otra parte, a al-Gafiqi no le quedaba otra opción. Los densos bosques, el pantano, el curso del ancho Vienne con su vado de Cenon en manos del enemigo, no le permitían el flanqueo y retroceder hacia Poitiers por un camino que obligaría a sus hombres a marchar en una extendida y expuesta línea y a pasar junto a las murallas de una ciudad, Poitiers, que no había tomado y en donde aguardaba una fuerte guarnición enemiga, era exponerse a un completo desastre. En unas horas y por mor de la acertada elección del terreno por parte de Carlos Martel, el ejército musulmán había pasado de ser un victorioso atacante que parecía imparable, a sentirse atrapado en una ratonera.
Al-Gafiqi reconoció el apuro y actuó como un buen general: buscó a su vez una sólida posición defensiva, la halló entre dos colinas, plantó allí su campamento, lo fortificó y desplegó a su ejército en la tradicional formación del jamis, retando a Carlos Martel y a Eudo a entablar batalla campal y acosándolos con los arqueros de su muqaddama, vanguardia, y con ataques simulados y retiradas fingidas de su qalb, su centro, de su maymana, o ala derecha, y de su maysara, o ala izquierda, mientras que su saqah, retaguardia, custodiaba los accesos a su campamento en el que, además, había dejado un fuerte retén de guardia para defender a las familias de los soldados, a su botín y a los cautivos. Todo esto para lograr que los francos abandonaran sus fuertes posiciones y, atacando las musulmanas, fueran rechazados por los hombres de al-Gafiqi que, entonces, podrían contraatacar flanqueándolos y aplastándolos.
La batalla de Poitiers
Pero los francos no se movían. Siete días se pasaron así, entre escaramuzas y ataques fingidos. «El muro de hielo» de los guerreros francos no se movía. Seguía allí, con sus flancos apoyados en los densos bosques que se extendían a ambos lados de la carretera y con sus primeras filas formadas por lo mejor de la hueste franca: la scara de Carlos Martel y los leudes y nobles merovingios. Estos guerreros, excelentemente armados, estaban haciendo lo mismo que sus antepasados cuando, muy cerca de allí, en Vouillé y 226 años atrás, enfrentaron a los visigodos de Alarico II: echar pie a tierra, alzar sus lanzas y juntar sus escudos. Tras su centro y su ala derecha, estaban situados los hombres peor equipados y las formaciones de arqueros y honderos, mientras que detrás de su flanco derecho se desplegaron unos pocos jinetes armoricanos, no más de dos centenares, y en su flanco izquierdo se apostó Eudo con sus caballeros aquitanos y con los salvajes jinetes de sus hostis vasconorum.
Fue en el octavo día, en una fecha indeterminada de octubre de 733, cuando la muerte se cebó en los guerreros del califa. Al amanecer, como en los siete días precedentes, al-Gafiqi formó el jamis y envió a sus arqueros a hostigar a los francos. También como cada día anterior, los francos, de nuevo formados en un muro de escudos, no se movieron. Al-Gafiqi envió entonces a sus tres principales divisiones de lanceros para que atacaran por turnos el centro y las alas de los enemigos. Los francos rechazaron esos ataques, pero no persiguieron a los sarracenos ni a los moros, sino que mantuvieron sus líneas con los espesos bosques guardando sus flancos. El combate se enconó. Los guerreros bereberes, indisciplinados pero feroces, se lanzaban como locos contra los escudos y lanzas francas para morir atravesados por sus puntas, mientras que los disciplinados y mejor armados muqâtila se trababan en duras refriegas, lanza contra escudo y espada chocando contra espada. Los francos resistían y cuando se veían en apuros, un pequeño contingente de jinetes armoricanos surgía del flanco derecho, de entre los árboles, y hostigaba a los musulmanes con sus rápidas cargas en las que desde sus monturas arrojaban lluvias de venablos antes de volver a la seguridad de la floresta.
El día avanzaba. El sol declinaba y el combate se generalizó en toda la línea de batalla. Carga tras carga, la infantería musulmana se estrellaba contra el muro de escudos franco y los muertos y heridos se comenzaron a contar por centenares.
Entonces, con la tarde bien comenzada ya, de la retaguardia musulmana se alzaron gritos de advertencia. Cuando los hombres de la línea de batalla musulmana miraron hacia atrás entendieron por qué les advertía su retaguardia: desde el lugar donde se hallaba el campamento se alzaba una densa columna de humo.
Y es que Eudo, ahora de nuevo un duque franco tras someterse a Carlos Martel, había conducido por detrás del impenetrable bosque a sus jinetes aquitanos y a sus bárbaros vascones. Aquella caballería constituía un contingente habituado a cabalgar y luchar en los montes y bosques de los Pirineos y, allí, en los lindes tan disputados de Aquitania y Neustria, el terreno no guardaba secretos para ellos. Condujeron a sus caballos hasta la retaguardia musulmana, ascendieron la colina que guardaba uno de los costados del campo enemigo y, mientras el grueso del ejército de al-Gafiqi peleaba a brazo partido contra los hombres de Carlos Martel, cayeron sobre el campamento musulmán.
Este estaba protegido, es cierto, pero sus defensores estaban concentrados en la contemplación del duro combate que se libraba ante ellos a no mucha distancia y, además, el campamento musulmán hervía de mujeres y niños musulmanes y de miles de cautivos cristianos. Debía de ser un bonito caos. Sobre él cayeron los jinetes de Eudo. Su carga fue magnífica. Arrojaron sus venablos contra los guardias y asaltaron las barricadas que cerraban el campo enemigo. No pudieron hacerse con su control, desde luego, pero causaron una gran mortandad entre los civiles allí refugiados y quemaron y saquearon con suficiente éxito como para que pronto hubiera todo un escándalo tras las líneas de combatientes musulmanes. Cuando estos vieron el humo y a los civiles que huían aterrorizados desde el campamento hacia ellos, y pensaron en las riquezas que habían dejado en sus tiendas, no lo soportaron. Puede que los muqâtila, los soldados profesionales, aguantaran la presión y mantuvieran las filas, pero los voluntarios bereberes no. Dejaron la batalla y retrocedieron en tropel hacia el campamento para protegerlo y poner a salvo a sus familias y sus riquezas.
Era lo que Carlos Martel había esperado. Dio la orden y el «muro de hielo» franco avanzó. Los muqâtila de al-Gafiqi cerraron filas y ofrecieron resistencia, pero sin el apoyo de los voluntarios no podían hacer otra cosa sino retrasar el incontenible progreso enemigo. Metro a metro, golpe a golpe, los musulmanes reculaban.

Mapa de la batalla de Poitiers, octubre de 733. Pincha en la imagen para ampliar. © Desperta Ferro Ediciones
La desbandada de los bereberes y demás tropas irregulares había deshecho el jamis. Ya no había ala derecha, ni izquierda, ni centro, ni retaguardia, sino una confusión de soldados que luchaban por sobrevivir al cada vez más acelerado avance franco que paso a paso se iba convirtiendo en una carga de infantería a la que comenzaron a sumarse los jinetes armoricanos. En el campamento, la masiva llegada de combatientes irregulares desde la línea de batalla, había permitido a los musulmanes expulsar a los hombres de Eudo y recuperar el control sobre el recinto del campo musulmán. Pero ya era tarde. Los disciplinados muqâtila habían sido empujados hasta las fortificaciones que rodeaban su base y la determinación enemiga era tan recia que incluso habían logrado empujar a sus enemigos hasta el interior y ya se combatía entre las ordenadas filas de las tiendas sarracenas. Los francos veían tan cerca la victoria como a la noche que se les echaba encima. Entonces, un venablo alcanzó en el pecho a al-Gafiqi y le dio muerte.
La noche salvó a los musulmanes. Primero porque ocultó durante unos instantes la muerte de al-Gafiqi, con lo que evitó un pánico repentino y, segundo, porque Carlos Martel, recelando de un contraataque musulmán que con las sombras pudiera transformarse en desastre para su victoriosa hueste, ordenó a esta retroceder a sus posiciones pisoteando los cadáveres que habían quedado tendidos en tierra tras el duro combate. Con su valí muerto, tras haber recibido un duro castigo y con la seguridad de que al día siguiente los francos terminarían lo que habían empezado y de que la matanza sería general, los jefes musulmanes lograron algo que da idea cierta de la disciplina y valor de sus mejores hombres: los muqâtila.
Sin hacer ruido, abandonaron el campamento y enfilaron el camino hacia Poitiers abandonando tiendas, pertrechos, botín y cautivos. Durante la madrugada pasaron junto a Poitiers. Una tropa vencida, asustada y sin nada más que las armas. El victorioso ejército que ocho días atrás pretendía saquear Tours y completar una brillante campaña que sería el inicio de la anexión de una nueva provincia al califato de Damasco, solo pretendía ahora escapar con vida.
Bibliografía
- Soto Chica, J. (2019): Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura. Madrid: Desperta Ferro Ediciones.
- Soto Chica, J. (2019): Los visigodos. Hijos de un dios furioso. Madrid: Desperta Ferro Ediciones.
José Soto Chica fue militar profesional y estuvo destinado a la Misión de Paz de la ONU (UMPROFOR) en Bosnia Herzegovina. Un accidente con explosivos le costó una pierna y lo dejó ciego, lo que le llevó a reencauzar su vida hacia su verdadera pasión, la historia. Apenas un año después del incidente se matriculó en la Universidad de Granada, y en la actualidad es doctor en historia medieval y profesor contratado doctor de la Universidad de Granada e investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Es autor de las monografías Bizancio y los sasánidas. De la lucha por el oriente a las conquistas árabes, Bizancio y la Persia sasánida: dos imperios frente a frente, Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura y Los visigodos. Hijos de un dios furioso, así como coautor de la edición, traducción y estudio de La Didascalia de Jacob. José Soto Chica ha publicado más de cuarenta artículos en revistas, entre ellas Desperta Ferro Antigua y medieval y Arqueología e Historia, y capítulos de libro en obras especializadas y también es autor de dos novelas históricas: Tiempo de leones y Los caballeros del estandarte sagrado.

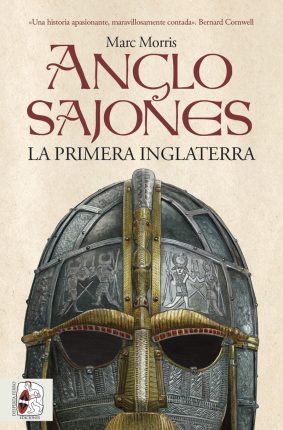


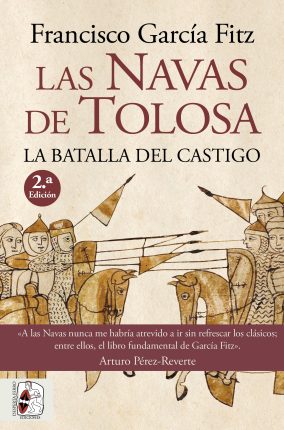
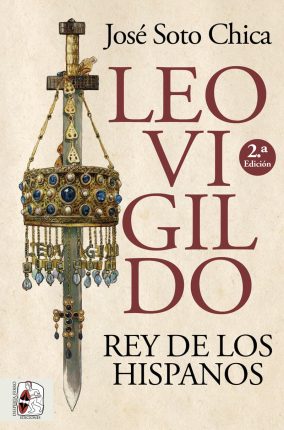









Comentarios recientes