
El gran duque Nicolás Nikoláyevich entra en Tárnovo el 30 de junio de 1877 (1883), óleo sobre lienzo de Nikolai Dmitriev-Orenburgsky (1837-1898), Museo Estatal Ruso, San Petersburgo. Durante la guerra ruso-turca de 1877-1878, la población local eslava y ortodoxa recibió a los rusos como libertadores.
La derrota en la Guerra de Crimea supuso un duro golpe para el Imperio ruso, que, al término del conflicto, permanecía como el único estado absolutista de Europa. Sus prerrogativas en la protección de los cristianos del Imperio otomano habían sido subvertidas por Napoleón III, y las imposiciones de los victoriosos aliados habían mermado su influencia en el mar Negro, donde no podía armar una flota de guerra. El aislamiento internacional del imperio se había hecho patente, al igual que la urgente necesidad de modernización de su ejército. Liev Tolstoi, entonces un joven oficial de artillería destacado en Sebastopol, no dudaría en escribir, después del fin de la guerra, que “no tenemos ejército, tenemos una horda de esclavos acobardados por la disciplina, que reciben órdenes de ladrones y traficantes de esclavos”.
La humillación que supuso el desenlace de la Guerra de Crimea llevó al nuevo zar, Alejandro II, a iniciar un vigoroso programa de reformas que se hizo eco del malestar subyacente con el antiguo régimen ruso. “Es mejor abolir la servidumbre desde arriba que esperar el momento en que empiece a abolirse sola, desde abajo”, anunciaría a un grupo de aristócratas. En el plano militar, fue el general Dimitri Miliutin, ministro de Guerra de 1861 a 1881, quien lideró la reforma. Veterano de Crimea y del Cáucaso, este oficial preconizaba una aproximación científica a la guerra a partir de amplios estudios estadísticos. Con el apoyo incondicional del zar, Miliutin reorganizó el cuerpo de oficiales, el Estado Mayor y el ministerio, al tiempo que impulsó periódicos militares con que mejorar la formación de la tropa, formada en buena medida, hasta entonces, por conscriptos analfabetos. La culminación de la conquista del Cáucaso, así como las campañas en Asia central contra los janatos de Kokanda, Bujará y Jiva, que reavivaron la rivalidad anglo-rusa –el famoso “Gran Juego” –, fueron el campo de prueba del renovado ejército ruso.
En paralelo a la modernización del ejército, Alexander Gorchakov, ministro de Asuntos Exteriores entre 1856 y 1882, restableció la posición rusa en el tablero internacional. La Segunda Guerra de Independencia Italiana, la Segunda Guerra de los Ducados, La Guerra de las Seis Semanas y, sobre todo, la Guerra franco-prusiana, habían alterado completamente la situación. Alemania, con la que Rusia mantenía buenas relaciones, era la nueva potencia hegemónica en Europa central, lo que permitió que Alejandro II abordase con garantías la “gran crisis de Oriente” que se desencadenó en 1875 cuando estallaron grandes insurrecciones contra la administración otomana en Bulgaria y Herzegovina, seguidas, a los pocos meses, por las rebeliones de los principados autónomos de Serbia y Montenegro.

Las mártires búlgaras (1877), óleo sobre lienzo de Konstantin Makovski (1839-1915), Museo Nacional de Arte de Bielorrusia, Minsk. En él el autor retrata los excesos de los bashi-bozuk contra la población eslava, uno de los casus belli de la Guerra ruso-turca de 1877-1878.
El Imperio otomano, a pesar de su victoria en Crimea, se encontraba en la década de 1870 sumido en un endeudamiento astronómico como consecuencia de los préstamos que había concertado con bancos e inversores occidentales para modernizar su infraestructura de comunicaciones y ampliar y modernizar su armada. Al mismo tiempo, el nacionalismo eslavo en los Balcanes mermaba cada vez más la influencia de Estambul sobre los súbditos cristianos del Imperio. La respuesta del este ante las insurrecciones fue contundente; tanto que la prensa occidental difundió los relatos de las masacres cometidas por las fuerzas otomanas o los numerosos irregulares bashi-bozuk que merodeaban junto a ellas. “Era una montaña de cráneos, entremezclados con huesos de todas las partes del cuerpo humano, esqueletos casi enteros y podridos, ropa, cabello humano y carne podrida que yacían en un montón sucio alrededor del cual la hierba crecía exuberante”, escribió el corresponsal del Daily News, J. A. MacGahan, sobre el escenario de una de aquellas masacres.
La guerra ruso-turca de 1877-1878
Con la opinión pública internacional a favor de una intervención, su alianza con Alemania y unas fuerzas armadas mucho mejor preparadas que en 1853, el Imperio ruso estaba listo para entrar en guerra con el otomano. Así lo hizo el 24 de abril de 1877.

Mapa de la Guerra ruso-turca de 1877-1878. © Desperta Ferro Ediciones
El Ejército del Sur, formado por cuatro cuerpos de ejército (VIII, IX, XI y XII), más dos brigadas de fusileros, una división de cosacos y cincuenta y cuatro escuadrones independientes de cosacos del Don, penetró en Rumanía. Allí, los rusos fueron recibidos como libertadores y, de inmediato, el principado rumano, vasallo hasta ese momento de Estambul, se declaró en rebeldía. El 6 de mayo llegaron por tren los cuerpos IV, XIII y XIV, lo que elevó la cifra de efectivos rusos a 300 000 hombres. Uno de los oficiales más destacados del ejército era Mijaíl Skobelev, un viejo conocido del corresponsal MacGahan, con quien había coincidido en Asia central. “La última vez que lo vi, estábamos ambos de pie en las orillas del Oxus, en el kanato de Jiva”, escribió el periodista estadounidense tras encontrárselo de nuevo en Bulgaria.
El Ejército de Rumelia otomano contaba con unos 160 000 efectivos repartidos entre las fortalezas del Danubio: Vidin, Ruse, Silistra, Shumen y Varna. La calidad individual de los soldados turcos estaba fuera de duda, pero el ejército presentaba importantes deficiencias organizativas, logísticas y de mando. Para 1877, solo 1600 de los 20 000 oficiales del Ejército otomano se habían formado en la Academia Militar de Estambul o en la Escuela de Ingenieros Militares. El armamento turco, en cambio, no era inferir al ruso, puesto que tres cuartas partes de la infantería estaban equipadas con fusiles de retrocarga Peabody-Martini –copias estadounidenses del Martini-Henry británico– y, los demás, con fusiles Snider, menos potentes, pero también de retrocarga.
Uno de los activos de las fuerzas otomanas eran sus oficiales extranjeros, sobre todo británicos, que ayudaron a mejorar la organización y la táctica de los soldados del sultán. Uno de ellos era Valentine Baker, o Baker Pachá, veterano de Crimea que había tratado sin éxito de adelantarse a Skobelev en Jiva, y que, acusado de agredir sexualmente a una mujer en un tren, había acabado al servicio del khedive de Egipto. Al llegar las tropas egipcias al teatro de guerra, un periodista francés escribiría: “Eran hombres excelentes, ágiles, de aspecto activo, extraordinariamente bien vestidos y entrenados; de hecho, muy superiores a los turcos en ambos aspectos, y hacían un fuerte contraste con los batallones harapientos que habían combatido tan bien unos días antes”.

El ejército ruso cruza el Danubio en Svishtov el 15 de junio de 1877 (1883), óleo sobre lienzo de Nikolai Dmitriev-Orenburgsky (1837-1898), Museo Histórico Militar de Artillería, Ingenieros y Cuerpo de Señales, San Petersburgo. Este río era la principal defensa de la Rumelia otomana, pero un ejército ruso de 185 000 efectivos lo cruzó desde Rumanía aprovechando la dispersión de las fuerzas turcas.
Los errores estratégicos del mando otomano, que estaba convencido de que el Ejército ruso atravesaría el Danubio cerca de Ruse, permitieron que la vanguardia rusa lo hiciese sin grandes dificultades más al oeste, en Svishtov, donde apenas había una brigada turca. Asegurada la cabeza de puente, a finales de junio, las fuerzas rusas se dividieron en tres destacamentos: el oriental, dirigido por el zarévich Alexander Alexándrovich –futuro Alejandro III–, avanzó hacia Ruse; el occidental, al mando del barón Nicolai von Krüdener, marchó en dirección a Nicópolis, y el Destacamento Avanzado del general Iósif Vladimiróvich Gurko penetró en dirección a las estribaciones balcánicas, hacia el sur. Dado que el flanco de Ruse estaba bien defendido y fortificado, Estambul ordenó al general Osmán Nuri Pachá que marchase a toda prisa desde Vidin hacia Nicópolis para contener el avance ruso por el oeste. Nicópolis se rindió el 16 de julio tras un masivo asalto ruso, pero Nuri Pachá llegó a tiempo para organizar una nueva línea defensiva en Plevna, una pequeña ciudad de 17 000 habitantes que se convertiría en un mito para los otomanos.
El asedio de Plevna
El 19 de julio, mientras los soldados turcos fortificaban a toda prisa una serie de colinas al noreste de Plevna, la vanguardia del destacamento del barón von Krüdener, la 5.ª División del IX Cuerpo, al mando del general Schilder-Schuldner –unos 9000 hombres– lanzó un asalto sobre las posiciones otomanas que se saldó con 2823 muertos y heridos. En los días siguientes, los turcos cavaron afanosamente bajo la dirección de Osmán Pachá y, para cuando llegó al completo el destacamento de Krüdener, una cadena de reductos conectaba las colinas que dominaban Plevna.

Antes del ataque; Plevna (1881), óleo sobre lienzo de Vasili Vereshchaguin (1842-1904), Galería Tretyakov, Moscú. Tras los éxitos iniciales, la ofensiva rusa se detuvo frente a Plevna, fortificada por los otomanos con múltiples reductos de tierra y defendida con uñas y dientes.
En el segundo asalto ruso participaron 30 000 efectivos, de los que resultaron muertos o heridos 169 oficiales y 7136 soldados y suboficiales, a cambio de unas 2000 bajas turcas. Los éxitos logrados ese día por el general Mijaíl Skobelev en el reducto de Grivitsa y, el 3 de septiembre, en Lovcha, cuya captura cortó las líneas de suministros otomanas, no bastaron para doblegar a los defensores.
Las fuerzas rusas no tuvieron más remedio que sitiar formalmente Plevna, lo que dio comienzo a una guerra de trincheras en torno a la ciudad al tiempo que el Destacamento Avanzado de Gurko, reforzado con milicianos búlgaros, bloqueaba el paso montañoso de Shipka, la única vía a través de la cual los sitiados podían recibir socorro. Entre aquellas cumbres se produjeron cuatro batallas que concluyeron con victoria rusa. Gracias a ello, el alto mando ruso pudo concentrar más fuerzas en torno a Plevna, y la guarnición capituló el 10 de diciembre tras un descomunal asalto que, por fin, logró expulsar a los defensores de los reductos exteriores. El camino hacia la capital otomana había quedado despejado. A pesar de la crudeza del invierno y del gran desgaste sufrido durante el asedio y en los duros combates montañosas en Shipka, el alto mando ruso no detuvo la ofensiva. El general Gurko escribió, después de que sus hombres cruzasen el río Maritsa, que:
«Mis soldados han marchado sin un murmullo, y casi sin descanso, decenas y centenares de verstas; han cargado en sus espaldas con provisiones para ocho días, así como centenares de cartuchos, así que no he tenido problema alguno con el transporte; han arrastrado la artillería a través de las montañas, cosa que me ha permitido descender a la llanura con mis cañones y sobrepasar por fin al enemigo».

La toma del reducto de Grivitsa (1885), óleo sobre lienzo de Nikolai Dmitriev-Orenburgsky (1837-1898), Museo Histórico Militar de Artillería, Ingenieros y Cuerpo de Señales, San Petersburgo. Los asaltos de las fuerzas rusas y de sus aliados fueron encerrando a los defensores otomanos en Plevna, enfrentamiento decisivo de la Guerra ruso-turca de 1877-1878.
El 4 de enero de 1878, después de que Skobelev capturase en Sheynovo, en medio de una ventisca, 36 000 soldados y 90 cañones otomanos, las fuerzas rusas, rumanas y búlgaras expulsaron de Sofía a los turcos y, el 16 de enero, liberaron Plovdiv. A partir de entonces, el avance prosiguió sin encontrar gran resistencia hasta que, a principios de marzo, los rusos y sus aliados se plantaron ante Estambul, en San Stefano, donde se negoció una paz en la que el sultán, abandonado por Francia y el Reino Unido, se habría visto en la necesidad de ceder a todas las exigencias de no ser porque el gobierno británico de Benjamin Disraeli, alarmado por el derrumbe de las defensas del Imperio otomano, envió una escuadra a Estambul para evitar que los rusos ocupasen la ciudad en lo hubiese significado un golpe mortal al sultán. El propio Disraeli escribió en su correspondencia que “si la reina [Victoria] fuese un hombre, le gustaría ir y dar a esos rusos, en cuya palabra uno no puede confiar, una tremenda paliza”. Sin embargo, la opinión pública británica estaba en contra de entrar en guerra con Rusia, de manera que se evitó el derrumbe otomano no por medios militares, sino diplomáticos.
Consecuencias de la guerra ruso-turca de 1877-1878
La derrota turca se tradujo en la independencia de Rumanía, Serbia y Montenegro, en la creación de un principado búlgaro autónomo dentro del Imperio otomano, y en un importante avance territorial ruso en el Cáucaso, pues había sido en este frente donde las fuerzas rusas habían avanzado con más rapidez y contundencia hasta tomar Erzurum en febrero de 1878.

Los pacificadores, en San Stefano (1878), óleo sobre lienzo de Francis Davis Millet (1846-1912), colección privada. Alegoría de la Guerra ruso-turca de 1877-1878 que muestra a un rebelde balcánico y un soldado ruso.
El Congreso de Berlín, entre junio y julio, certificó el aislamiento otomano, pero al mismo tiempo motivó la ira por parte de los paneslavistas contra Bismarck, que procuró limitar el influjo ruso sobre los Balcanes y dio un giro a su política internacional con una aproximación a Austria-Hungría. Las disputas irían en aumento hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que Mijaíl Skobelev, adscrito a las tesis paneslavistas, ya premonizó en un discurso de 1882 en el que hablaba de un inevitable enfrentamiento entre “eslavos y teutones”. Rusos y otomanos se enfrentarían de nuevo en aquel conflicto con nefastas consecuencias para sus respectivos gobernantes.


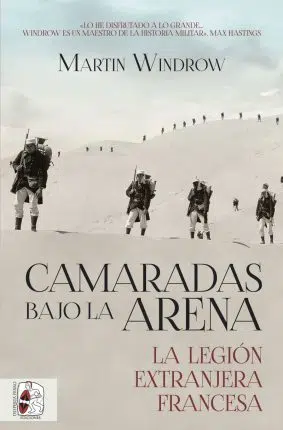

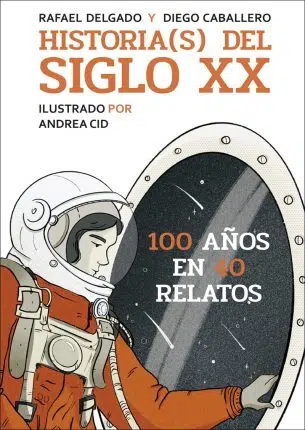










Comentarios recientes