
Descripción verdadera de parte del noroeste de Irlanda […] (ca. 1600), dibujo de Battista Boazio (fl. 1588-1606), National Maritime Museum, Greenwich, Londres. Este mapa muestra la zona en la que naufragaron la Santa María del Visón, la Lavia y la Juliana, que aparecen representadas en el lugar de la catástrofe. En esta región inhóspita, el condado de Sligo, tenían sus tierras nobles gaélicos católicos como los O’Donnell y los Tyronne, que como los O’Rourke o los MacClancy con los que se encontró el capitán Francisco de Cuéllar, se resistían a la dominación inglesa y socorrieron a los náufragos de la Gran Armada. Las inscripciones sobre el mapa se hacen eco de diversas leyendas locales, como el avistamiento de dos grandes caballos marinos en cierto lago, el lugar donde moraba un “hombre santo” capaz de matar a pedradas a todo aquel que osase molestarlo y una ciénaga en la que aparecían visiones de batallas, castillos y ganado. Dichas observaciones las realizó la fuente del autor, el capitán inglés John Baxter, que formaba parte de la guarnición de Sligo. Felipe II no desconocía la situación de Irlanda, pues había pedido opinión sobre la empresa de Inglaterra a un desertor inglés que servía en el Ejército de Flandes, el coronel William Stanley, que había luchado quince años en Irlanda, y este le aconsejó que en primer lugar se afianzase en la isla, pues “allí el mar abundaba de puertos, y tomado el de Waterford y fortificado, desde él podía acometer seguramente Inglaterra […] o si se quería hacer progreso en Irlanda, no era difícil el ganar por armas la isla”, explica el cronista Famiano Strada.
Cuando escribió las líneas que encabezan este artículo, Francisco de Cuéllar, antiguo capitán del San Pedro, galeón de la escuadra de Castilla, descansaba en Amberes de más de un año de penurias. Era el 4 de noviembre de 1589. Poco antes, había entrado en Dunkerque casi desnudo después de que un buque de guerra holandés acribillase a cañonazos y hundiese el navío en el que viajaba, un mercante que, junto a otros tres, transportaba a los Países Bajos a cuantos náufragos de la Gran Armada habían conseguido llegar a Escocia. El relato de Cuéllar constituye el mejor y más trepidante testimonio de las vivencias que hubieron de afrontar los marinos y soldados españoles que, tras sobrevivir a las hecatombes marinas en la costa noroccidental de Irlanda, lograron salir adelante en un ambiente ignoto y a menudo hostil.
De Portugal al canal de la Mancha
Poco es lo que se sabe acerca del capitán Cuéllar más allá de su hoja de servicios. Probablemente, aunque no podemos afirmarlo con absoluta seguridad, nació en Valladolid en 1562 en el seno de una familia hidalga. Pronto se decantó por el oficio de las armas, pues, en la cédula que despachó en 1585 a Antonio de Eraso, secretario de Indias y de Guerra de Felipe II, dejó constancia de que “ha sido soldado de V. Mag. desde la edad y tiempo que lo pudo ser”. Su primera campaña fue la de Portugal, en 1580-1581, tras la que pensó embarcar con rumbo a Flandes. A la sazón, no obstante, se presentó una ocasión más propicia para ascender en el escalafón: la expedición de Diego Flores de Valdés y Pedro Sarmiento de Gamboa a las aguas australes de Sudamérica, que se prolongó de 1582 a 1584 (véase “Pedro Sarmiento de Gamboa. Tragedia en el estrecho de Magallanes” en Desperta Ferro Especiales XVIII). El Consejo de Indias le ofreció el mando de una compañía de infantería, “lo cual aceptó aunque otros no lo quisieron por los manifiestos peligros y trabajos que en la dicha jornada se ofrecían”.
Cuéllar fue uno de los afortunados supervivientes de la desastrosa expedición, de la que, sin embargo, regresó maltrecho y arruinado. Parece que sus apelaciones a Antonio de Eraso, y tal vez a otras instancias, dieron sus frutos, pues pronto entró al servicio de Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y le fue dado el mando del galeón San Pedro. Con este navío, tripulado por noventa marineros y 184 soldados, Cuéllar participó en la empresa de Inglaterra encuadrado en la escuadra de Castilla, al mando de su viejo conocido Flores de Valdés. Su buque se empeñó en los combates más importantes contra la armada inglesa, sobre todo en el último, en Gravelinas. Según relata en la extensa relación que escribió en Amberes: “El galeón San Pedro, en que yo venía, recibió mucho daño, con muchas balas muy gruesas que el enemigo metió en él por muchas partes, y aunque se remediaban luego lo mejor que podía ser, no dejó de quedar algún balazo encubierto, de suerte que por allí hacía mucha agua”.
Dos días después del combate de Gravelinas, el San Pedro rompió la formación sin órdenes de su capitán, que reaccionó cuando ya era tarde: “Por mis grandes pecados, estando yo reposando un poco, que había diez días que no dormía ni paraba por acudir a lo que me era necesario, un piloto mal hombre que yo tenía, sin decirme nada, dio velas y salió delante de la Capitana cosa de dos millas, como otros navíos lo habían hecho, para irse aderezando”. Cuéllar fue arrestado de inmediato y llevado a bordo de la nave del auditor Martín de Aranda, donde este lo sometió, como correspondía, a un consejo de guerra. Cristóbal de Ávila, capitán de una urca que había roto también la formación, fue condenado a muerte y ahorcado, pero Cuéllar resultó exonerado. Con todo, no pudo regresar a su buque, pues entonces se desató un temporal: “Quédeme en su nao en la cual fuimos pasando todos grandes peligros de muerte, porque con un temporal que sobrevino, se abrió de suerte que cada hora se anegaba con agua y no la podíamos agotar con las bombas. No teníamos remedio ni socorro ninguno, sino era el de Dios, porque el duque [Medina Sidonia] ya no parecía y toda el armada andaba desbaratada con el temporal”.
El naufragio de Streedagh
Los barcos que padecieron los temporales con mayor intensidad fueron los pesados mercantes de la escuadra de Levante. El 16 de septiembre, tres de estos buques, el catalán la Juliana, de Mataró, la Santa María de Visón, de Ragusa, y la Lavia, de Venecia, donde iba embarcado Cuéllar, anclaron en la bahía de Donegal en busca de seguridad. Cinco días más tarde, sin embargo, la tormenta se volvió tan virulenta que los tres navíos se vieron arrojados contra la playa rocosa de Streedagh. Allí murieron ahogados más de mil marineros y soldados. Mientras se producía la hecatombe, un tropel de lugareños irlandeses acudió a la playa para saquear cuanto pudieran. Cuéllar describe la escena con viveza:
«[…] Me puse en el alto de la popa de mi nao después de haberme encomendado a Dios y a nuestra Señora, y desde allí me puse a mirar tan grande espectáculo de tristeza; ahogarse muchos dentro de las naos, otros en echándose al agua irse al fondo sin tornar arriba; otros sobre balsas y barriles y caballeros sobre maderos; otros daban grandes voces en las naos llamando a Dios; echaban a la mar los capitanes sus cadenas y escudos; a otros arrebataban los mares y de dentro de las naos los llevaban; […] la tierra y marina llena de enemigos que andaban danzando y bailando de placer de nuestro mal, y que en saliendo alguno de los nuestros en tierra, venían a él doscientos salvajes y otros enemigos y le quitaban lo que llevaba hasta dejarle en cueros vivos y sin piedad ninguna los maltrataban y herían».
Cuando el fuerte oleaje acabó de destruir la Lavia contra las rocas, Cuéllar y el auditor Martín de Aranda –que llevaba su dinero cosido dentro del jubón y los calzones–, se agarraron a un escotillón del tamaño de una mesa. Una ola arrastró al auditor, que se ahogó entre gritos. Cuéllar recibió un golpe que lo dejó ensangrentado, pero se encomendó a la virgen de Ontañar y consiguió llegar a tierra “hecho una sopa de agua, muriendo de dolor y de hambre”. Al poco se produjo el primero de los muchos encuentros que tendría con los irlandeses célticos, a los que llama “salvajes”, pues iban vestidos con pieles y descalzos, y le recordarían, tal vez, a los indígenas sudamericanos. Dos de aquellos hombres, uno de ellos armado con una enorme hacha, se apiadaron del capitán y otro náufrago que se había unido a este y los ocultaron bajo un manto de juncos.
La mañana siguiente, el golpeteo de cascos de caballería despertó a Cuéllar. Se trataba de doscientos soldados ingleses de una guarnición cercana que acudían en busca de botín y a masacrar a los supervivientes. El compañero del capitán había perecido de frío durante la noche; y “allí se quedó en el campo, con más de otros seiscientos cuerpos que echó la mar fuera, y se los comían cuervos y lobos sin que hubiese quien diese sepultura a ninguno”. Magullado y prácticamente en cueros, Cuéllar escapó tierra adentro. Ya de día, se topó con un monasterio donde creyó que encontraría ayuda. No obstante, explica: “le hallé despoblado y la iglesia y santos quemados, y todo destruido, y doce españoles ahorcados dentro de la iglesia por mano de los luteranos ingleses que en nuestra busca andaban para nos acabar a todos los que nos habíamos escapado de la fortuna de la mar”. Empezaban de este modo las andanzas de Cuéllar por Irlanda, que él mismo juzgaba que parecen sacadas “de algún libro de caballerías”.
Entre los irlandeses
Cuéllar aguardó dos días antes de regresar al escenario del naufragio en busca de algo que comer. Allí se reunió con otros dos náufragos. De pronto apareció un nutrido grupo de irlandeses, lo que hizo temer a Cuéllar por su vida. Sin embargo, uno de los nativos recogió a los tres españoles para ponerlos a salvo en su pueblo. Cuéllar, descalzo y con una herida abierta en una pierna, se rezagó y fue a dar con “un salvaje viejo de más de setenta años y otros dos hombres mozos con sus armas, el uno inglés y el otro francés, y una moza de edad de veinte años, hermosísima por todo extremo, que todos iban hacia la marina a robar”. Los soldados acuchillaron al capitán en la pierna derecha y lo desvalijaron. Luego lo llevaron a una cabaña vecina, donde el anciano y la joven curaron sus heridas, le dieron de comer leche, manteca y pan de avena, y le aconsejaron que se dirigiese a las montañas del interior, donde se encontraba el castillo de Brian O’Rourke, uno de los nobles gaélicos más importantes de Irlanda, católico y en guerra contra los ingleses.
El viaje empezó bien, puesto que Cuéllar pasó por una aldea cuyos habitantes, uno de los cuales hablaba latín, lo alimentaron y le proporcionaron un caballo y un guía. Después se toparon con ciento cincuenta soldados ingleses que volvían de Streedagh cargados de botín, pero el mozo que guiaba a Cuéllar logró hacerles creer que el español era prisionero de un oficial inglés al que, supuestamente, servía. Al poco, sin embargo, unos lugareños menos amistosos espantaron al guía y apalearon y desnudaron al capitán. Magullado y vestido “con unas pajas de helechos y un pedazo de estera”, este logró llegar a una aldea junto al lago Glencar. Allí encontró a otros tres españoles, que también se dirigían a las tierras de O’Rourke, y se produjo un efusivo momento: “Yo les dije que era el capitán Cuellar; no lo pudieron creer porque me tenían por ahogado, y llegáronse a mí y casi me acabaron de matar con abrazos”.

Habitantes de Irlanda según el Théâtre de tous les peuples et nations de la terre avec leurs habits et ornemens divers, tant anciens que modernes (siglo XVI) de Lucas d’Heere (1534-1584), Universiteit Gent, Gante. El capitán Francisco de Cuéllar realizó un minucioso retrato etnográfico de los habitantes de la Irlanda céltica, que, a diferencia de aquellos de las zonas ocupadas por los ingleses, seguían viviendo conforme a sus viejas costumbres: “Su mayor inclinación destos es ser ladrones y robarse los unos a los otros, de suerte que no pasa día sin que se toque al arma entre ellos, porque sabiendo los de aquel casar que en este hay ganados o otra cosa, luego vienen de mano armada de noche y anda Santiago y se matan los unos a los otros, y sabiendo los ingleses de los presidios quien ha recogido y robado más ganados, luego vienen sobre ellos a quitárselos y no tienen otro remedio sino retirarse a las montañas con sus mujeres y ganados, que no tienen otra hacienda ni más menaje ni ropa. Duermen en el suelo sobre juncos acabados de cortar y llenos de agua y hielo”. Acerca de las irlandesas, observaba Cuéllar: “Las más de las mujeres son muy hermosas, pero mal compuestas; no visten más de la camisa y una manta con que se cubren y un paño de lienzo muy doblado sobre la cabeza, atado por la frente. Son grandes trabajadoras y caseras a su modo”. Y en cuanto a su religión señalaba: “nómbranse cristianos esta gente; dícese misa entre ellos; rígense por la orden de la Iglesia romana”.
En las tierras de O’Rourke llegaron a reunirse setenta españoles náufragos de la Gran Armada. Cuéllar, con otros veinte, partió al poco de nuevo hacia la costa, pues corrían noticias de que un barco español había anclado allí. Sin embargo, antes de que llegasen se supo que la nave se había hecho de nuevo a la mar para acabar naufragando al poco. Cuéllar decidió regresar y, tras diversos avatares, acabó en el castillo de Rosclogher, que pertenecía a otro noble gaélico católico, MacClancy. Allí decidió permanecer hasta que hallase el modo de salir de Irlanda. Así, cuenta que “me estuve tres meses hecho propio salvaje como ellos”, y se convirtió en el pasatiempo predilecto de los habitantes del castillo. Según explica:
«La mujer de mi amo era muy hermosa por todo extremo y me hacía mucho bien, y un día estábamos sentados al sol ella y otras sus amigas y parientas; preguntábanme de las cosas de España y de otras partes, y al fin me vinieron a decir que les mirase las manos y les dijese su ventura; yo, dando gracias a Dios, pues ya no me faltaba más que ser gitano entre los salvajes, comencé a mirar la mano de cada una y a decirles cien mil disparates, con lo cual tomaban tan grande placer que no había mejor español que yo».
Cuéllar esboza en este punto de su relato un curioso retrato etnográfico sobre los irlandeses y sus costumbres y forma de vida:
«Viven en chozas hechas de pajas; son todos hombres corpulentos y de lindas facciones y miembros; sueltos como corzos; no comen más de una vez al día, y esa ha de ser de noche, y lo que ordinariamente comen es manteca con pan de avena; beben leche aceda por no tener otra bebida. […] Vístense como ellos son, con calzas justas y sayos cortos de pelotes muy gruesos; cúbrense con mantas y traen el cabello hasta los ojos. Son grandes caminadores y sufridores de trabajos; tienen continuamente guerra con los ingleses que allí hay de guarnición por la reina, de los cuales se defienden y no los dejan entrar en sus tierras, que todas son anegadas y empantanadas».
La presencia de los españoles entre los irlandeses rebeldes no pasó desapercibida a las autoridades inglesas. El gobernador de Connacht, Richard Bingham, envió mil setecientos soldados a asediar Rosclogher, ante lo cual MacClancy decidió huir a las montañas con su familia, su séquito y todo su ganado. Cuéllar y los demás españoles, no obstante, estaban hartos de huir:
«Apárteme con los ocho españoles que conmigo estaban, que eran buenos mozos, y díjeles que bien veían todos los trabajos pasados y el que nos venía, y que para no vernos en más era mejor acabar de una vez, honradamente, y pues teníamos buena ocasión no había que aguardar más ni andar huyendo por montañas y bosques desnudos, descalzos y con tan grandes fríos como hacía».
Los españoles eran solo nueve, armados con seis mosquetes, otros tantos arcabuces y armas blancas. Sin embargo, el castillo, a orillas del lago Melvin, estaba rodeado de agua por todos los lados salvo uno, de suelo pantanoso. Los ingleses ofrecieron paso franco hasta Escocia a Cuéllar y sus hombres. Estos lo declinaron, por lo cual los atacantes ahorcaron a dos prisioneros españoles para amedrentarlos. Tras diecisiete días de asedio, no obstante, el invierno se hizo sentir con una fuerte nevada que obligó a los ingleses a replegarse. MacClancy quedó tan complacido que, a su regreso, ofreció a Cuéllar la mano de su hermana. Pero los españoles creían que había llegado el momento de partir, de manera que se encaminaron hacia el norte, a Derry, donde el obispo Redmond O’Gallagher, de incógnito, pues estaba proscrito, procuraba pasaje a Escocia a los náufragos españoles de la Gran Armada. Tras pasar algún tiempo oculto, convaleciente de la herida de su pierna, Cuéllar tomó una barcaza que lo trasladó hasta Escocia.
Regreso y vida posterior
Tras seis meses de negociación, las autoridades escocesas dejaron partir a los españoles, que embarcaron en cuatro barcos mercantes con rumbo a Flandes. En la rada de Dunkerque fueron atacados por buques de guerra holandeses, y la nave en la que viajaba Cuéllar se hundió. Doscientos setenta hombres que habían sobrevivido a los naufragios de la Gran Armada perecieron entonces. En cuanto al capitán, que llegó a nado a la playa con otros dos hombres, tras dejar por escrito sus desventuras se incorporó al Ejército de Flandes y sirvió ocho años bajo sus banderas. Participó en el socorro de París con Alejandro Farnesio (véase Desperta Ferro Historia Moderna n.º 22: Farnesio en Francia) y en los sitios de Laon, Corbeil, La Capelle, Châtelet, Doullens, Cambrai, Calais, Ardres y Hulst. Tras la Paz de Vervins con Francia (1598), pasó a Nápoles al servicio del VI conde de Lemos. En 1601 y 1602 estuvo al mando de un galeón de la Flota de Indias. Su pista se pierde en 1604, cuando sabemos que residía en Madrid con sueldo de oficial reformado. A día de hoy, una ruta turística, The De Cuéllar Trail, rememora las aventuras del capitán en Irlanda.
Fuentes primarias
- Cuéllar, F. de (1885): “Carta de uno que fué en la Armada de Ingalaterra y cuenta la jornada”, en Fernández Duro, C.: La Armada Invencible, II. Madrid: Real Academia de la Historia, pp. 337-359.
Bibliografía
- Girón Pascual, R. M. (2012): “El capitán Francisco de Cuéllar antes y después de la jornada de Inglaterra”, en Jiménez Estrella, A.; Lozano Navarro, J. J. (eds.): Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Granada: Universidad de Granada, pp. 1051-1059.
- Stapleton, J. (2001): The Spanish Armada 1588: The Journey of Francisco de Cuéllar. Sligo: De Duellar Project Committee.
Àlex Claramunt Soto (Barcelona, 1991) es director de Desperta Ferro Historia Moderna, graduado en Periodismo y doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de dos libros, Rocroi y la pérdida del Rosellón (HRM Ediciones, 2012), y Farnesio, la ocasión perdida de los Tercios (HRM Ediciones, 2014) y coautor junto con el fotógrafo Jordi Bru del libro Los tercios, además de diversas colaboraciones en obras colectivas. Ha formado parte del consejo editorial del Foro de Historia Militar el Gran Capitán, el principal portal en lengua española sobre esta temática, y ha trabajado varios años en el diario El Mundo como responsable de la sección de agenda en la delegación de Barcelona, coordinador de la sección El Mundo de China del suplemento Innovadores, y redactor web de dicha publicación.







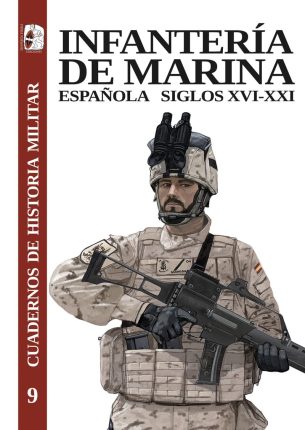

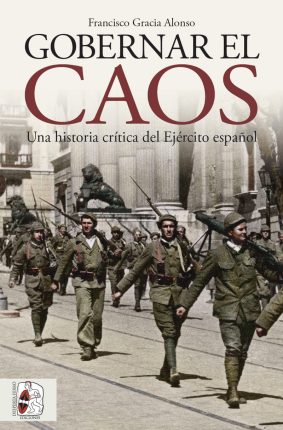





Comentarios recientes