Sobre la prostitución se han dicho auténticas barbaridades, y en torno a ella existen muchísimos tópicos. El más recurrente es el que dice que es el oficio más antiguo del mundo (como si eso otorgara alguna especie de prestigio y de paso excusara a quien paga por el servicio), pero es bien sabido que, cuando acercamos un poco el foco, la realidad es mucho más turbia de la que aflora en las bromas callejeras o las conversaciones más mundanas. La mayoría de las mujeres que históricamente se dedicaron a la prostitución, lo hicieron en condiciones muy difíciles, a menudo forzadas por sus posibilidades o siendo explotadas para el beneficio de otros, entrañando un gran riesgo para su salud física y emocional, y rodeándose de un ambiente oscuro, sórdido y frecuentemente violento. Pese a que esta realidad es bien conocida, socialmente siempre ha persistido una cierta hipocresía en torno a esta práctica; autorizándola por una parte y condenándola como algo socialmente inaceptable por la otra. Pongamos nuestro foco, porque es buen ejemplo de ello, en una época “dorada” de esta práctica en España, la prostitución en el Siglo de Oro.

Cortesana (1640), óleo sobre lienzo de Jakob Adriaensz Backer (1608-1651), Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
La prostitución en el Siglo de Oro
Es común en esta época, donde brilla la inspiración literaria y la gran riqueza de la lengua y las jergas populares, el uso de una gran variedad de términos para referir a las actrices principales de esta trama sexual. Desde la Edad Media, las denominaciones más populares, por su perduración hasta nuestros días, son voces como la de “ramera”, cuyo origen cabría buscar tal vez en las chozas hechas con ramas y dispuestas en los caminos donde desempeñaban originalmente sus servicios o bien en la presencia de un indicativo ramo de flores en la entrada de una casa; o la “cortesana”, en un principio relacionada con las más refinadas. Pero en la época de Cervantes, donde cuando se jugaba a los naipes la “polla” indicaba una apuesta en el “juego del hombre”, y “meterla y sacarla”, “correrla” o “remeterla doblada” era lo deseable para sacarse unas perras, no cabría más que esperar un vocabulario sexual relacionado con la prostitución igual de ocurrente en las voces de germanía, el lenguaje de los pícaros y maleantes de los bajos fondos urbanos de la España del Siglo de Oro. De este modo, cuando se aludía a la prostituta, se la denominaba “tributaria” (porque tenía que pagar una parte al jaque o rufián que la explotaba), “mula de calco”, “abadejo”, “tomajona”, “gusarapa”, “iza” si era guapa o distinguida, “rabiza” si tenía defectos físicos destacables; o se la podía citar en relación con lo costoso de sus servicios (“ganga”), su experiencia (“primera”, “mundana”) y calidad (“tronga”, “piltraca” o “pobreta” si es de poca, “marca” si es de alta categoría), en su especialidad o la forma de realizar su trabajo (por ejemplo la “moza de fregar” o la “apretada”), o si era joven o ya madura (“olla” o “cobertera”).
En las grandes aglomeraciones urbanas de la España moderna, miles de mujeres practicaron la prostitución –normalmente por un tiempo limitado– ya fuera en burdeles, en mancebías o en las mismas callejuelas y plazas públicas (hasta 3000 cantoneras se nos dice que corrían por la Sevilla del 1600). Mientras tanto, la moral cristiana condenaba esta práctica como una conducta insana y por supuesto pecaminosa, y reservaba a la mujer, Dios mediante, no otra cosa que un papel recatado, modesto y púdico a desempeñar a ser posible dentro de las paredes de la casa y, si es que hubiera que salir a la calle, con más ahínco todavía. Por supuesto, no se esperaba que ese mismo papel recatado se hiciera extensible a los hombres, quienes, por su carácter sexualmente impulsivo a la vez que honrado (léase por el machismo imperante), quedaban excusados de recibir favores sexuales a cambio de unas monedas, sobre todo porque así se evitaba caer en el adulterio, el incesto, la seducción de mujeres honradas o, lo que era peor, el “pecado nefando” (la homosexualidad). Pero toda contradicción implica una gran dificultad en la regulación de su gestión, y está claro que la sociedad por sí sola difícilmente controla sus pasiones más profanas. Para tratar de domesticar en la medida de lo posible algo que no había más remedio que tolerar, se propusieron toda una serie tratados y disposiciones legales, aunque su aplicación distó mucho de ser todo lo eficaz que pretendía.

La alcahueta (1622), óleo sobre lienzo de Dirck van Baburen (1594-1624), Museum of Fine Arts, Boston.
No obstante, antes de abordar en qué consistieron estos (a menudo vanos) intentos de regulación, la primera cuestión que hay que plantearse es el porqué. ¿Por qué razón habría que controlar la prostitución, si ya se entendía que era cosa común? Ni más ni menos porque esta práctica venía acompañada de toda serie de problemas sociales. Por una parte, relacionados como ya se ha dicho con el peligro para las propias familias. Algunas ordenanzas insistían en que las “tapadas”, que salían a la calle cubriéndose con un manto toda la cabeza a excepción de un ojo (una práctica que primero era de recato y luego se volvió propio de “busconas”), entrañaban un gran peligro, puesto que más de un buen ciudadano se había descubierto, no sin cierto horror, proponiendo trato sexual a su propia mujer, a su hija o a una hermana. Otro de los peligros era sin duda el del desorden y la violencia habitualmente relacionados con la prostitución, que muchas veces se llevaba a cabo en casas de juego, rodeadas de un ambiente con mucho vino y escaso control de la virilidad, mientras que, en otras, el control de los jaques terminaba por causar más de una muerte más o menos accidental. Pese a ello, la mayoría de las pendencias tenían mucho más que ver con el descubrimiento por parte de un marido de un acto de adulterio que con la prostitución. Un juego picaresco muy eficaz consistía en que la (supuesta) mujer de uno seducía a un pobre diablo y, cuando estaban en la cama, el que actuaba de marido llegaba inesperadamente y descubría el engaño. Tras una interpretación teatral digna de un príncipe Hamlet shakespeariano, este solo permitía compensar su honor perdido a cambio de una bonita suma de dinero. Por supuesto, otro de los grandes peligros, que preocupaba especialmente a las autoridades públicas, era la proliferación de enfermedades venéreas, y en particular de la sífilis, el “mal francés”, que tuvo brotes verdaderamente violentos entre los siglos XVI y XVII.
Muchas de las mujeres que practicaron la prostitución en el siglo de Oro lo hicieron solo para pagar un alquiler, y en realidad tenían otras profesiones consideradas honestas. Hubo otras que lo hacían de forma más frecuente y organizada en burdeles o casas privadas, normalmente dependiendo de una alcahueta (una antigua prostituta experimentada en la “caza” de clientes) o un rufián que las explotaba y las protegía (y por supuesto frecuentemente amenazaba). Otras muchas, las llamadas cantoneras o busconas, prestaban sus servicios a pie de calle para acudir después a casa del cliente, que podía ser de cualquier condición social.
Casas de arrepentidas, galeras de mujeres
La primera forma de regulación de la prostitución en el siglo de Oro aplicó la que es probablemente la fórmula más recurrente en la historia para lidiar con un problema social: la segregación. En 1498, se reguló por decreto real que quedaba prohibida toda prostitución fuera de un prostíbulo “público”, controlado por las autoridades locales y a este propósito concebido: la mancebía. Estos locales proliferaron en las principales ciudades del reino, y eran regentados por un hombre (curiosamente llamado “padre”) entre cuyas atribuciones se encontraba la de evitar cualquier desorden o altercado. Del mismo modo, un control médico periódico pretendía controlar la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. La existencia de las mancebías para nada terminó con la prostitución libre, que continuó llevándose a cabo a lo largo de todo el Siglo de Oro en burdeles improvisados o no regulados y, por supuesto, en las calles. Otra fórmula, de iniciativa eclesiástica, ofrecía una salida honesta a las antiguas prostitutas que por algún motivo querían renunciar a sus pecaminosas vidas y hallaban refugio en las “casas de arrepentidas”, conducidas por monjas, donde se dedicarían desde entonces al ascetismo para salvar su alma. Hubo casas de este tipo en las principales ciudades españolas, y a las mujeres allí confinadas no se las permitía salir si no era para casarse o para irse a un convento.

Grabado de La lozana andaluza (1528), que nos muestra escenas de un burdel improvisado propias de la prostitución en el Siglo de Oro.
Si estas iniciativas de la caridad cristiana podían considerarse incluso piadosas, hubo otras parecidas que en absoluto lo fueron. Sin duda la más radical de las propuestas para controlar la prostitución y otras formas de delincuencia femenina fue la llamada “galera de mujeres”, una especie de extensión en calidad carcelaria de las “casas de arrepentidas” en este caso destinada no a otra cosa que a “castigar y enmendar a las mujeres: prostitutas, alcahuetas, amancebadas» con la intención de reformarlas a través de la fe y los valores de la virtud. Las galeras fueron uno de los castigos más comunes y duros para algunos delitos cometidos por hombres, de modo que su denominación no es baladí. Fue sor Magdalena de San Jerónimo quien personalmente escribió la Razón y Forma sobre la Galera y La Casa Real (1608), que obtuvo buena acogida por parte del rey Felipe III, y sus preceptos se pusieron en puso en práctica primero en Madrid y luego en otras ciudades importantes del reino como Valladolid, Zaragoza, Valencia o Salamanca. Si la intención era la de reintegrar a estas mujeres a la sociedad una vez reinstaurados sus valores morales, el método para lograrlo era de lo más drástico. Las labores domésticas eran la parte blanda del aprendizaje, pero, ya que allí no se remaba como en las galeras, las mujeres eran disciplinadas con gran dureza y sufrían todo tipo de tormentos. Nada más llegar se las desnudaba y se les rapaba la cabeza. Su alimento era el mismo que el de los galeotes, pan bazo y “algún día de la semana, una tajada de vaca, y esa, poca y mal guisada”, y les esperaban cadenas, grillos y azotes tanto como medio de infundir miedo como con fines correctivos:
«Si blasfemaren, o juraren, pónganlas una mordaza en la boca; si alguna estuviese furiosa, échenla una cadena; si se quiere alguna salir, échenla algunos grillos, y pónganla de pies o cabeza en el cepo, y así amansarán; y dándoles muy buenas disciplinas delante de las otras, escarmentarán en cabeza ajena y temerán otro tanto. Conviene también que de noche duerman algunas de las inquietas con alguna cadena o en el cepo, porque no estarán pensando sino por dónde irse […].»
Si alguna era encerrada en la galera por segunda vez, se le marcaba a fuego en la espalda las armas de la ciudad, y si reincidía se las ahorcaba en la misma puerta del edificio, para que quedara claro, a vista de todos, de que nada podía hacerse ya para salvar aquella pobre alma tristemente extraviada. La galera de mujeres, que estuvo vigente hasta la segunda mitad del siglo XIX, terminó por rebelarse como otro gran fracaso de la legislación para el control de la prostitución en el Siglo de Oro, y se convirtió en una simple cárcel femenina. Ni las donaciones privadas a la Iglesia ni las iniciativas públicas en las casas galera eran rival para las tintineantes monedas de los hombres.












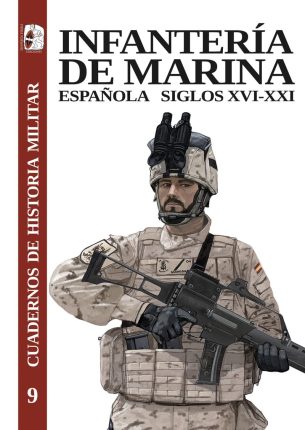


Muy buen artículo.
No hay nada perfecto pero la legalización de la prostitución me parece la mejor opción. Lo contrario son nuevos puritanismos. Es un negocio más.