
El Triunfo de la Muerte (1562), óleo sobre tabla de Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569), Museo del Prado, Madrid. Este detalle de la obra muestra la impresión que causaba la increíble mortandad de la peste desde el siglo XVI.
Aunque en la época se achacaba la enfermedad a las malas combinaciones astrológicas, aires pútridos o directamente al envenenamiento de los pozos por judíos o musulmanes, lo cierto es que la peste es una enfermedad natural de los roedores, sobre todo de las ratas, y había varias formas de contraerla. Si bien la infección podía ocurrir a través del aire, no era la manera más habitual ni la más sencilla de contraerla. El proceso más común de contagio de una persona solía ser el siguiente: una pulga chupaba la sangre de un roedor que fuese portador de la enfermedad; el bacilo comenzaba a multiplicarse dentro de la pulga, que lo transmitía a su vez a otros roedores de los que se alimentara; cuando la pulga buscase nuevas fuentes de las que alimentarse comenzaría la propagación de la enfermedad en humanos al ser mordidos por ella. En las condiciones de higiene pública de la Edad Media y de la Edad Moderna, era muy común que las ratas estuviesen presentes en buena parte de las ciudades, especialmente en los puertos comerciales pues se infiltraban en los barcos. En este ambiente, en que la convivencia con estos roedores era común, no resultaba complicado contraer la enfermedad, pero incluso los más pudorosos estaban en peligro pues las pulgas acostumbraban a esconderse en los paños y las telas, con lo que la ropa constituía otro importante foco de infección.
La gran peste de Sevilla de 1649
En la ciudad de Sevilla, uno de los más importantes puertos mercantes europeos y aquel que ejercía el monopolio del comercio con la América española, fueron recurrentes los brotes de peste a lo largo de toda la Edad Moderna, produciéndose varios entre 1588 y 1600 y siendo la gran peste de Sevilla de 1649, ya que se sumó a otros problemas graves. Este no fue un buen año en el campo andaluz pues las malas cosechas, sobre todo de cereales, llevaron al aumento de los precios de los alimentos, lo que a su vez provocó a que la población general comenzase a padecer hambre. Además el 3 de abril de ese año las fuertes precipitaciones hicieron que el Guadalquivir y sus afluentes se desbordasen y causasen desastrosas inundaciones, causando que a las altas temperaturas existentes se sumase una humedad en aumento en la ciudad: el entorno en que mejor se desarrolla la peste.
La epidemia comenzó durante las primeras semanas de mayo, prohibiéndose ya el 21 de este mes la entrada de cualquier mercancía en Madrid proveniente de Sevilla. Rápidamente se constituyó una Junta Real de Sanidad Pública, más conocida como Junta de la Salud, que arremetió con prontitud las primeras medidas de higiene pública: quema de ropa en las afueras, aislamiento de los enfermos, sacrificio de perros y gatos y desinfección de calles y viviendas, así como de las monedas y las joyas con vinagre. De hecho no se aceptaban monedas dentro de la ciudad que no hubiesen sido previamente desinfectadas. En el ámbito privado el desconocimiento de un tratamiento específico, eficiente y eficaz, provocó que comenzasen a aplicarse todo tipo de remedios del todo inútiles, como quemar incienso en la habitación del enfermo, convirtiéndose así la intervención divina en la única esperanza de garantizar su salud para la población. Mientras duró la peste se multiplicaron las procesiones y rogativas, como la del Lignum Crucis, el Santísimo Sacramento, Corpus Cristi, Nuestra Señora de los Reyes o el Santo Cristo de San Agustín, que salió el 2 de julio hasta la Iglesia Mayor. Fue a este último a quién se atribuyó el fin de la epidemia cuando el 22 del mismo mes el Padre Administrador del Hospital de la Sangre mandó poner bandera de Salud.

Obra anónima que ilustra los puertos del Guadalquivir en el siglo XVI, antes de la gran peste de Sevilla que azotaría la ciudad en 1649.
Precisamente fue el Hospital de las Cinco Llagas, más conocido como Hospital de la Sangre y actual Parlamento de Andalucía, el principal centro donde se atendía a los enfermos de peste, a pesar de que su finalidad inicial era la de atender a las mujeres infectadas por enfermedades curables y no contagiosas. En éste lugar llegaron a ingresar 26.700 enfermos, de los que fallecieron 22.900 (85%), aunque muchos otros murieron en la explanada que había frente a él sin llegar si quiera a poder entrar debido a la alta ocupación. Las defunciones fueron tremendamente altas incluso entre el propio personal del Hospital: el administrador, Gabriel de Aranda, y su secretario; el barbero del Hospital; dieciséis de sus diecinueve cirujanos; treinta y cuatro de sus cincuenta y seis sangradores; e incluso cinco de sus seis médicos, lo que provocó que fuese imposible encontrarles sustitutos a pesar del pago de cien reales diarios que se ofrecían. Cabe decir que a la mayor parte del personal del Hospital, los sangradores y las madres enfermeras con sus ayudantes, no se les exigía formación alguna y se limitaban a “cuidar con cuidado amor y caridad”, siendo el único personal graduado los médicos, el cirujano, el boticario y el barbero.
Como el Hospital de la Sangre se quedó rápidamente pequeño, se habilitaron otros espacios para los apestados, como aquel frente al monasterio de la Cartuja, en Triana, donde la cifra de fallecidos superó los doce mil. El número de cadáveres llegó a ser tan alto que no podían sepultarlos a todos en los campos santos de las iglesias, de los conventos, de los hospitales, de las colegiatas o de la catedral, y ni si quiera en el carnero (fosa común) excavado en el patio de los Naranjos. Por tanto la Junta de Salud Pública ordenó la construcción de nuevos cementerios con amplias fosas comunes en el extrarradio de la ciudad, situados concretamente en: el Alto de Colón o de los Humeros, cerca de puerta Real; en Almenilla; en la Barqueta; en el prado de San Sebastián, más allá de la puerta de Jerez y donde fueron enterrados más de veintitrés mil muertos solo mientras duró la epidemia; en la puerta de la Macarena; en la puerta de Triana; y en la puerta del Osario. A estos cementerios debemos sumar los dieciocho carneros que se habían formado en el Hospital de la Sangre.
En una ciudad en la que existían a finales del siglo XVII 14.381 casas ocupadas por unas 120.519 personas, según el registro del arzobispo de Sevilla, el brote de peste dejó en apenas unos meses una cifra de cadáveres que superó con amplitud a la mitad de la población: solo sumando los fallecidos registrados en los hospitales de Triana, de la Sangre y del cementerio del prado de San Sebastián, tres de las casi diez zonas de sepultura registradas, se alcanzan los sesenta mil muertos. Como dijo Pierre Chaunau, cuando el Consejo Real pregonó la salud el 21 de diciembre, Sevilla ya no era Sevilla, sino que se había convertido en otra ciudad que había conservado el nombre, pero había perdido su actividad y espíritu. La ciudad tardaría casi un siglo en recuperarse.
Bibliografía
Domínguez Ortiz, A. (2006): Historia de Sevilla: la Sevilla del siglo XVII. Universidad de Sevilla: Sevilla.
Ignacio Carmona, J. (2009): “Mortandad Masiva: mortandades y enterramientos en épocas de pestilencias” en Andalucía en la Historia, 24.
Robles Carrión, J. (2012): “Epidemia de peste en 1649: enfermería en el Hspital de las Cinco Llagas” en Cultura de los cuidados: revista de enfermería y humanidades, 33.








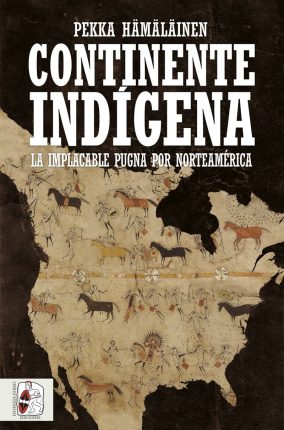





Comentarios recientes